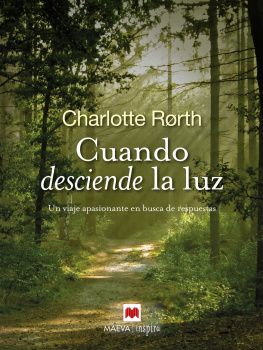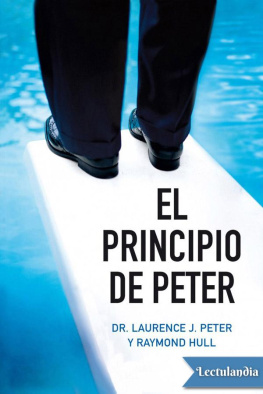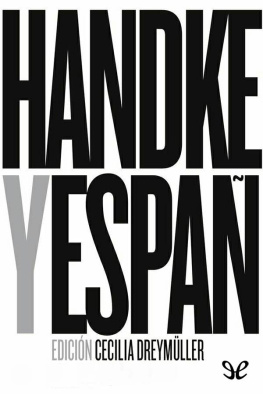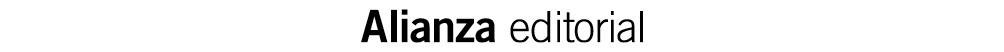Peter Handke
La repetición
Traducción de Eustaquio Barjau
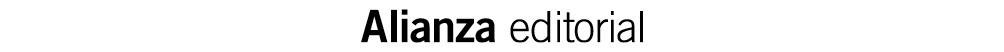
Índice
Los reyes de los primeros tiempos han muerto, no encontraron su comida.
El Zohar
A veces estaba yo con éstos, a veces con aquéllos.
E PICARMO
... laboraverimus
C OLUMELA
I. La ventana ciega
Ha pasado un cuarto de siglo, o un día, desde que, siguiendo las huellas de mi hermano, que había desaparecido, llegué a Jesenice. Yo todavía no tenía veinte años y acababa de pasar el último examen en la escuela. En realidad hubiera podido sentirme liberado, porque, después de las semanas de estudio, se abrían ante mí las perspectivas de los meses de verano. Pero salí de viaje con el corazón dividido: en casa, en Rinkenberg, quedaban el padre, anciano, la madre, enferma, y mi hermana, perturbada mental. Además el último año, libre ya del internado religioso, me había integrado bien en la clase de la escuela de Klangenfurt y me sentía a gusto en aquel grupo, formado en su mayoría por muchachas; y ahora, de repente me encontraba solo. Mientras los otros subían en grupo al autobús que iba a llevarlos a Grecia, yo hacía el papel de hombre solitario que quería ir por su cuenta a Yugoslavia. (La realidad era que para el viaje con el grupo lo único que me faltaba era el dinero.) A esto se añadía que yo no había estado nunca fuera de mi país y que no dominaba muy bien el esloveno, por mucho que, para uno que vivía en un pueblo del sur de Carintia, tal lengua no fuera un idioma extranjero.
Naturalmente, el policía de frontera de Jesenice, después de echar una ojeada a mi pasaporte austríaco –recién expedido–, se dirigió a mí en su lengua. Al ver que yo no le entendía, dijo, en alemán, que, sin embargo, Kobal era un nombre eslavo, que «Kobal» significaba el espacio que hay entre las piernas completamente abiertas de una persona, el «paso», y también un hombre de pie con las piernas abiertas. Que por tanto mi nombre iba más con él, el soldado. El funcionario que estaba con él, un hombre de más edad, vestido de civil, de pelo canoso y con gafas de erudito, de cristales redondos y sin montura, explicó con una sonrisa que el verbo correspondiente a este sustantivo significaba «trepar» o «cabalgar», así que mi nombre de pila –Filip, el amante de los caballos– se avenía muy bien con el de Kobal; que a ver si alguna vez hacía honor a mi nombre. (En un país como éste, que se llama progresista y que antaño formó parte de un gran imperio, en bastantes ocasiones, más adelante, me he encontrado con funcionarios que mostraban una sorprendente cultura.) De repente se puso serio, avanzó un paso y me miró a los ojos con aire de solemnidad: que tenía que saber que aquí, en este país, hacía un cuarto de milenio había vivido un héroe popular que se llamaba Kobal; que en el año mil setecientos trece había sido el cabecilla de la revuelta campesina de Tolmin y que al año siguiente fue ejecutado junto con sus compañeros. Que de él era la frase, famosa aún en la república de Eslovenia por su «desvergüenza» y su osadía, que dice que el emperador no es más que un «servidor» y que la gente se iba a ocupar de sus propios asuntos. Aleccionado de este modo –una lección que yo ya sabía–, con el saco de viaje colgado al hombro, sin tener que enseñar el dinero que llevaba, pude salir de la oscura estación fronteriza para entrar en la ciudad del norte de Yugoslavia, que por aquel entonces, en los mapas de la escuela, junto a Jesenice, llevaba entre paréntesis el antiguo nombre austríaco de Assling.
Estuve un rato delante de la estación, con la cordillera de los Karawanken muy cerca, a mi espalda, una sierra que hasta entonces, durante toda mi vida, había tenido ante mis ojos, muy lejos. La ciudad empieza justo a la salida del túnel y se extiende por el angosto valle fluvial; por encima de sus flancos, una franja de cielo que se prolonga hacia el sur y al mismo tiempo queda envuelta por el humo de las industrias siderúrgicas; una localidad muy alargada, con una calle muy ruidosa desde la cual, a derecha e izquierda, a modo de ramificaciones, salen únicamente caminos empinados. Era una tarde calurosa de finales de junio de 1960 y del pavimento de la calle salía una claridad literalmente cegadora. Me di cuenta de que la oscuridad del interior del vestíbulo, donde estaban las taquillas, provenía de los autobuses que, en rápida sucesión, se paraban delante de la gran puerta y volvían a emprender la marcha. Era curioso cómo el gris general, el gris de las casas, de la calle, de los vehículos, al contrario completamente de lo que ocurría con los colores de las ciudades de Carintia, que en la vecina Eslovenia –una copla del siglo XIX – lleva el sobrenombre de «la bella», a la luz del atardecer provocaba una sensación agradable a mis ojos. En medio de los trenes yugoslavos, macizos y polvorientos, el tren austríaco de cercanías en el que yo había llegado, y que iba a dar la vuelta inmediatamente y a pasar otra vez por el túnel, allí detrás, en las vías, limpio y pintado de colores, daba la impresión de ser un tren de juguete, y los uniformes azules de los empleados que lo conducían, conversando ruidosamente en el andén, formaban una mancha extraña en aquel paisaje. Llamaba también la atención que, a diferencia de lo que ocurría en las ciudades pequeñas de mi país, en ésta, que era más bien pequeña, los grupos de personas que circulaban por la calle, si bien advertían de vez en cuando mi presencia, jamás se paraban a mirarme, y cuanto más tiempo llevaba yo allí, más seguro estaba de encontrarme en un gran país.
Qué lejos parecía en estos momentos, y apenas habían pasado unas pocas horas, la tarde de Villach, donde había ido a ver a mi profesor de Geografía e Historia. Habíamos estado sopesando las posibilidades que se me ofrecían para el otoño: ¿empezaría sin más el servicio militar o bien pediría una prórroga y comenzaría una carrera?, ¿y qué carrera? En un parque mi profesor me había leído uno de los cuentos que había escrito, me había pedido mi opinión y había escuchado mis palabras con una cara que revelaba una enorme seriedad. Era soltero y vivía solo con su madre, que durante el tiempo que permanecí con él, una y otra vez, desde detrás de la puerta, que estaba cerrada, estuvo preguntando a su hijo cómo se encontraba y si quería algo. Me acompañó a la estación y allí, a escondidas, como si se sintiera observado, me metió un billete en el bolsillo. Aunque se lo agradecí mucho, no se lo pude demostrar, y aún ahora, al imaginarme al hombre que estaba al otro lado de la frontera, no veía más que una verruga en una frente pálida. La cara que correspondía a esta frente era la de un soldado de frontera apenas mayor que yo y que, no obstante, a juzgar por su actitud, su voz y su mirada, había encontrado ya de un modo inequívoco su sitio. Del profesor, de su casa y de toda la ciudad no me quedaba otra imagen que la de los jubilados jugando al ajedrez en una mesa, a la sombra de los arbolillos del parque, y el brillo de una corona de rayos sobre la cabeza de una estatua de la Virgen que estaba en la Plaza Mayor.
Sin embargo –en un presente perfecto que aún hoy, después de venticinco años, se convierte otra vez en un presente total–, pensé en la mañana del mismo día, en la despedida del padre, en la colina boscosa de la cual toma su nombre el pueblo de Rinkenberg. Aquel hombre entrado en años, flaco y enjuto, mucho más bajo que yo, con las rodillas dobladas, los brazos colgando y los dedos deformados por la artrosis, que en este momento se cerraban en un puño iracundo, estaba en el cruce de caminos y me gritaba: «¡Fracasa, como ha fracasado tu hermano y como fracasan todos los de nuestra familia! ¡Ninguno ha llegado a ser nada, ni tú llegarás nunca a ser nada! ¡Ni siquiera llegarás a ser un buen jugador como he sido yo!». Al decir esto acababa de abrazarme por primera vez en su vida, y yo, por encima de su hombro, miré sus pantalones mojados por el rocío, con la impresión de que abrazándome se había abrazado a sí mismo. Sin embargo, más tarde, en mi recuerdo me sentí sostenido por el abrazo de mi padre, no sólo aquella tarde, ante la estación de Jesenice, sino también a lo largo de los años, y las palabras con las que me maldijo las oía yo como una bendición. En realidad él tenía la tristeza de la muerte y en mi imaginación lo veía yo esbozando una sonrisa. Que su abrazo me sostenga también a lo largo de este relato.
Página siguiente