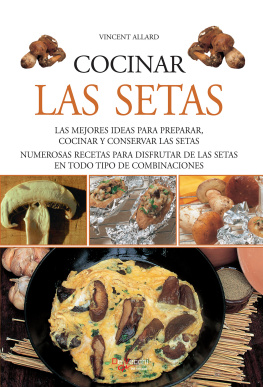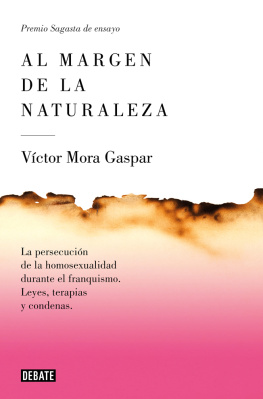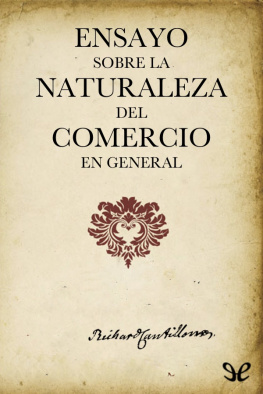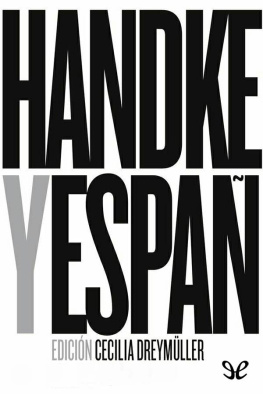Peter Handke
Ensayo sobre el loco de las setas
Una historia en sí misma
Traducción de Isabel García Adánez

Índice
«¡Esto va en serio, una vez más!» me he dicho sin querer a mí mismo antes de dirigirme hacia aquí, hacia mi escritorio, donde me he sentado con la intención de llegar a una cierta –o incierta– claridad sobre la historia de mi amigo desaparecido, el loco de las setas. Y luego también me he dicho sin querer: «¡No me lo puedo creer! Que vaya en serio incluso el abordar y poner por escrito un asunto que, sin duda, no tiene nada ni es nada del otro mundo; una historia en relación con la cual lo que surge en mi cabeza en el primer plano (término que aquí viene perfectamente al caso) de este ensayo es el título de una película italiana de hace décadas, con Ugo Tognazzi en el papel del protagonista: La tragedia di un uomo ridicolo; claro, no la película entera, sino solo el título».
Cierto es que la historia del que fuera mi amigo ni siquiera es una tragedia, y que no tengo claro si él fue o es un personaje ridículo, ni tengo modo de sacarlo en claro; y de nuevo sin querer, digo y escribo ahora: «¡Pues que siga así!».
Otra película más me vino a la mente antes de dirigirme al escritorio. En este caso, obviamente no fue el título, sino una de las primeras escenas, si es que no era la primera de todas. Se trataba –una vez más...– de un western de –bien adivinado– John Ford, y ahí tenemos a James Stewart al principio de la historia como el famoso sheriff Wyatt Earp –se diría que mucho, mucho después de sus aventuras, entretanto legendarias, de Tombstone–, en esa actitud relajada y soñadora que solo es capaz de adoptar James Stewart al sol sureño (¿de Texas?) del porche de su oficina de sheriff, sin más actividad que dejar pasar el tiempo con tanta calma como determinación, o así lo parece, bajo el ala del sombrero, medio calado hasta los ojos, envidiable a la par que contagioso. Luego, en cambio, pues de otro modo no sería una historia del salvaje oeste, emprende su nueva aventura, al principio a su pesar y –¿recuerdo bien?– únicamente movido por el dinero, y se dirige hacia el norte y no hacia el oeste. En lo que sigue, eso sí, y sobre todo al final de la historia, se imponen esa naturalidad en su forma de intervenir, esa delicada agudeza de mente, esa callada presencia de ánimo en las que, de nuevo, nadie ha igualado ni iguala a James Stewart. No solo «dos cabalgan juntos», aludiendo al título de la película, en la que el segundo que cabalga es Richard Widmark: cabalgan juntos más, muchos, si no (casi) todos. ¿Por qué me vendría a la cabeza justamente ese comienzo de película, esas piernas estiradas, con botas, las de ese sheriff que no mueve un dedo y que, con su contagiosa desidia, hace quedar al guardián del orden en un liberador ridículo –llamémoslo así– antes de –llamémoslo así– ponerme yo en marcha hacia mi escritorio?
Así mismo estaba sentado yo, con las piernas estiradas, con botas. Cierto es que no estaba en un porche, ni tampoco en el profundo sur, sino en el sombrío norte, lejos de un sol y de otro sol, las piernas en el alféizar de la ventana de una casa centenaria con unos muros de casi un metro de espesor y, en su exterior, los visillos de lluvia de finales del otoño y un viento frío que se colaba por las rendijas de las ventanas procedente de los ya transparentes hayedos de la meseta; y las botas eran unas botas de goma, sin las cuales apenas era posible dar un paso –como para pensar siquiera en darlos a campo o bosque a través–, y esas botas me las quité al ponerme en camino hacia mi escritorio, antes de entrar por la puerta, ayudándome de un artilugio que en su día bautizaron como «quitabotas» y que, en mi caso, era de hierro muy pesado y tenía la forma de un caracol descomunal cuyos cuernos de metal me sirvieron de palanca para despegarme las botas de los talones, y luego di unos cuantos pasos para atravesar la siguiente puerta y entrar en el pequeño cobertizo añadido que yo llamo «el anexo», a escribir aquí en esta mesa.
¿Será posible? Esos contados pasos hacia el exterior y de vuelta al escritorio, ¿un «camino»? ¿Un «ponerse en camino»? ¿Un «en marcha»? Así me lo parecía a mí. Así es como yo lo viví. Así es como fue. Y, entretanto, noviembre ya está anocheciendo allí abajo, en la llanura que se extiende desde el pie de la meseta, en cuya parte alta está mi casa, hasta los grandes horizontes de más al norte, y la lámpara de la mesa está encendida. «¡Que vaya, pues, en serio!»
Un loco de las setas ya era mi amigo desde muy pronto, si bien en un sentido diferente del que tendría en sus años posteriores o aun en los finales. Fue entonces, hacia la vejez, cuando se me ocurrió una historia sobre él, loco. No son pocas las historias sobre locos de las setas que se han escrito, por regla general –¿o incluso sin excepción?–, es el propio loco quien la escribe, describiéndose como «cazador» o en todo caso como buscador, coleccionista y naturalista. El que no solo existan esta literatura de setas, los libros sobre setas, sino una literatura en la que se habla de las setas en relación con la propia existencia sí que parece darse como un caso nuevo de los tiempos modernos, tal vez de después de las dos guerras mundiales del siglo pasado. En la literatura universal del siglo diecinueve apenas hay libros donde las setas tengan papel alguno, y, de tenerlo, es muy pequeño, anecdótico, y no guardan relación con ningún héroe, sino que aparecen de forma puntual, como, por ejemplo, en los rusos, en Dostoyevski o Chéjov.
Solo se me ocurre una historia en la que alguien se ve involucrado en el mundo de las setas, aunque solo es en un episodio y le pasa sin querer o, si cabe, en contra de su voluntad: le sucede en Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy –Inglaterra, finales del siglo diecinueve– a la bella heroína, quien, durante la noche, se pierde por el campo y resbala y se cae en un enorme hoyo lleno de setas gigantes, y allí, en el hoyo de las setas, envuelta en esa maraña de inquietantes organismos que parecen crecer y reproducirse a ojos vistas, permanece atrapada hasta el amanecer (en cualquier caso, así es como guardo el pasaje en mi lejano recuerdo).
Ahora, sin embargo, en esta época enteramente nueva y –¿cómo la llamamos?– «nuestra», se diría que proliferan las narraciones en que las setas más bien se pliegan al papel que les atribuyen las fantasmagorías más comunes, sea como instrumentos mortíferos, sea como medio para –¿cómo podríamos llamarlo?– la «ampliación de la consciencia».
Nada de todo eso –ni el buscador de setas como héroe o como alguien que sueña con el asesinato perfecto, ni tampoco como precursor de una nueva consciencia del yo– ha de aparecer en el Ensayo sobre el loco de las setas. ¿O en el fondo sí, después de todo? Sea como fuere: una historia así, como la suya, tal y como aconteció y tal y como asistí yo a ella, muy de cerca durante un tiempo, no se ha escrito jamás.
Empezó con el dinero, hace mucho tiempo, cuando el que después sería loco de las setas aún era niño; empezó con el dinero que el niño buscaba hasta caer rendido de sueño, sueño en que la noche entera y por todos los caminos brillaban las monedas que luego resultaban no serlo; empezó con el dinero del cual, fuese de día o de noche, el niño carecía, ¡y de qué manera! Si durante el día iba con la cabeza gacha allá donde estuviera, quieto o en movimiento, el único motivo era que iba inspeccionando el terreno a sus pies por si hallara alguna cosa de valor, cuando no algún tesoro perdido. Aquí no viene al caso cómo es que nunca tenía dinero, a lo sumo de vez en cuando alguna monedilla de ínfimo valor que no le llegaba para nada, pero para nada de nada, ni viene al caso cómo es que tampoco en casa llegaba a ver dinero nunca, y menos dinero en billetes. ¿De qué modo podía conseguir dinero? Pues no era por codicia, por el deseo de poseer, que es lo que recoge la etimología de la palabra; si llegara a tener dinero algún día, al instante iría a gastárselo; bien sabía, y desde hacía mucho tiempo, dónde y en qué.
Página siguiente