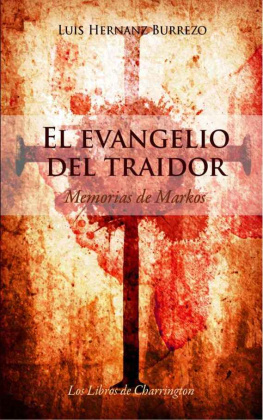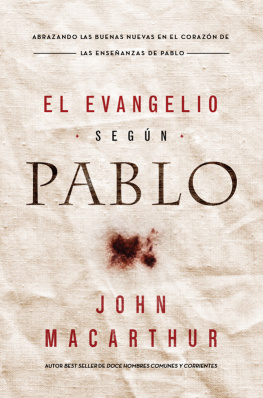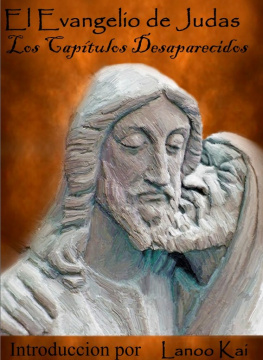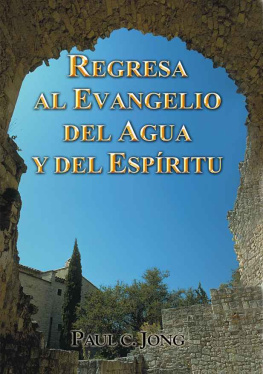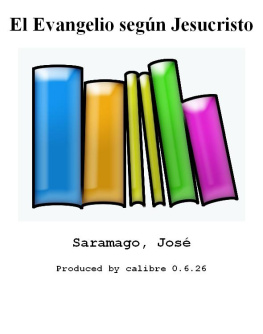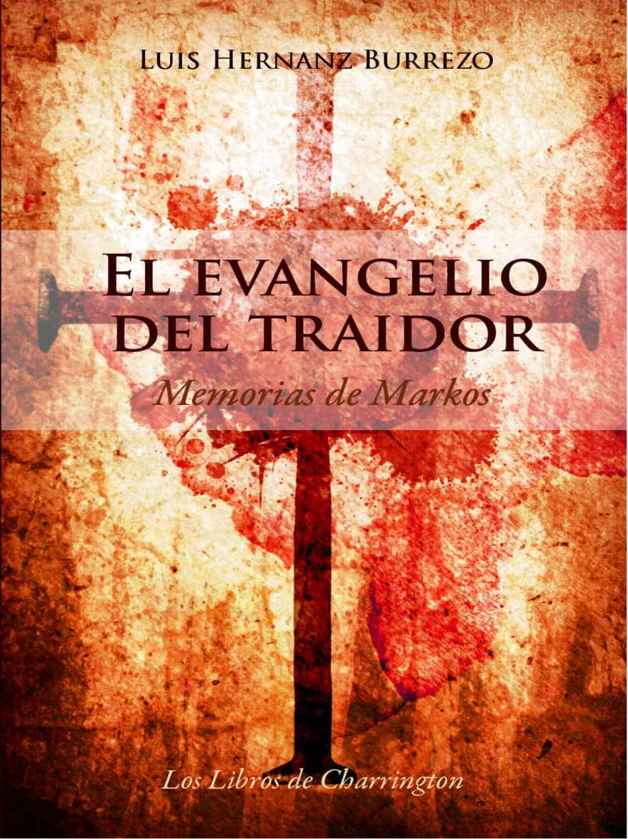EL EVANGELIO DEL TRAIDOR
Memorias de Markos
CRÉDITOS
@ Luis Hernanz Burrezo, 2012.
@ Book Force One, 2012
Diseño y maquetación: Edda Creative Studio
Diseño de cubierta: Billy Alexander
Primera Edición: febrero 2013
Depósito legal: MA-969-11
ISBN: 978-84-616-2497-3
www.elevangeliodeltraidor.com
www.eddastudio.com
A los territorios de Mohria,
siempre inexplorados.
ÍNDICE
A MODO DE EPÍLOGO
Obriénicus, en Judea.
S olamente con la verdad habían podido engañarlo. El eco de esa certeza rebotaba contra las grises paredes del sepulcro donde yacía enterrado en vida. Solo con la verdad habían podido derrotar a todo lo que representaba, al mundo que estaba por venir…, pero sería una victoria inútil, porque él no moriría allí.
Una leve rendija de luz se filtraba desde un techo que no podía alcanzar y lo liberaba, en parte, de una oscuridad a la que no podía vencer. El agua no era un problema, podía lamer la que se filtraba por las húmedas rocas, con un espantoso sabor amargo que hacía arder las tripas. Quien hubiera construido aquel lugar se había cuidado de que sus huéspedes no murieran de sed en pocos días y carecieran de la lucidez necesaria para su propósito. La comida tampoco era, por el momento, una preocupación. En Britania, de niño, pudo ver en muchas ocasiones como los guerreros ordovices, asediados por sus enemigos romanos durante meses, enloquecidos por el hambre, devoraban a los caídos, a los ancianos o a los heridos que no podían defenderse, sin darles siquiera el consuelo de una muerte rápida antes de convertirse en el alimento de los más fuertes.
Los restos del cadáver semidevorado de uno de los sicarios que le acompañaba era buena prueba de ello. Si algo era él, era un superviviente. Siempre había sido así, siempre había prevalecido y ahora no sería diferente. Matar al duro asesino que le acompañaba no resultó dificil. Durante el tiempo que permanecieron juntos en la cueva, esperando ayuda, ya se adivinaba en sus ojos el brillo de miedo que acompaña a las presas. Comenzó por las partes más musculosas de las piernas, destrozando huesos y tendones como haría un lobo hambriento. Cuando estuvo saciado, evisceró, troceó y enterró el resto para retrasar, en lo posible, su podredumbre.
En el tunel derrumbado que conducía a aquella maldita cámara, yacían otros dos de sus lacayos, reclutados entre lo peor de las cloacas de Roma. Sus gritos apagados se habían oído durante algún tiempo, pero hacía ya días que habían cesado. Esperaba que no estuvieran muy lejos; ello le permitiría remover aquella masa de rocas y tierra y disponer de más alimento con el que aumentar el tiempo del que disponía para escapar o que le rescataran. Tenía siempre el gladium en la mano, como un amuleto al que aferrarse, pero suicidarse no era para él una opción.
No, definitivamente la sed y el hambre no eran sus principales problemas. Lo era la ira. Una ira sorda, que le sofocaba e impedía concentrarse y pensar con claridad. Un sentimiento que explotaba en la garganta cada vez que recordaba cómo había terminado allí.
Sus relaciones en palacio y algunos sobornos nada costosos le habían otorgado el puesto de segundo al mando del prefecto de Judea. Nadie pretendía aquel peligroso destino que poca gloria y triunfos podía aportar. Tras la devastación de las legiones y la destrucción de Jerusalén y del Templo, la provincia se encontraba relativamente tranquila pero exhausta; nada que tentara la avaricia de un patricio. Cualquier atisbo de rebeldía era castigado con las más severas penas y solo alguna banda de forajidos, liderada por el enésimo fanático mezcla de ladrón y mesías, candidato seguro a la cruz, alteraba el día a día de la pax romana.
Tuvo tiempo así, de aprender nociones de hebreo y, sobre todo, de alcanzar su principal propósito: desentrañar los oscuros significados de aquellas columnas de caracteres, casi todos judíos, algunos griegos, grabados en un trozo de rojizo metal de cobre, que le contaban, en una antigua clave, la existencia de lugares ocultos donde se escondía más oro y plata del que nadie hubiera nunca podido imaginar. En apenas dos años, con la inestimable ayuda de sabios judíos que pagaron su erudición con la vida, había localizado los emplazamientos que narraba el documento. Especialmente el último, donde se encontraban las riquezas que le situarían entre las personas más poderosas e influyentes del imperio.
Partió al frente de una turma de caballería, con la rutinaria excusa de perseguir a los responsables una nueva masacre en una aldea que se había mostrado mas obsequiosa de lo razonable con sus amos romanos; pero no era ese su destino. En la distancia, aún podía ver cómo el centurión al mando de los jinetes movía negativamente la cabeza mientras se alejaban. El veterano oficial desaprobaba que el tribuno marchara a una descubierta solo, sin destino conocido, sin la protección de la caballería, acompañado únicamente por los tres siniestros individuos de negras túnicas que nunca se separaban de él. Seguía de pie, mirándolos mientras se perdían en dirección al desierto.
Las señales y las pistas que proporcionaba el documento de metal eran claras para quien supiera leerlas. Caía el sol cuando encontraron la entrada, oculta en el fondo de una piscina vacía que recogía el agua de las escasas lluvias, entre complejos juegos de pesas y palancas que movían piedras de un peso colosal. Dos de sus sicarios quedaron de guardia, mientras el tercero le acompañaba por el oscuro y estrecho túnel a la vacilante luz de una antorcha. El corredor no era muy largo, apenas con la altura de una persona, y desembocaba en una espaciosa estancia excavada en la roca, con una alta bóveda que debía situarse bajo el techo de la cisterna. Una polvorienta mesa con un escabel cubierto de telarañas y una estantería con varios papiros, cuidadosamente dispuestos, era el único mobiliario que se apreciaba en su interior. Ni rastro de oro, plata o joyas, ni de arcones o baúles que pudieran contener un tesoro de tamaño tan descomunal.
Pero su ambición se antepuso a su decepción y bajó la guardia. Su instinto, su eterna salvaguarda, gritaba desesperadamente que salieran de allí, que había algo extraño en todo aquello, que el peligro acechaba. Pero el lugar de la prudencia lo ocupó la negación de lo evidente. Ante sí, se desintegraba su muy elaborado plan para convertir al Cristos, un vulgar rebelde zelote, en el referente del nuevo imperio romano que estaba por venir y a él mismo en su guía. No había alcanzado un control total de los cristianos de Roma para esto. Buscando una esperanza a la que aferrarse, centró su atención en los documentos que se alineaban en los anaqueles, extrañamente limpios en comparación con el resto de la estancia. Olían a aceite de lino, alguien los cuidaba con esmero. Entre los papiros, brillaba, a la luz del fuego, un rollo de metal, similar al de cobre pero de dimensiones más reducidas. Su color plateado arrancaba chispazos de luz a la antorcha. Fue ese brillo el que le inmovilizó en el momento decisivo. Lo observaba hipnotizado. Extendía su mano para cogerlo cuando un crujido sacudió toda la estancia y talentos de tierra y roca cayeron donde antes estaba la entrada. Al silencio siguieron los gritos de socorro y dolor de los hombres que había dejado de guardia.
La ira, en él estallaba la ira. El odio contra aquellos miserables esclavos alejandrinos que le habían conducido hasta allí y que pretendían que aquel absurdo Mesías y su evangelio de conocimiento triunfaran sobre el mundo de orden y poder que traería la nueva