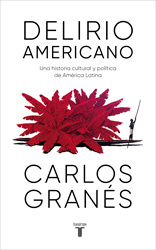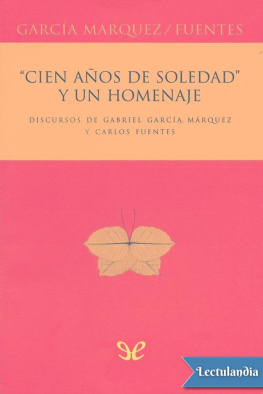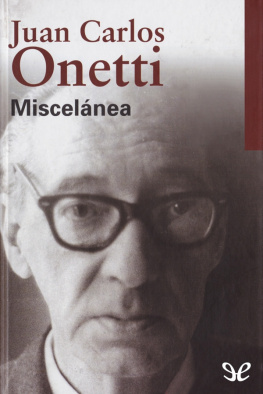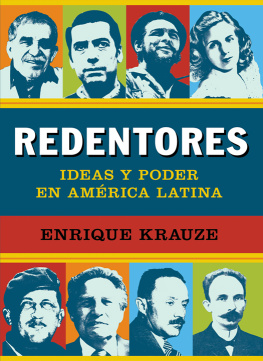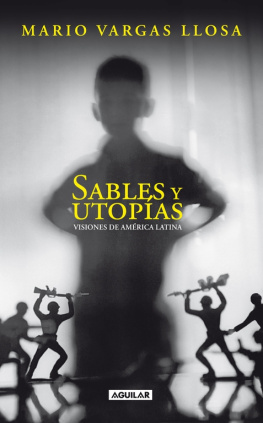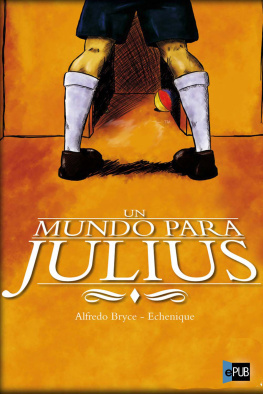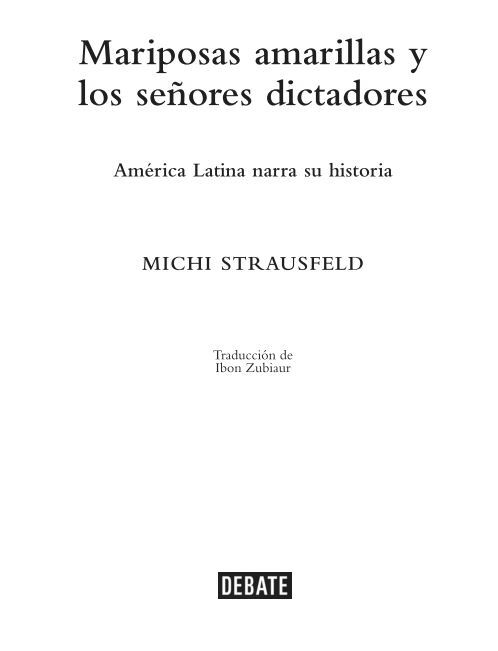INTRODUCCIÓN
Novelas que escriben la historia
Entonces en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las selvas perdidas
hasta ti, Macchu Picchu.
Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que lo terrestre
no escondió en las dormidas vestiduras.
PABLO NERUDA, Alturas de Macchu Picchu
Mi fascinación por América Latina arrancó con Machu Picchu, o para ser exactos con las imágenes de las películas de Hans Domnick Panamericana: Carretera de ensueño . Vi la primera parte a finales de la década de 1950 y me impresionaron profundamente las suntuosas y enigmáticas ruinas de los aztecas y los mayas en México y Guatemala. La segunda parte siguió en 1962, y al ver las grandiosas imágenes de la ciudadela en ruinas de Machu Picchu, redescubierta en 1911, lo tuve claro: ¡tengo que ir allí!
Cinco años después, en el verano de 1967, pude viajar a Perú gracias a una beca de tres meses. Fue un año decisivo en muchos aspectos para la política y la literatura: en mayo había aparecido la novela Cien años de soledad , de Gabriel García Márquez, la saga mágica de la familia Buendía de Macondo narrada a través de seis generaciones. Este pueblo imaginario refleja la historia de Colombia, y de manera concentrada la del continente. Una propaganda boca a boca sin precedentes hizo del libro un bestseller mundial. En octubre era asesinado en Bolivia el Che Guevara, suceso que generó un clamor de indignación en todo el continente y fue comentado en todo el mundo. En diciembre, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias fue el primer novelista de América Latina en obtener el Premio Nobel de Literatura. Los latinoamericanos asistían con una mezcla de orgullo y perplejidad a estos acontecimientos dispares, por todas partes se originaban enérgicos debates sobre cómo superar las miserias políticas y económicas del momento y afrontar un futuro mejor.
Cien años de soledad , que en 1967 había leído trabajosamente con ayuda de un diccionario y entendido sólo a medias, seguía estando muy presente en mi vida, como todo aquel continente desconocido. Tras finalizar mis estudios quería doctorarme al respecto. Entretanto vivía en Barcelona, por aquel entonces la «capital del boom». La principal agente literaria de los nuevos autores latinoamericanos, Carmen Balcells, tenía allí su sede, al igual que la editorial de Carlos Barral, creador del Premio Biblioteca Breve, que en la década de 1960 había sido otorgado a tantos latinoamericanos (y a algunos españoles). La ciudad pasaba por ser la meca del mundo literario latinoamericano: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Salvador Garmendia, Sergio Pitol y muchos autores más jóvenes, como Cristina Peri Rossi u Óscar Collazos, vivían allí para probar fortuna y poder publicar. Otros, como Julio Cortázar, Carlos Fuentes o Alfredo Bryce Echenique, eran visitantes asiduos. El periodista Xavi Ayén dedicó en 2014 una investigación de ochocientas páginas al papel de Barcelona en la difusión mundial de la nueva literatura: Aquellos años del boom: García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo .
Lo cierto es que en España no salían de su asombro. Había una admiración unánime por los apasionantes libros que llegaban de América Latina y que brindaban nuevos impulsos a la acartonada vida literaria de la España franquista. Al igual que a mí, ya que el viaje a Perú de 1967 cambió mi existencia de raíz. Leí relatos de Jorge Luis Borges, poemas de César Vallejo y Pablo Neruda, ensayos del intelectual peruano y militante marxista José Carlos Mariátegui, y supe de un montón de novelas maravillosas cuyos autores me eran todos desconocidos. ¿Por qué debía seguir estudiando Filología románica e inglesa, y enfrascarme en labores filológicas, cuando podía descubrir una literatura colosal? Eran obras maestras que me procuraban conciencia política, conocimientos históricos y culturales, curiosidad por el continente y un enorme placer estético. Novelas formalmente innovadoras de Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes contaban historias nunca antes leídas, que además revelaban a sus compatriotas datos nuevos sobre su historia que a menudo desconocían o que les eran tendenciosamente falseados. «La literatura cuenta la historia que la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede contar», leemos en el prólogo a La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa.
El éxito de las nuevas novelas espoleó la autoestima de los latinoamericanos, ya que estas obras, a las que pronto se endosó la dudosa etiqueta de «realismo mágico», despertaron entre los lectores europeos y americanos un enorme interés y una admiración por los autores, países, culturas y problemas políticos del continente. En mi caso desataron una especie de fiebre del oro y el deseo de explorar ese El Dorado literario.
En el otoño de 1970 fui gracias a otra beca a Colombia, donde pude investigar sobre el terreno para mi tesis sobre García Márquez y visitar los escenarios de Cien años de soledad : la localidad natal del autor Aracataca, las plantaciones bananeras y las ciudades caribeñas de Barranquilla y Cartagena en que había vivido. Conocí la flora y fauna, la historia del país y su situación política. Todo era nuevo. En Bogotá asistí a diversos cursos de literatura y leí estanterías y estanterías de literatura antigua y moderna. Mi fascinación no hacía sino crecer. Jóvenes novelistas y poetas colombianos a los que conocí en la librería Buchholz se encargaron de la necesaria ampliación de mi horizonte político, histórico y literario.
Pronto tuve claro que en la América Latina de aquellos años literatura y política resultaban inseparables: el entusiasmo por la Revolución cubana y la ira por los muchos asesinatos políticos —como el del joven poeta peruano Javier Heraud en 1963, el del teólogo de la liberación colombiano Camilo Torres Restrepo en 1966 y el del admirado Che Guevara en 1967— eran inmensos, eran un tema de conversación continuo. La cuestión principal era la devastadora influencia de Estados Unidos en el desarrollo de América Latina, dado que sus numerosas intervenciones perseguían el fin obvio de proteger y garantizar su hegemonía e intereses económicos. Por eso ayudaban a apuntalar a políticos sumisos, que a menudo eran sus marionetas. Se debatía con pasión la necesidad de cambios revolucionarios, ya que unas hipotéticas reformas radicales mediante procesos democráticos para vivir por fin en libertad y con autonomía parecían fuera del alcance. Diversos movimientos guerrilleros luchaban ya por materializar esas ilusiones desde comienzos de los años sesenta en Perú, Bolivia y Colombia, y desde los años setenta también en Argentina y Uruguay. Las monstruosas desigualdades sociales, las dictaduras apoyadas por Estados Unidos, las precarias condiciones de unas democracias sumamente lábiles, a menudo de grotesca ineficacia, y la falta de perspectivas hacían de estudiantes y escritores rebeldes comprometidos de izquierdas. Los segundos habían mostrado que América Latina estaba a la altura de los tiempos y que no era «subdesarrollada»; ahora sus ciudadanos exigían también a la política y la economía el salto a la modernidad, querían condiciones democráticas, un Estado de derecho fiable, el fin de la aguda desigualdad social, una educación digna de tal nombre y un modesto bienestar para todos.