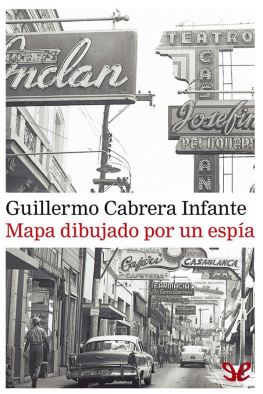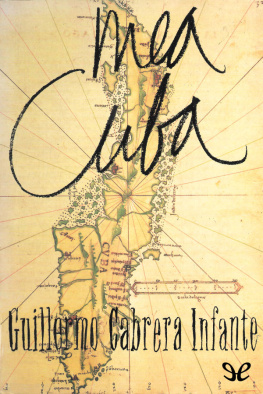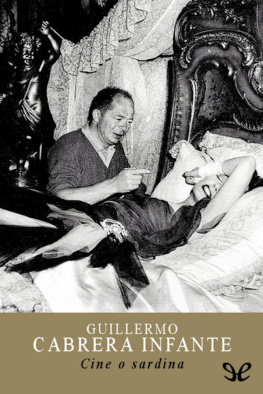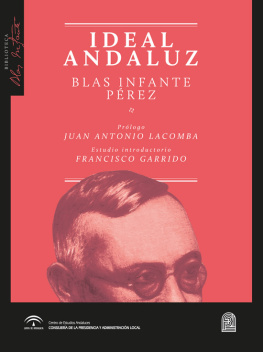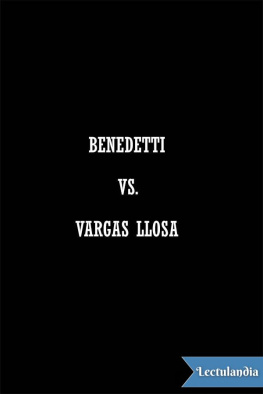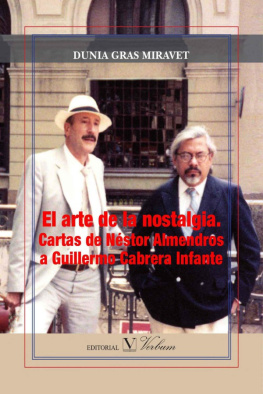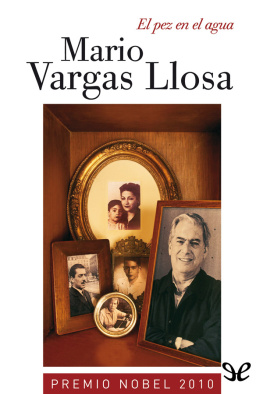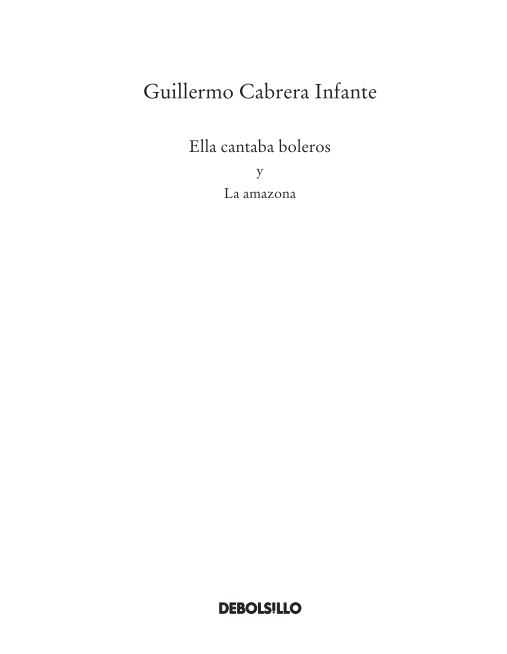Pequeño prólogo nocturno
Este libro, qua libro, debe su existencia a los consejos de dos escritores amigos. Uno de ellos, Mario Vargas Llosa, en fecha tan temprana, o tan lejana, como 1964 me aconsejó que publicara Ella cantaba boleros no como el hilo conductor que era de Tres tristes tigres, sino como una narración independiente. Han pasado exactamente treinta años para que yo hiciera caso: así soy de testarudo.
El otro escritor amigo es Javier Marías, quien con su perspicacia de autor y lo que es mejor, su autoridad como lector, me aconsejó, no bien apareció La Habana para un infante difunto, publicada en 1979, me dijo: «El último capítulo es perfecto. Debieras publicarlo por separado».
Y aquí están, juntos pero revueltos, los capítulos de Ella cantaba boleros (más, hay que decirlo, lo que iba a ser su final original y que por afán de simetría eliminé de TTT, ese Metafinal que he publicado por separado sin ser una separata y cuyo subtítulo se debe y puede leer también como Meta final) y el largo lamento de amor que tiene por maestro a Ovidio y su Ars amatoria y por exergo, luego suprimido, ese verso que Shakespeare cita en Romeo y Julieta: «Jove ríe ante el perjurio del amor».
Las dos narraciones celebran a la noche y parecen citar, recitar el verso de Amores:
O lente, lente currite noctis equi.
Que quiero traducir como:
Corre lento, lento jinete de la noche.
Londres, junio de 1995
La amazona
Hay algo vulgar en el amor, sin siquiera señalar al sexo. Quiero decir, en su expresión que se convierte invariablemente en una relación de vulgaridades. Un gran poeta griego compuso o recitó dos poemas: uno parece celebrar la guerra, el otro la persistencia en la intención del regreso al hogar. El primer poema en realidad expresa emoción ante la ira, la voluntad de venganza y la piedad, y su tono es elevado, heroico. El otro poema exalta a un héroe extraviado que no puede volver a casa y a su esposa porque en el camino otras mujeres le ofrecen diversas formas de amor y hasta le cantan canciones eróticas. Este poema es por supuesto inferior al primero en su intención épica y más que una epopeya parece pertenecer a un género que se inventará mil años más tarde, la novela. El amor ha debilitado el tono épico del segundo poema. Si en vez de amor hablamos de sexo nos encontramos que la vulgaridad es rampante aun en la nomenclatura actual o popular. La palabra más a mano, pene, que parece pertenecer a la jerga médica, significa en latín rabo, y el uso de la palabra vagina para el sexo femenino viene de una vulgar comedia romana y quiere decir, sin asombro ni imaginación, vaina —que según el Diccionario de la Real Academia describe también, en sentido figurado y familiar, a una persona despreciable. (Es curioso que en francés un con sirva para designar un estúpido, y cunt en inglés se aplica también a un tonto miserable: ambas palabras significan en español coño.) A su vez en toda el área del Caribe un vaina es un idiota, aunque de niño me estaba permitido decir idiota pero no vaina, ¡por vulgar! Por otra parte, la literatura erótica (con excepciones brillantes en el mundo romano, algunos ejemplos renacentistas y las conocidas aves raras del siglo XVIII ) siempre ha estado condenada a la vulgaridad, aun editorial. Esa condena me parece implícita en la expresión del amor, en el amor mismo. En otro gran poeta griego (todos los poetas griegos son grandes) veinticinco, veintiocho, treinta siglos después, que cantó a su vez al amor y a la historia, no asombra que sus poemas históricos sean superiores en su expresión, mientras sus poemas de amor resultan fatalmente vulgares.
No es que yo tenga nada contra la vulgaridad. Al contrario, nada me complace más que los sentimientos vulgares, que las expresiones vulgares, que lo vulgar. Nada vulgar puede ser divino, es cierto, pero todo lo vulgar es humano. Dijo Schopenhauer que uno debe escoger entre la soledad y la vulgaridad. Schopenhauer odiaba a las mujeres, yo odio la soledad. En cuanto a la expresión de la vulgaridad en la literatura y en el arte, creo que si soy un adicto al cine es por su vulgaridad viva y cada día encuentro más insoportables las películas que quieren ser elevadas, significativas, escogidas en su expresión o, lo que es peor aún, en sus intenciones. En el teatro, que es un antecedente del cine, prefiero la menor comedia de Shakespeare a la más empinada (ese adjetivo me lo sugieren los coturnos) tragedia griega. Si algo hace al Quijote (aparte de la inteligencia de su autor y la creación de dos arquetipos) imperecedero es su vulgaridad. Sterne es para mí el escritor del siglo XVIII inglés, no Swift, tan moralizante, o, montada en el fin de siglo, Jane Austen, so proper. Me encanta la vulgaridad de Dickens y no soporto las pretensiones de George Eliot. Dado a escoger, prefiero Bel-Ami a Madame Bovary, como ejemplo de ese artefacto vulgar que es la novela. Afortunadamente Joyce es tan vulgar como innovador, mejor que Bel-Ami casado con Madame Bovary. Fue Maupassant, al hablar de caza, quien dijo: «La mujer es la única pieza que vale la pena. Encontrarla es lo que da sentido a la vida.» Estoy de acuerdo.
En la segunda mitad del siglo XX la elevación de la producción pop a la categoría de arte (y lo que es más, de cultura) es no sólo una reivindicación de la vulgaridad, sino un acuerdo con mis gustos. Después de todo no estoy escribiendo historia de la cultura, sino poniendo la vulgaridad en su sitio —que está muy cerca de mi corazón—. En otra parte he exaltado el carácter precioso del lenguaje habanero, tan vulgar, tan vivo, tan sentida su desaparición. Es de este lenguaje ido con el viento de la Historia, una lengua muerta, que he exhumado una frase que parece ser cosa de cazador, cuando se refería a la conquista de una mujer —pero, ¿quién me obliga a no creer que la frase de andar por caza sea apropiada hasta el extremo de aparejar el ganar el amor de una mujer a una cacería?—. Ya los griegos usaban esta metáfora del amor como cacería y los romanos proveyeron a Cupido con un arco y una flecha. Esa frase, venatoria y venérea, es «El que la sigue la mata».
No recuerdo cuándo la oí por primera vez, pero sí sé cuándo me la dijeron a mí, como consejo de montería de amor. Fue expresada por el hermano mayor de un compañero del bachillerato, a cuya casa yo iba a estudiar muchas tardes. Ese estudiante graduado me la dijo al oírme hablar de una muchacha lejana que era conocida por mí solamente como la Prieta del Caballo. He hablado de ella y de su cercanía distante. Esa muchacha miraje permaneció tan inalcanzable después como antes del consejo amatorio —que tal vez fue dado con un gran grano de sal—. Pero la frase se probó sabia, aunque entonces yo la creía meramente apropiada para alentarme en mi persecución del amor, en esa época depositado en una muchacha prieta con un prendedor en forma de caballo. Fue muchos años más tarde que la puse en práctica sin saberlo y sucedió que solamente cuando se probó un axioma de amor que la recordé.
Solía anotar en mi memoria las características vitales de muchas muchachas (mi materia gris era mi libro negro), teniendo en mente el momento en que me sería útil ese conocimiento —que en muchos casos se limitaba a una mera visión persistente—. Sabía o sospechaba que en los medios artísticos había muchachas que eran más o menos fáciles. Muchas no habían leído a Isadora nunca y mucho menos estudiado el