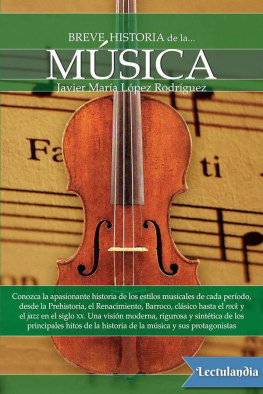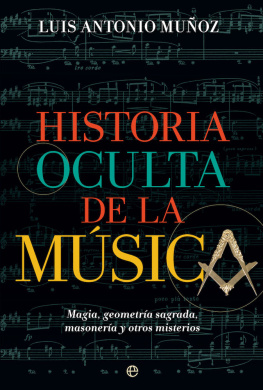© V ě ra Zátopková
Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) es escritor y periodista. Ha ejercido su oficio en el diario El País, desde 1992. Allí es cronista musical desde mediados de los noventa y ha pertenecido a los equipos de la sección de Cultura, el suplemento de cine El Espectador, El País Semanal o Babelia, publicaciones donde escribe asiduamente. En 1997 apareció su primera novela Los ojos no ven, una intriga con el mundo de Salvador Dalí de fondo, seguida de Preludio, la historia del pianista León de Vega, obsesionado con la obra de Chopin. Con Gordo consiguió el premio Sent Sovi, de literatura gastronómica, una obra a la que siguieron Yo, Farinelli, el capón, el ensayo Placer contra placer y las novelas Ahogada en llamas y La cáscara amarga, que componen dos partes de una trilogía sobre el siglo XX radicada en Santander y Cantabria.
A lo largo de dos décadas, Jesús Ruiz Mantilla ha sido cronista musical en el diario El País. Contar la música recoge gran parte de su experiencia en ese campo. Una obra que resume el oficio al que se ha dedicado apasionadamente a través de sus encuentros con figuras de primer nivel, pero que le ha llevado a la conclusión desde el propio título, de que resulta una utopía imposible de cumplir. Diferentes protagonistas –creadores e intérpretes– nos acercan a su experiencia con la música. Entrevistas a grandes directores de nuestra época, desde Daniel Barenboim a Claudio Abbado, Zubin Mehta, Riccardo Muti o Gustavo Dudamel, pianistas de la talla de Brendel, Pollini, Zimerman, Sokolov, Maria Joao Pires o el conocimiento profundo de fenómenos como el sistema de orquestas venezolano de José Antonio Abreu, la orquesta de israelíes y palestinos, West-Eastern Divan o la eclosión de pianistas chinos ayudan a comprender el fascinante panorama creativo de la música clásica actualmente.
Publicado por:
Galaxia Gutenberg, S.L.
Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª
08037-Barcelona
info@galaxiagutenberg.com
www.galaxiagutenberg.com
Edición en formato digital: noviembre 2015
© Jesús Ruiz Mantilla, 2015
c/o DOSPASSOS Agencia Literaria
© Galaxia Gutenberg, S.L., 2015
Conversión a formato digital: Maria Garcia
ISBN Galaxia Gutenberg: 978-84-XXXXX-XX-X
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, a parte las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)
ýčěřŠšž
A mis padres, que me enseñaron quién era Beethoven
A Paula y Cristina, que imprimen ritmo,
armonía y sentido a mi vida
A V ě ra, que es la música
PRÓLOGO
Contar la música
Imposible. Contar la música es imposible. Así que este libro brota del empeño inútil de abordarlo. De una quimera, de un sol en plena noche, de una ilusión constantemente frustrada, de un anhelo, un ansia, de un deseo que se torna aire entre la palma de las manos para pasar a ser materia en los oídos.
Sugiere Elvis Costello que contar la música viene a ser algo así como bailar la arquitectura. Tenía que llegar un artista de su talla para dar en el clavo con la metáfora. El asunto había sido abordado a través de los siglos por los suyos, pero también por literatos, filósofos, cronistas, científicos incluso… Pero ninguno de ellos jamás resultó tan plástico y a la vez tan contundente. La frase se convierte en un mantra definitivo: tanto que estuve a punto de abandonar la escritura de este libro cuando la leí por primera vez.
¿Cómo transformar la emoción del sonido en palabra certera? ¿Cómo traducir atinadamente la sacudida estética, emocional, en una expresión? A la música le ocurre como al amor: por más que corran ríos de tinta, seremos incapaces de abarcar la profundidad de un sentimiento que merece, tras su experiencia, únicamente el silencio.
Así es. Quizás sea el silencio lo que mejor explique la música. Cuando un director de orquesta o un gran pianista suspende la última nota en un abismo templado previo al aplauso, ese silencio provocado resume a la perfección las sensaciones concentradas. Cuando son buenas, sobre todo. Ahí dentro caben casi todas con cierto orden. Después, llega el agradecimiento con palmas. Y seguido, la palabra.
Una palabra torpe, generalmente, acompañada con un gesto que nos hace mover el cuello, mordernos los labios, puede que, en algunos casos, secarnos las lágrimas. Quizás todo ese prólogo animal, el del gesto, digo, resulte más certero que el trastabillado lenguaje que irrumpe después tratando de definir lo vivido.
Más tarde, en soledad, se piensa la música. Con el tiempo, transmuta en recuerdo: ¿qué, exactamente? ¿Las notas? No, una sensación que debe ser consensuada con quienes lo presenciaron. Porque también dentro de ella cabe el autoengaño. Como en el amor, exactamente igual, insisto.
Por eso Daniel Barenboim, otro de los grandes maestros vivos, afina tremendamente cuando asegura que la música es aire sonoro. ¿Cómo recordar el aire si no se ha transformado siquiera en viento, en brisa, al fin y al cabo, como física expresión de sí mismo? ¿Cómo apresar en tu memoria esa abstracción que ha resultado concreta en la atmósfera gracias a un sonido? Imposible. Es imposible.
No observen en mis afirmaciones desesperación. Quédense con la sensación de que asumo esta locura, tal atrevimiento –el de intentar contar la música–, como un reto cotidiano. Existen métodos que me detendré a explicar antes de que ustedes pasen a comprobar el resultado. Pero ante todo, entre ese ser o no ser del cronista musical –no otra cosa soy, ampliamente, y nunca quedaré rebajado a mero crítico– se necesitan algunos ingredientes básicos: pasión, curiosidad y, con el tiempo, experiencia. Colocados en ese orden, resultan manidos, pero cada cual lleva su intríngulis.
Cuando era niño, tuve la suerte de contar con un padre que había hecho sus pinitos como cantante bajo en las zarzuelas que se montaban en Santander por los años cincuenta. Pero había algo por encima del canto que le fascinaba más: Beethoven.
Chisco –no se explicó nunca que le llamaran así, con ese apelativo propio de los Franciscos, cuando había sido bautizado como Jesús– hubiese querido también ejercer como juez. Bien es cierto que se trata del hombre más honrado que he conocido en mi vida. Lo hubiese bordado de superar aquellas oposiciones a las que concurrió sin éxito antes de que yo naciera. Pero, si le hubiesen dejado, o él se hubiera atrevido a elegir su verdadera pasión, se habría convertido en director de orquesta. Acabó como un más que digno abogado y profesor universitario. Con eso se ganaba la vida, aunque dentro, muy dentro de él, refulgía sin cesar descabalgada su auténtica pasión: la música.
Con 10 años me regaló las nueve sinfonías. Se nos presentaron de sorpresa mientras recorríamos aleatoriamente una tarde tonta El Corte Inglés de Bilbao. Las dirigía Karajan, por supuesto, e iban dentro de una caja roja con letras doradas al dorso. Aquel objeto mágico y por explorar, con su inasible misterio dentro, se convirtió en uno de los decorados más habituales de mi vida. Ése fue el veneno. La esencia de lo que con el tiempo va a desembocar en este libro. A partir de entonces, yo fui girando alrededor de ese eje. Inconscientemente, primero. Como señalado por un destino que él, aquel día, me marcó.
Con el tiempo, fui explorando la música con el pálpito que define nuestra generación. El del más puro eclecticismo. Es decir, sin establecer jerarquías entre expresiones del pasado o del presente. Acuciados, además, por descubrir fuera, dentro de un arte semejante, la urgente modernidad que nos había sido arrebatada de manera violenta. Así fui educando mis gustos: un tanto salvajemente.