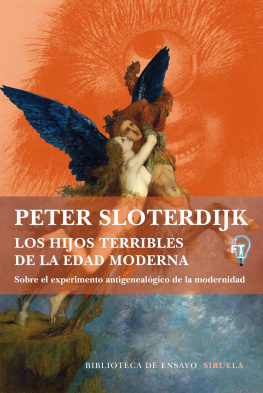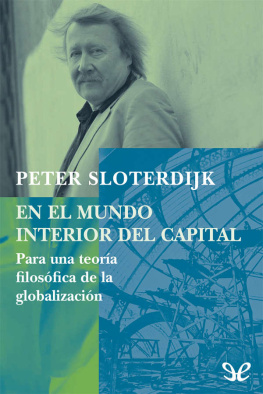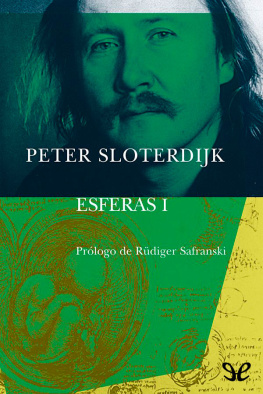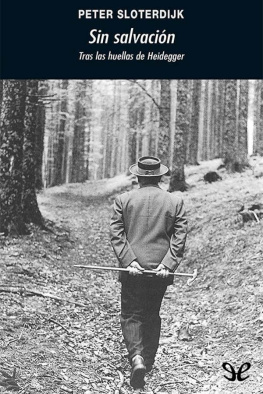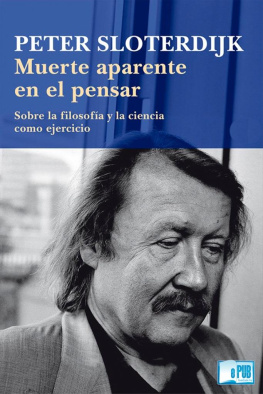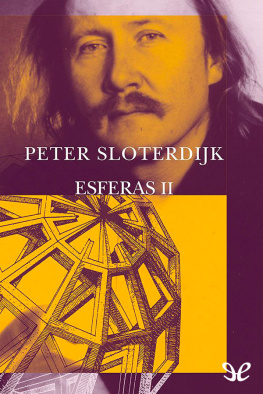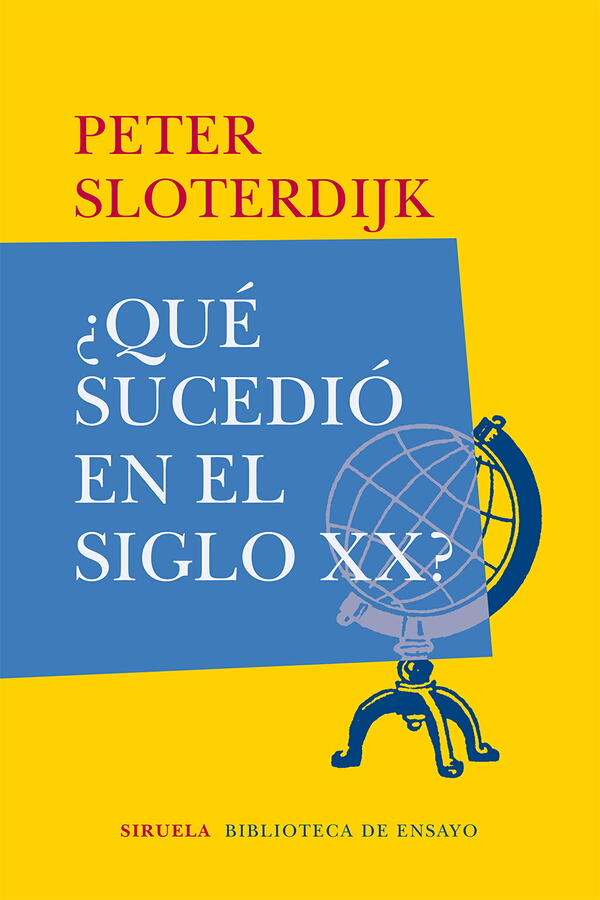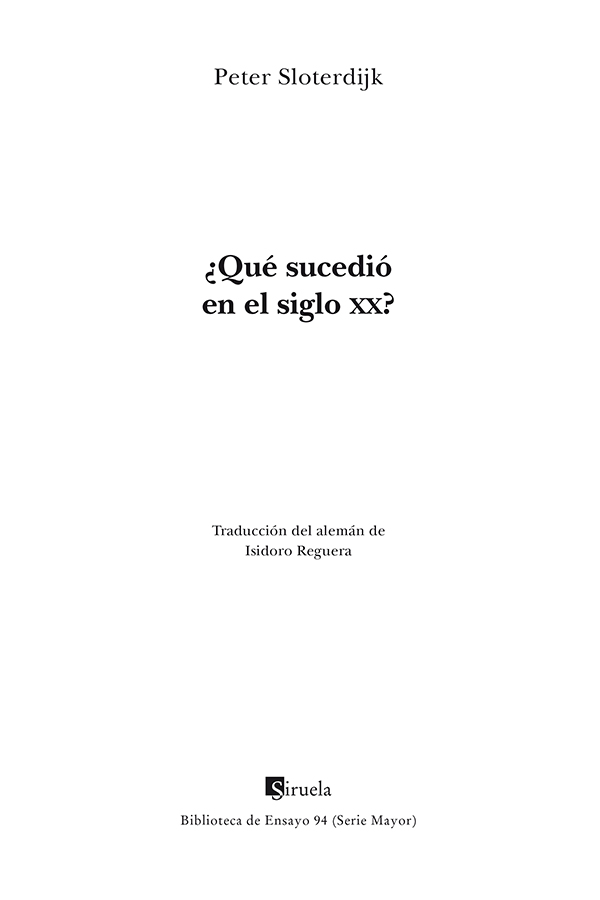El Antropoceno: ¿una situación procesal
al margen de la historia de la Tierra?
1 Humanidad sin peso
Cuando el químico atmosférico holandés Paul J. Crutzen propuso el año 2000 la expresión «Antropoceno» —recurriendo a un concepto análogo de 1873 del geólogo italiano Stoppani (1824-1891)— para caracterizar la era actual desde el punto de vista histórico-natural, resultaba fácil suponer que este término pasaría a formar parte del discurso hermético que se habla tras las puertas cerradas de institutos de análisis de gas o de geofísica, en exclusividad.
Sin embargo por una serie desconocida de casualidades, el virus semántico-sintético parece que consiguió traspasar las bien aisladas puertas de los laboratorios y expandirse en el mundo general de la vida; y da la impresión de que se reproduce con especial facilidad en el contexto de los suplementos culturales de altura, en el contexto de la industria museística, de la macrosociología, de los nuevos movimientos religiosos y de la literatura ecológica alarmista.
Habría que atribuir la proliferación del concepto, ante todo, al hecho de que, bajo el ropaje de objetividad científica, transmite un mensaje de urgencia político-moral casi insuperable, un mensaje que en lenguaje más explícito reza: el ser humano se ha convertido en responsable de la ocupación y administración de la Tierra en su totalidad desde que su presencia en ella ya no se lleva a cabo al modo de una integración más o menos sin huellas.
El concepto supuestamente relevante desde el punto de vista geológico, «Antropoceno», contiene un gesto que en contextos jurídicos se calificaría como el título de una agencia responsable. Con la adscripción de responsabilidad se crea una dirección para posibles denuncias. Y con ello nos las habemos hoy cuando atribuimos «al ser humano» —sin añadir epíteto alguno— la capacidad de autoría en dimensiones geo-históricas.
Cuando decimos «Antropoceno» participamos en un seminario geo-científico solo en apariencia. En realidad intervenimos en un juicio, más exactamente, en una sesión previa a la vista de una causa, en la que primero ha de esclarecerse la posibilidad de culpa del acusado. En esta sesión previa se trata de la cuestión de si, dada la minoría de edad del dudoso delincuente, tiene sentido siquiera abrir proceso contra él. En las audiencias correspondientes se escucharía, entre otros, al autor Stanisław Lem, que en contexto telúrico atribuye a la «humanidad» el estatus de una quantité négligeable, literalmente:
Si se reuniera [...] a la humanidad entera y se la apiñara en un lugar, ocuparía un espacio de 300.000 millones de litros, es decir, un tercio escaso de un kilómetro cúbico. Esto parece mucho. Sin embargo los océanos contienen 1.285 millones de kilómetros cúbicos de agua. Así que si se arrojara al océano a la humanidad entera, esos 5.000 millones de cuerpos humanos, el nivel del mar ni siquiera se elevaría la centésima parte de un milímetro. Con este único remojón la Tierra se vaciaría de una vez por todas de seres humanos.
En relaciones cuantitativas como estas no importa para nada que en lugar de los 5.000 millones de seres humanos de Lem pongamos en la imagen la cifra hoy alcanzada de 7.000 millones, o la de 8.000 o 9.000 millones que se alcanzará tras el año 2050. Bajo el aspecto de la biomasa, incluso una humanidad que se multiplique tan rápido como quiera seguirá siendo una magnitud diminuta —en caso de que se pudiera hundir en el océano a la humanidad toto genere—. ¿Para qué, pues, iniciar un proceso contra una especie que no representa casi nada en relación con la masa fundamental de materia del sistema de Gea, toda el agua mundial? Por cierto, la posición de Lem queda muy cerca de la de los clásicos del menosprecio del ser humano —recuérdese la desdeñosa observación de Schopenhauer sobre la raza humana como moho fugaz sobre la superficie del planeta Tierra—.
A estos reparos se responderá por parte de la acusación que la aglomeración humana no es en absoluto, en su estadio actual de evolución, una mera realidad biomásica. Si ha de ser llevada al banco de los acusados sería ante todo porque constituye una agencia metabiológica, que gracias a su fuerza de acción puede ejercer mucho más influjo en el entorno del que podría suponerse por su relativa falta de peso física.
Por supuesto que en este contexto se piensa inmediatamente en las revoluciones técnicas de la Edad Moderna y en sus efectos colaterales, que no sin motivo se cargan en la cuenta del colectivo de la humanidad. En realidad, con esto se refiere uno en principio solo a la civilización europea y a su élite tecnocrática. Esta última es la que desde los siglos XVII y XVIII , por el uso de carbón, y más tarde de petróleo, en máquinas de todo tipo, introdujo un nuevo factor en el juego de las fuerzas globales. Además, el descubrimiento y descripción de la electricidad poco antes del año 1800 y su dominio técnico en el siglo XIX generaron un nuevo universal en el discurso sobre la energía, sin el que ya no se puede imaginar el intercambio del hombre con la naturaleza —por recordar la definición marxista de «trabajo»—. El colectivo que hoy se caracteriza con expresiones como «humanidad» consiste fundamentalmente en agentes que, en menos de un siglo, se han apropiado de las técnicas desarrolladas en Europa. Que Crutzen hable de «Antropoceno» hay que interpretarlo como un gesto de educación —o de evitación de conflictos— holandés. Lo cierto es que sería más oportuno hablar de un «Euroceno», o de un «Tecnoceno» iniciado por europeos.