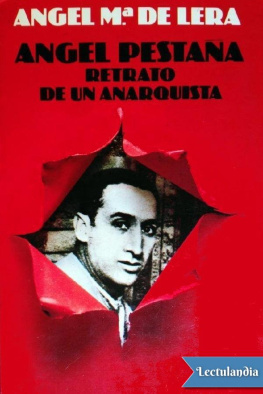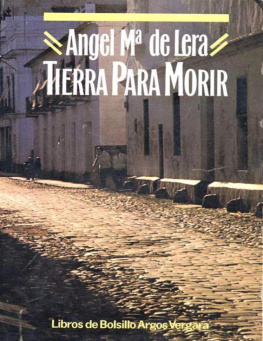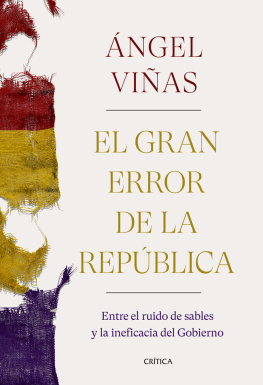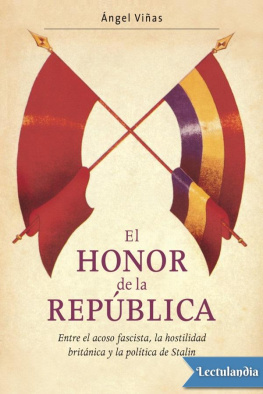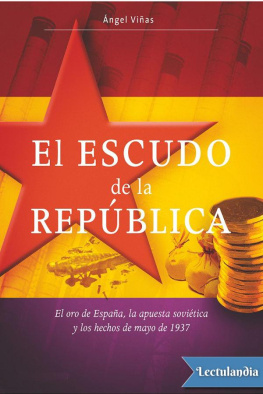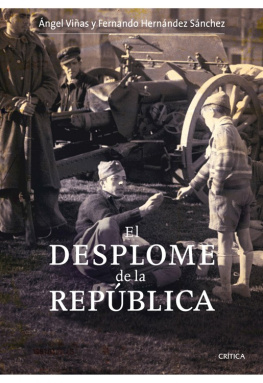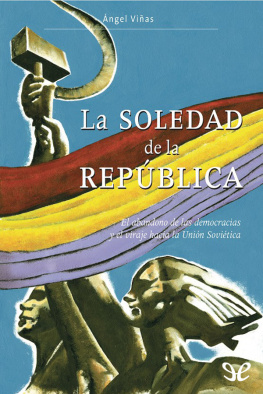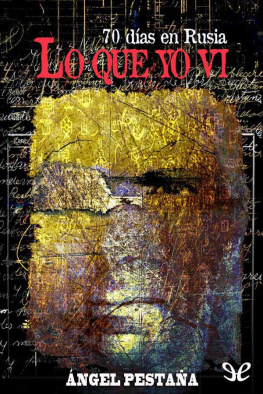I. La escuela de la vida
I
LA ESCUELA DE LA VIDA
1. El niño solitario
1. EL NIÑO SOLITARIO
Un hombre de aspecto rudo y manos callosas escucha atentamente la lectura que realiza un niño de unos diez años de edad, delgaducho, diríase que enfermizo. Es de noche y el hecho ocurre en el comedor de una posada de pueblo. Al otro extremo de la larga mesa de pino rebañan sus platos otros dos huéspedes con apariencia de trajinantes. El niño lee siguiendo su índice de la mano derecha que corre por debajo de los renglones. De pronto, titubea. Se le ha atravesado una palabra que no puede pronunciar.
—Es la tercera vez que lo haces y a la tercera va la vencida, ya lo sabes —dice el hombre y da un pescozón al niño, que, instintivamente, se encoge.
Uno de los comensales, que ha estado observando la escena, interviene para decir:
—No sea usted así, hombre, no sea usted así, porque se ve que el rapaz es listo y sabe de letras. Un tropiezo lo tiene cualquiera.
El aludido, mal encarado, replica:
—Es mi hijo, ¿sabe usted? Claro que tiene condiciones, pero se me aplica más al juego que al estudio. Cuando prepara lo que yo le marco —y muestra el trazo de lápiz que acota unos párrafos sobre la página del libro—, lee luego de carrerilla, pero, si no, se atranca como ahora. Yo me guío por eso.
—¿Qué se guía usted por eso? ¿Es que usted no sabe leer?
—No —contesta el padre—, yo no conozco ni la «a». Pero me entiendo. Si hago lo que hago es para que el rapaz espabile y aprenda lo que yo no pude nunca aprender y no sea un burro de carga cuando llegue a hombre, como lo he sido yo toda la vida. Precisamente por mi ignorancia me han ocurrido algunas cosas y he tenido que aguantar abusos que no quiero que tenga que sufrir él…
—No he querido molestar, ¿comprende? —se excusa el otro, impresionado, sin duda, por la cruda sinceridad del hombre.
Después, compartiendo unos vasos de vino, el padre del niño cuenta que, harto de ser explotado como peón en el tendido del ferrocarril, quiso tomar trabajo a cuenta. Claro, el ingeniero advirtió muy pronto que aquel contratista no sabía de números, y en la primera ocasión, al cubicar la obra realizada, le engañó. Naturalmente, cuando el contratista contó los dineros resultantes y empezó a pagar a sus jornaleros, descubrió la artimaña y el fraude. Reclamó, pero ni siquiera obtuvo ser escuchado por el defraudador. No era él hombre que se resignase a ser burlado impunemente. Convencido, pues, de que no conseguiría nada por las buenas, se apostó un día a la salida del bosque que solía cruzar a caballo el ingeniero y esperó. A poco rato lo tuvo a la vista. Entonces hizo contra él tres disparos de revólver.
—Y no era broma, no, porque le volé el sombrero de un balazo.
El ingeniero espoleó enérgicamente el caballo y huyó a todo galope. Gracias a eso salvó la vida.
El chiquillo, suspendida la lectura, libre ya de reprimendas por aquel día, escucha ávidamente las palabras de su padre, que aunque se las ha oído repetir en otras ocasiones, siempre impresionan su despierta imaginación infantil. El niño se llama Ángel Pestaña Núñez.
Nació el 14 de febrero de 1886 en una aldehuela de la provincia de León que tenía por nombre el de Santo Tomás de las Ollas. Es curioso. Este niño que, andando el tiempo, escribiría un libro de recuerdos y memorias, omite el nombre de sus progenitores. De su padre dirá simplemente: «Era analfabeto en absoluto, pues no sabía leer ni escribir: pero tenía, por los recuerdos que yo conservo, inteligencia natural». Más adelante anotará: «Verdad es que mi padre me pegaba con frecuencia, pero no era por crueldad, sino producto de un falso concepto de lo que ha de ser la educación y por un exceso de amor hacia su hijo, pues en su vida de rudo minero jamás se olvidaba de su hijo, al extremo de que cuando iba al café, cosa no corriente entre los trabajadores de aquel tiempo, guardaba siempre la mitad del terrón de azúcar que le daban para dármelo a mí».
En cuanto a su madre, sólo se refiere a ella para contarnos, con escalofriante sencillez, una anécdota que, en la pluma de cualquier otro hombre, hubiese sido muy difícil de expresar. Vivían por entonces en Béjar, donde su padre trabajaba en la perforación de un túnel ferroviario. El niño, aún con menos de tres años de edad, acababa de vencer una peligrosa enfermedad de la vista, unas cataratas, que le trató una curandera milagrosa con oraciones, signos de la cruz sobre los ojos y polvo de azúcar cande que le introducía bajo los párpados, sobre los que presionaba luego con movimientos de molinete, con el fin de esmerilarle el cristalino opacificado. Como siempre, la familia Pestaña, gente volandera, de aquí para allá, sin casa ni hacienda propias, vivía en una pensión. La madre de Ángel «era alta, guapa, buena moza», según oyó decir a quienes la conocieron, porque no guardaba de ella ninguna imagen precisa. «No sé si era buena o mala. No tengo de ella la menor noción», confiesa en su libro. Tampoco pudo saber nunca por qué las relaciones entre sus padres se caracterizaban por los frecuentes altercados y disgustos a que siempre ponían fin los golpes que el hombre descargaba sobre la mujer. Lo cierto es que una noche —y las escenas que siguen sí que quedaron grabadas indeleblemente en su memoria— le despertó su madre y le vistió, cosa que ya había hecho antes con su hermana Balbina. Después, le tomó en brazos y, llevando a la pequeña de la mano, salieron a la calle y se dirigieron a la estación de la diligencia que hacía el recorrido entre Béjar y Falencia. Allí, la madre pagó los pasajes y luego se sentaron a esperar. Pero, de pronto, apareció el padre, dando gritos y profiriendo amenazas contra su esposa. Los demás viajeros trataron de calmarle y evitaron que la golpease públicamente pero no pudieron evitar que la arrancara de allí y se la llevase de nuevo a casa junto con sus hijos. Sin embargo, pocas noches más tarde, se despertó bruscamente y vio la luz encendida y que habían desaparecido su madre y su hermana. Estaba solo y abandonado. El pequeño lloró y lloró desconsoladamente hasta que le vencieron el sueño y el cansancio. Cuando volvió a abrir los ojos, sólo vio a su lado la figura sombría de su padre. Más adelante éste le informaría de que su madre huyó con uno de los huéspedes de la pensión. Nunca volvió a tener noticias de ella ni de su hermana, pese al renombre que él llegó a alcanzar en toda la nación. ¿Era su padre un hombre celoso, un borracho, un tirano o, simplemente, un bruto? ¿Era su madre una mártir, una sensibilidad femenina atropellada, o nada más que una mujer ligera de cascos? El hijo no juzga. Se limita a contar lo que le sucedió y añadir, refiriéndose a la madre ausente y desconocida: «Ahora, que por primera vez lo digo, añado también que no guardo rencor alguno contra ella. Al contrario. Si viviese, sería para mí un gran placer el conocerla».
Su familia se redujo así a su padre. Siempre pegado a él, recorrió el largo calvario de sus andanzas, yendo siempre de un lado a otro, de pueblo en pueblo, de Canfranc al Puerto de Pajares, de Achuri a las minas de Alén, en Vizcaya, a lo que les obligaba la búsqueda de trabajo. Estando en Alén asiste por vez primera a la escuela, en el pueblecito de Las Barruetas. Todas las mañanas tiene que descender desde la mina al pueblo, junto con otro muchacho, hijo también de minero, como él, seguramente. Días ele lluvia y barro, de frío y de escaso yantar. No sabemos cómo era esa escuela ni cual el talante del maestro, pero no es difícil imaginárnoslo teniendo en cuenta el lugar y la época: una estancia inhóspita, saturada de vaho y malos olores, desgastados bancos de madera, un mapa de España sobre un muro desconchado, plumas con manguillo de madera mordida, una pizarra, una mesita de pino para el maestro y, éste, casi siempre de mal humor, haciendo cantar a los arrapiezos los nombres de los ríos y los reyes de España y la tabla de multiplicar, bajo la amenaza del coscorrón o la palmeta. En suma, la escuela rural de entonces, concebida y realizada más como instrumento de tortura que de educación, y el maestro, un hombre desolado y desasistido, mártir, iluso o desesperado, sin más compensación material que el hambre.