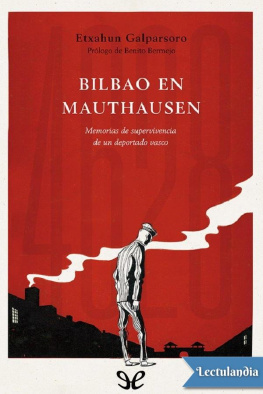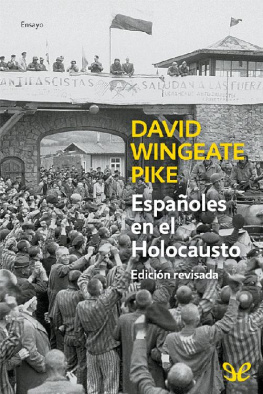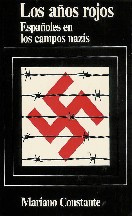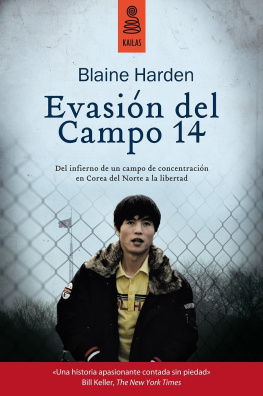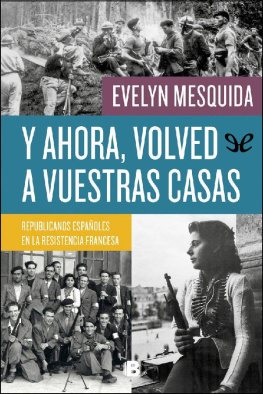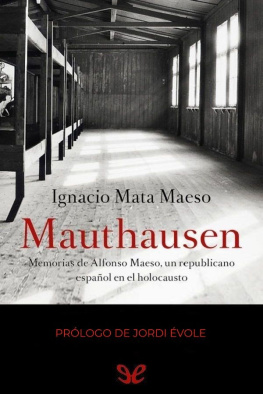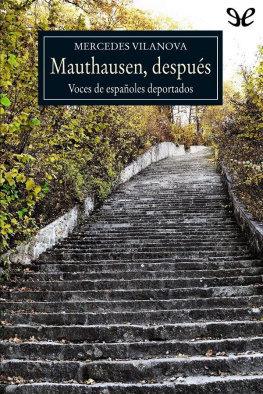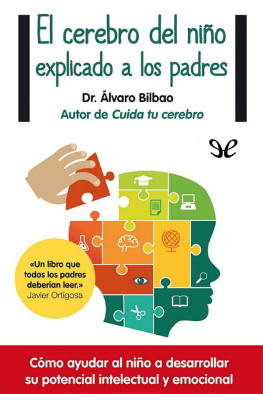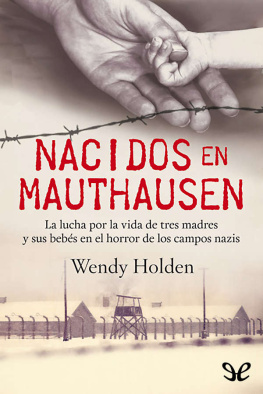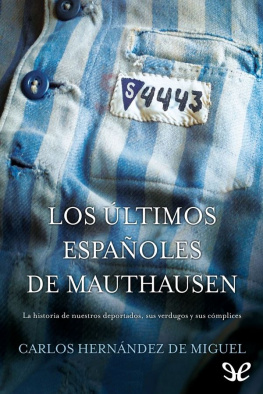Anexos
Anexos
Barraca n.º 18: Al Capone
Barraca n.º 18: Al Capone
»Las jornadas transcurridas en el área de cuarentena, además de ser delirantes por el sadismo soportado, resultaron devastadoras para la fortaleza de José Mari, Puente, Valdajos y Marcelino, quienes, de no haber sido por su juventud, hubieran sucumbido allí mismo. Pero, una vez terminada la cuarentena, los deportados se integraron en el régimen de vida ordinario del Lager a través de su ubicación en una barraca y el trabajo en un Kommando. Los pestilentes barracones en los que fueron hacinados eran todos idénticos, módulos prefabricados de planta rectangular con el tejado a dos aguas. Al traspasar el umbral de la puerta, el prisionero accedía a un pasillo que se prolongaba a izquierda y derecha, mientras que de frente se topaba con los lavabos, los retretes y el almacén de la limpieza. En los extremos de la galería se hallaban dos habitaciones o Stuben, la A y la B, donde se alojaba al deportado. En estos dormitorios los individuos eran amontonados tan estrechamente que resultaba prácticamente imposible que surgieran espacios de acción personal. Si la celda de cualquier prisión impide los contactos sociales y doblega al prisionero por abandono y soledad, el barracón masificado destruía el espacio para el movimiento y acababa ahogando al deportado. Disponer de cierto espacio era un privilegio fuertemente disputado y solo al alcance de unos pocos: en una pequeña sala separada mediante armarios se alojaban el jefe de la barraca (Blockältester), el secretario (Blockschreiber), el barbero (Blockfriseur) y el personal de servicio (Stubendienst), con una estufa central y escaso mobiliario.
Pasada la infernal cuarentena en la barraca n.º 15 nos trasladaron a la n.º 18. El jefe de Block era un célebre gánster apodado Al Capone, de Berlín, al que le faltaba media cabeza. Pero, tal como se suele decir en español, el cambio de barracón fue salir de Guatemala para entrar en Guatepeor.
El nuevo Block había servido como alojamiento de los heridos y enfermos, pero no con el fin de curarlos, sino para dejarlos morir tirados como animales. Entre ellos, muchos republicanos españoles que habían llegado a Mauthausen antes que nosotros. Los nuevos inquilinos fuimos formados enfrente del barracón mientras sacaban delante de nuestras narices a los últimos moribundos, en su mayoría polacos y españoles. Y después de suministrarles una inyección, creo que de benceno, fueron enviados al horno crematorio para que los redujeran a ceniza. Los eliminaron así, descaradamente, ante nosotros, para que ocupáramos su lugar. ¡Qué cosa tan espantosa!
El barracón era un antro horroroso: era tal la cantidad de piojos que no había sitio donde poner la mano sin cogerlos a montones. A causa de la plaga, tenía la sensación de que era una habitación en movimiento. En la parte superior de un armario alguien se dejó varios jerséis y algunos panes para la cena de la noche. Pues bien, los piojos corrían por el pan como si fueran hormigas y la tela parecía que bailaba: «¡Oye, que se mueven los jerséis!», comentábamos alucinados, mientras mirábamos hipnotizados el brillo de los insectos. Las mantas no había por dónde cogerlas y solo con el pestilente hedor de la estancia te desmayabas. Tres días y tres noches tuvimos que permanecer en aquel barracón sin poder dormir: cuando ya, desfallecido por la fatiga, estabas a punto de cerrar los ojos, te caían encima un montón de piojos del compañero de al lado, que se sacudía la cabeza para deshacerse de los suyos, con lo que te despertabas de nuevo. Eso nos ocurrió a todos y pasó mucho tiempo sin que pudiéramos deshacernos de esta invasión.
Tanto es así que pude ver con mis propios ojos cómo los parásitos atacaron a un italiano moribundo de tal manera que le comieron varias partes del cuerpo. Los tenía entre las piernas, la cara, la boca… ¡Por todo! Y si pasabas por su lado podías distinguir unos piojos inmensos.
Lo único reconfortante de este lugar fue la actitud del jefe. Cuando llegamos por primera vez al barracón, Al Capone comenzó a dar vueltas entre el numeroso grupo de republicanos españoles con unos andares que parecía creerse Napoleón, mirando de reojo con su cara desfigurada. Se paseaba de un lado a otro cuando Puente me advirtió: «Te está observando a ti». Yo me alarmé, ya que tan solo podía temerme lo peor. Entonces, Al Capone me ordenó tajante: «Spanisch! Kommen hier!», que traducido sería «¡Español, acércate!». Salí del grupo muy apurado, pero al acercarme sus palabras fueron desconcertantes: «Große gauner!» me dijo, «¡Gran pícaro!». «Ja, ja», fue lo único que acerté a responder en alemán, «Sí, sí». ¿Qué otra cosa podía decir? Total, que me había elegido para que fuera su sirviente: tenía que hacerle la cama, limpiarle los zapatos, lavarle el cazo… Lo que me pidiera. ¡Y joder! ¡Resultó que, si se comparaba con los demás empleos, aquel trabajo era una mina! A pesar de que la miseria y la peste a muerte eran insoportables, en adelante no tendría que salir a la calle para nada. Además, ni me pegaba ni dejaba que nadie me pudiera tocar. Por lo tanto, estaba protegido.
Barracón n.º 6: los oficios (enero de 1940)
Barracón n.º 6: los oficios
(enero de 1940)
»Coincidiendo con los primeros días del año 1941, Marcelino y José Mari abandonaron la cuarentena y fueron incorporados al régimen de vida ordinario del Lager, donde tuvieron que integrarse en un Kommando. Se conocían así a los grupos de trabajo, constituidos por un variable número de presos, que según el caso podían tener una durabilidad limitada o persistir en el tiempo y que, a su vez, podían estar subordinados a otro Kommando mayor, todo ello dependiendo de las necesidades del momento. Los Kommandos de trabajo eran la esencia de los campos de concentración, ya que generaban un rendimiento económico y servían para eliminar a sus integrantes. Los prisioneros eran obligados a faenar en condiciones de esclavitud y exprimidos hasta el último aliento, así que el Kommando asignado resultaba determinante para sus posibilidades de supervivencia en esa jornada. El mayor y más conocido de Mauthausen era el de la cantera de Wienergraben, llamado Steinbruch Kommando, pero había un gran número de ellos: el de la construcción del recinto interior, el del Danubio, el de la carretera vieja…
Si los Blockältester eran los amos de las barracas, los llamados kabos eran los que mandaban en los temibles Kommandos de trabajo. Los kabos, que actuaban como si fueran los perros de las SS, «alentaban» al preso a trabajar a golpes de vergajo, garantizando la disciplina y la productividad en cada unidad, además de encargarse de repartir el rancho del mediodía. El término, que es sinónimo de «capataz», no se aplicaba a los jefes de barraca, aunque estos durmieran junto a los kabos en la sección privilegiada del barracón, junto al Blockältester, el Blockschreiber y el Friseur. Todos estos señores del terror solían mantener buenas relaciones entre sí, ya que nunca se podía saber por cuánto tiempo conservarían sus puestos, con el consiguiente riesgo de quedar a merced del otro.
Al cuarto día fuimos nuevamente trasladados de barracón, esta vez al número 6, a causa de la llegada de un nuevo transporte de 1500 españoles. Esta barraca quedaba emplazada en la parte de abajo y como novedad contaba con literas de dos pisos, que mejoraba con creces el suelo cubierto de paja en el que habíamos dormido hasta entonces. El jefe era un buen hombre austriaco al que no teníamos nada que reprochar, pero tenía un jefe de Stube, prisionero de derecho común, que era un auténtico criminal y que junto al secretario nos odiaba a muerte. De inmediato tuvimos que volver a formar, pasar un nuevo control de número, luego bajar a la ducha y, finalmente, nos mandaron a la calle sin vestirnos. Total, que a las diez de la noche todavía seguíamos en la gélida intemperie.