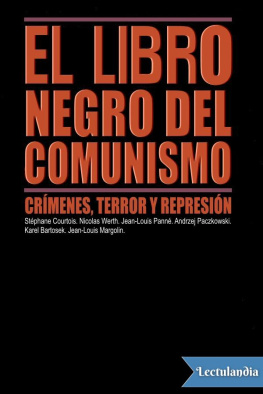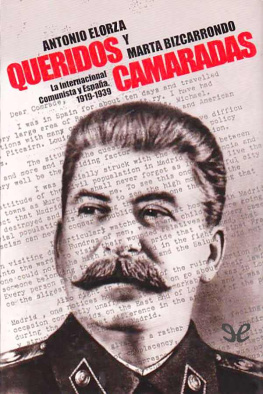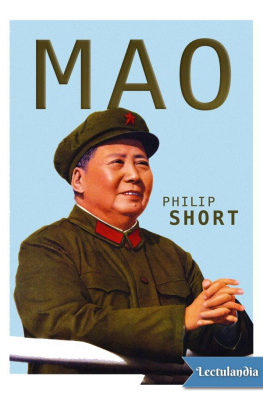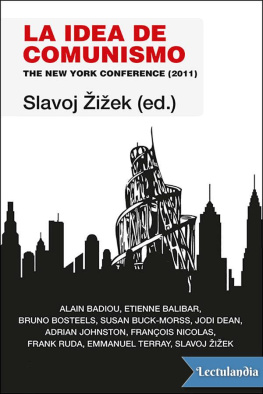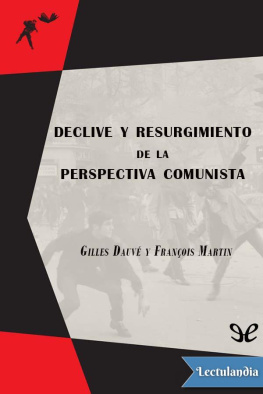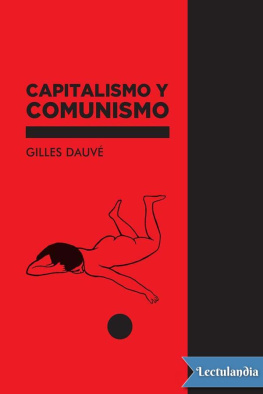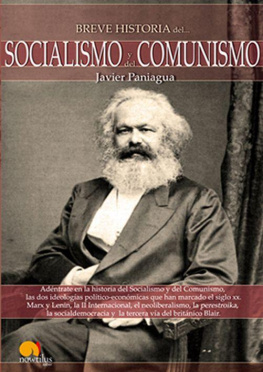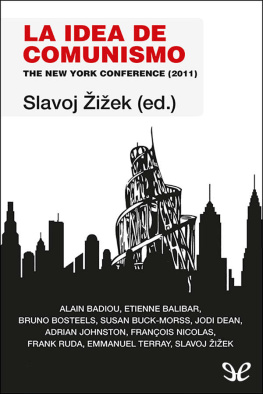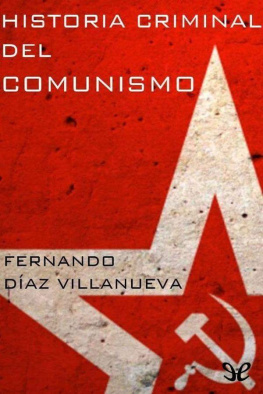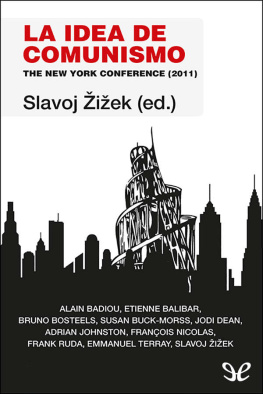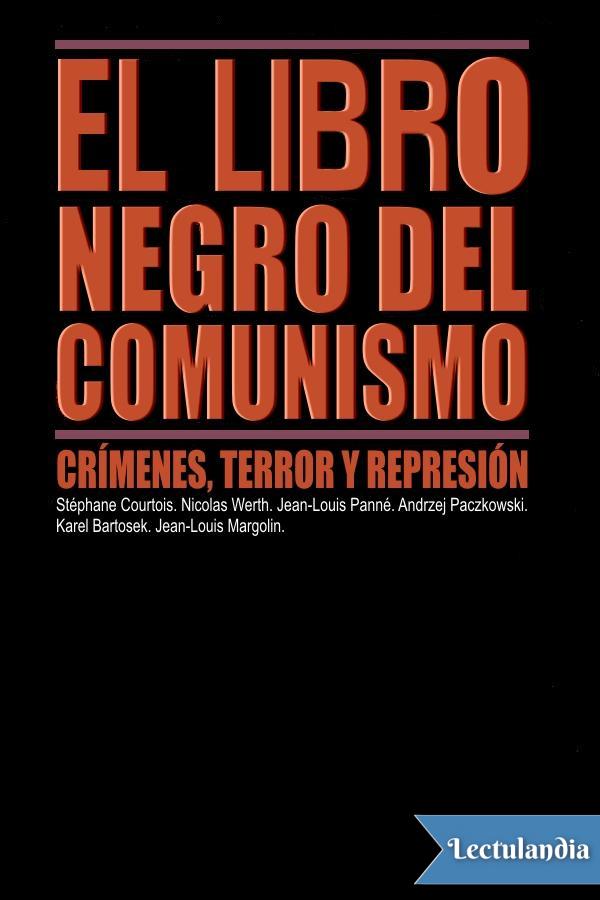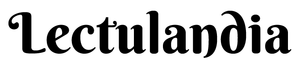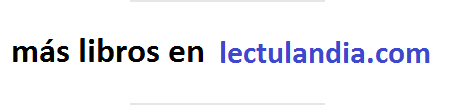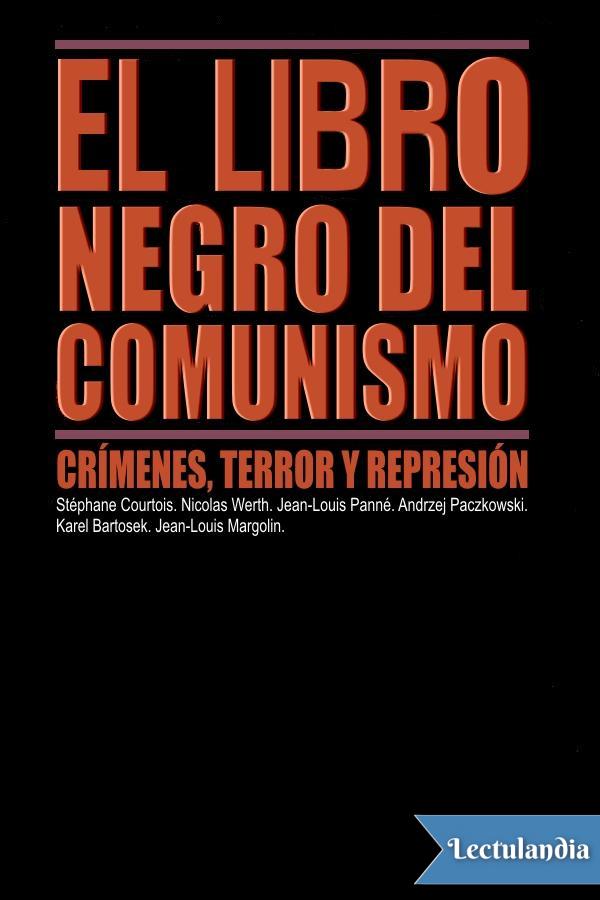
¿Cómo un ideal de emancipación y de fraternidad universal pudo transformarse, un día después de la Revolución de Octubre de 1917, en una doctrina del poder absoluto del Estado, que practicó la discriminación sistemática de grupos sociales y de naciones enteras y recurrió a las deportaciones en masa y, muy frecuentemente, a las masacres? El velo de las negaciones puede por fin ser desgarrado. El rechazo del comunismo por parte de la mayoría de los pueblos implicados, la apertura de numerosos archivos hasta ahora secretos, la proliferación de los testimonios han sacado a la luz algo que pronto será una evidencia: los países comunistas se preocuparon más de hacer crecer los gulags que el trigo, de producir cadáveres más que bienes de consumo. Un equipo de historiadores e investigadores universitarios ha realizado, continente por continente y país por país, un balance lo más exhaustivo posible de los daños producidos bajo la enseña del comunismo: los lugares, las fechas, los hechos, los verdugos y las víctimas, que se cuentan por decenas de millones en la URSS y en China y por millones en pequeños países como Corea del Norte y Camboya.
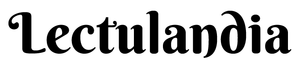
Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Karel Bartosek, Jean-Louis Panné,
Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski
El libro negro del comunismo
Crímenes, terror y represión
ePub r1.1
Titivillus 01.03.18
Título original: Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, repression
Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Karel Bartosek, Jean-Louis Panné, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, 1997
Traducción: César Vidal, Mercedes Corral, M.ª Victoria Esteban-Infantes, Mauro Armiño, M.ª José Furió
Retoque de cubierta: Dr.Doa
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
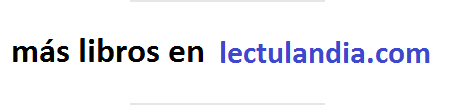
El editor y los autores dedican este libro a la memoria de
François Furet que había aceptado redactar su prefacio.
Notas
LOS CRÍMENES DEL COMUNISMO
por
Stéphane Courtois
Traducción: César Vidal
La vida ha perdido contra la muerte, pero la memoria gana en su combate contra la nada.
TZVETAN TODOROV, Los abusos de la memoria.
S e ha podido escribir que «la historia es la ciencia de la desgracia de los hombres» y nuestro siglo de violencia parece confirmar la veracidad de esta frase de una manera contundente. Es cierto que en los siglos anteriores pocos pueblos y pocos estados se han visto libres de algún tipo de violencia en masa. Las principales potencias europeas se vieron implicadas en la trata de esclavos negros; la República francesa practicó una colonización que, a pesar de ciertos logros, se vio señalada por numerosos episodios repugnantes que se repitieron hasta su final. Los Estados Unidos siguen inmersos en una cierta cultura de la violencia que hunde sus raíces en dos crímenes enormes: la esclavitud de los negros y el exterminio de los indios.
Pero todo eso no contradice el hecho de que nuestro siglo parece haber superado al respecto a los siglos anteriores. Un vistazo retrospectivo impone una conclusión sobrecogedora: fue el siglo de las grandes catástrofes humanas —dos guerras mundiales, el nazismo, sin hablar de tragedias más localizadas en Armenia, Biafra, Ruanda y otros lugares—. El imperio otomano se entregó ciertamente al genocidio de los armenios y Alemania al de los judíos y gitanos. La Italia de Mussolini asesinó a los etíopes. Los checos han tenido que admitir a regañadientes que su comportamiento en relación con los alemanes de los Sudetes durante 1945-46 no estuvo por encima de toda sospecha. E incluso la pequeña Suiza se encuentra hoy en día atrapada por su pasado de gestora del oro robado por los nazis a los judíos exterminados, incluso aunque el grado de atrocidad de este comportamiento no tenga ningún punto de comparación con el del genocidio.
El comunismo se inserta en esta parte del tiempo histórico desbordante de tragedias. Constituye incluso uno de sus momentos más intensos y significativos. El comunismo, fenómeno trascendental de este breve siglo XX que comienza en 1914 y concluye en Moscú en 1991, se encuentra en el centro mismo del panorama. Se trata de un comunismo que existió antes que el fascismo y que el nazismo y que los sobrevivió, y que alcanzó los cuatro grandes continentes.
¿Qué es lo que designamos exactamente bajo la denominación de «comunismo»? Es necesario introducir aquí inmediatamente una distinción entre la doctrina y la práctica. Como filosofía política, el comunismo existe desde hace siglos, incluso milenios. ¿Acaso no fue Platón quien, en La República, estableció la idea de una ciudad ideal donde los hombres no serían corrompidos por el dinero ni el poder, donde mandarían la sabiduría, la razón y la justicia? Un pensador y hombre de estado tan eminente como sir Tomás Moro, canciller de Inglaterra en 1530, autor de la famosa Utopía y muerto bajo el hacha del verdugo de Enrique VIII, ¿acaso no fue otro precursor de esa tesis de la ciudad ideal? La trayectoria utópica da la impresión de ser perfectamente legítima como crítica útil de la sociedad. Participa del debate de ideas, oxígeno de nuestras democracias. Sin embargo, el comunismo del que hablamos aquí no se sitúa en el cielo de las ideas. Se trata de un comunismo muy real que ha existido en una época determinada, en países concretos, encarnado por dirigentes célebres —Lenin, Stalin, Mao, Hô Chi Minh, Castro, etc., y, más cerca de nuestra historia nacional, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges Marchais—.
Sea cual sea el grado de implicación de la doctrina comunista anterior a 1917 en la práctica del comunismo real —un tema sobre el que volveremos—, fue este el que puso en funcionamiento una represión sistemática, hasta llegar a erigir, en momentos de paroxismo, el terror como forma de gobierno. ¿Es inocente, sin embargo, la ideología? Algunos espíritus apesadumbrados o escolásticos siempre podrán defender que ese comunismo real no tenía nada que ver con el comunismo ideal. Sería evidentemente absurdo imputar a teorías elaboradas antes de Jesucristo, durante el Renacimiento o incluso en el siglo XIX, sucesos acontecidos durante el siglo XX. No obstante, como escribió Ignazio Silone, «verdaderamente, las revoluciones como los árboles se reconocen por sus frutos». No careció de razones el que los socialdemócratas rusos, conocidos con el nombre de «bolcheviques», decidieran en noviembre de 1917 denominarse «comunistas». Tampoco se debió al azar el que erigieran al pie del Kremlin un monumento a la gloria de aquellos que consideraban precursores suyos: Moro o Campanella.
Superando los crímenes individuales, los asesinatos puntuales, circunstanciales, los regímenes comunistas, a fin de asentarse en el poder, erigieron el crimen en masa en un verdadero sistema de gobierno. Es cierto que al cabo de un lapso de tiempo variable —que va de algunos años en Europa del Este a varias décadas en la URSS o en China— el terror perdió su vigor y los regímenes se estabilizaron en una gestión de la represión cotidiana a través de la censura de todos los medios de comunicación, del control de las fronteras y de la expulsión de los disidentes. Pero la «memoria del terror» continuó asegurando la credibilidad, y por lo tanto la eficacia, de la amenaza represiva. Ninguna de las experiencias comunistas que en algún momento fueron populares en Occidente escapó de esa ley: ni la China del «Gran Timonel», ni la Corea de Kim Il Sung, ni siquiera el Vietnam del «agradable Tío Ho» o la Cuba del radiante Fidel, acompañado por el puro Che Guevara, sin olvidar la Etiopía de Mengistu, la Angola de Neto y el Afganistán de Najibullah.