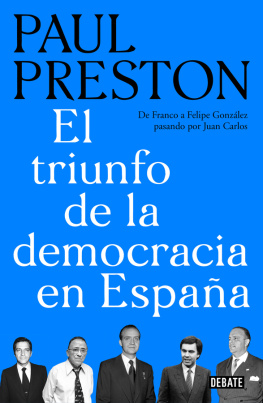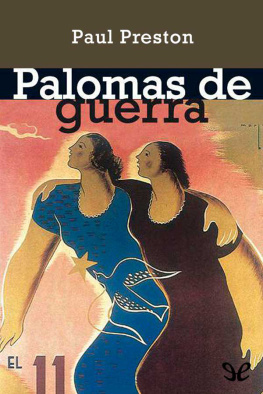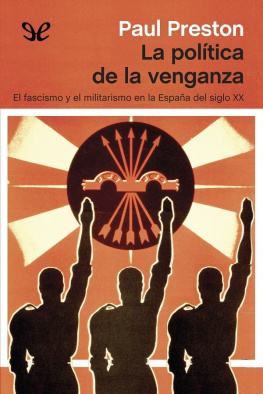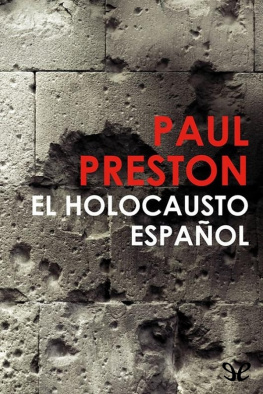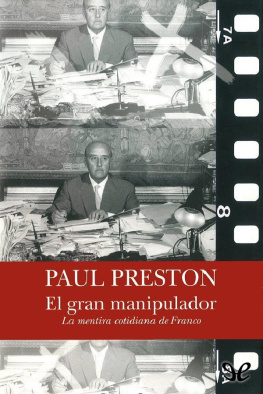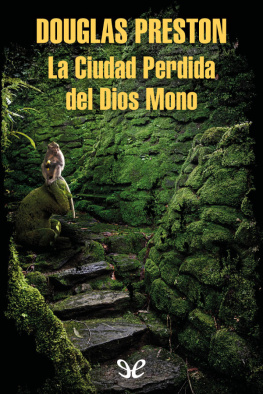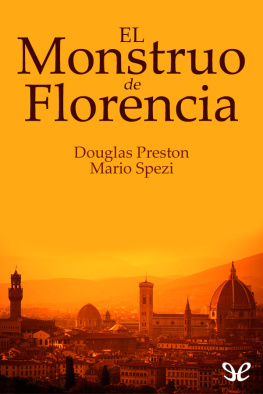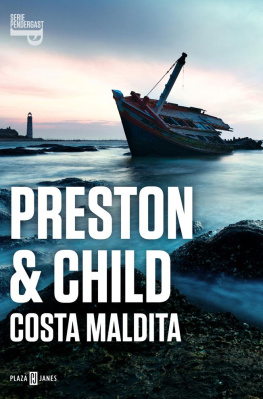Introducción
En 1969, el año en que el hombre pisó la Luna, pasé un verano inolvidable en Italia. Tenía trece años. Nuestra familia había alquilado una casa de campo en la costa toscana, en lo alto de un promontorio de piedra caliza con vistas al Mediterráneo. Mis dos hermanos y yo nos pasábamos el día merodeando por una excavación arqueológica y nadando en una pequeña playa a la sombra de un castillo del siglo XV llamado la Torre de Puccini, donde el músico compuso su ópera Turandot. Cocinábamos pulpo en la playa, buceábamos entre los arrecifes y recogíamos antiguas teselas romanas en la erosionada costa. En un gallinero cercano encontré el borde de un ánfora romana de dos mil años de antigüedad, en la que estaban grabadas las letras ses y el dibujo de un tridente. Los arqueólogos me contaron que había sido fabricada por los Sestio, una de las familias de comerciantes más ricas a principios de la República romana. En un bar maloliente, al brillo parpadeante de un viejo televisor en blanco y negro, vimos que Neil Armstrong pisaba la Luna mientras el local estallaba en aplausos. Estibadores y pescadores se daban besos y abrazos, las lágrimas caían por sus curtidos rostros al tiempo que gritaban «Viva l'America! Viva l'America!». Ese verano supe que quería vivir en Italia. Con el tiempo me hice periodista y escritor de novelas de misterio. En 1999 la revista The New Yorker me envió a Italia para escribir un artículo sobre Masaccio, el enigmático pintor que inició el arte renacentista con sus poderosos frescos de la capilla Brancacci de Florencia y falleció a los veintiséis años, supuestamente envenenado. Una fría noche de febrero, en mi habitación de un hotel de Florencia con vistas al río Arno, telefoneé a Christine, mi esposa, y le pedí su opinión sobre la idea de vivir en Florencia. Dijo que le parecía bien. Al día siguiente llamé a una inmobiliaria y empecé a buscar apartamento. Dos días después ya había alquilado el ático de un palacio del siglo XV y hecho entrega del depósito. Como escritor podía vivir donde me apeteciera. ¿Por qué no en Florencia?
Mientras paseaba por la ciudad esa fría semana de febrero, empecé a pensar en la novela de misterio que escribiría una vez que nos hubiéramos instalado. Transcurriría en Florencia y se centraría en la desaparición de un cuadro de Masaccio.
Nos mudamos a Italia. Llegamos el 1 de agosto de 2000, Christine, nuestros hijos Isaac y Aletheia, de cinco y seis años respectivamente, y yo. Durante un tiempo vivimos en el ático que había alquilado con vistas a la piazza Santo Spirito y seguidamente nos trasladamos al campo, a Giogoli, un pueblo situado en las colinas al sur de Florencia. Alquilamos una casa de piedra rodeada de olivares, que descansaba sobre la ladera de una montaña al final de un camino de tierra.
Empecé a documentarme para mi novela. Dado que iría sobre asesinatos, tenía que informarme en la medida de lo posible sobre el procedimiento y los métodos de investigación criminal de la policía italiana. Un amigo italiano me facilitó el nombre de un conocido periodista de sucesos llamado Mario Spezi, quien llevaba más de veinte años trabajando en la sección de cronaca ñera (crónica negra) de La Nazione, el periódico de la Toscana y el centro de Italia. «Sabe más sobre la policía que la propia policía», me dijo.
Y así fue como un día me encontré en una sala sin ventanas situada al fondo del Caffé Ricchi de la piazza Santo Spirito, sentado a una mesa frente a Mario Spezi en persona.
Spezi era un periodista de la vieja escuela, agudo, cínico y mordaz, con una comprensión del absurdo muy desarrollada. Nada de lo que un ser humano pudiese hacer, por depravado que fuera, conseguía sorprenderle. Una espesa mata de pelo gris coronaba un rostro atractivo, curtido y sardónico, punteado por dos astutos ojos castaños que acechaban tras unas gafas de montura dorada. Vestía gabardina y un sombrero de fieltro estilo Bogart (parecía salido de una novela de Raymond Chandler), y era un fanático del blues americano, el cine negro y Philip Marlowe.
La camarera nos sirvió dos cafés solos y dos vasos de agua. Spezi soltó una bocanada de humo, se apartó el cigarrillo de la boca, bebió su café de un trago, pidió otro y devolvió el cigarrillo a sus labios.
Empezamos a hablar; Spezi pausadamente por consideración a mi deplorable italiano. Le conté la trama de mi libro. Uno de los personajes principales era un agente de los carabinieri, por lo que le pedí que me explicara cómo operaba ese cuerpo. Spezi me describió su estructura, sus diferencias con la policía y la forma como dirigían sus investigaciones; mientras, yo tomaba apuntes. Me prometió que me presentaría a un viejo amigo suyo que era coronel de los carabinieri. Acabamos hablando de Italia y me preguntó dónde vivía.
—En un pueblecito llamado Giogoli —respondí.
Las cejas de Spezi salieron disparadas hacia arriba.
—¿Giogoli? Lo conozco bien. ¿Dónde exactamente?
Le di la dirección.
—Giogoli… un pueblo encantador con mucha historia. Básicamente destaca por tres cosas. Aunque es posible que ya las conozca.
No las conocía.
Con una sonrisa picara, empezó a enumerarlas. La primera era la Villa Sfacciata, donde había vivido Américo Vespucio, quien, casualmente, era antepasado suyo. Vespucio fue el navegante, cartógrafo y explorador florentino que comprendió antes que nadie que su amigo Cristóbal Colón había descubierto un nuevo continente y no una costa inexplorada de la India, y que cedió su nombre, Americus en latín, al Nuevo Mundo. La segunda, prosiguió Spezi, era otra finca, llamada I Collazzi, cuya fachada se dice que diseñó Miguel Ángel, donde el príncipe Carlos se alojó con Diana y pintó muchas de sus célebres acuarelas del paisaje toscano.
—¿Y la tercera?
La sonrisa de Spezi se amplió.
—La más interesante de todas, y la tiene justo delante de su casa.
—Delante de nuestra casa solo hay un olivar.
—Precisamente. Y en ese olivar tuvo lugar uno de los asesinatos más espantosos de la historia de Italia. Un doble homicidio cometido por nuestro Jack el Destripador particular.
Como escritor de historias de asesinatos, estaba más intrigado que consternado.
—Le puse un nombre —continuó Spezi—. Lo bauticé il Mostro di Firenze, el Monstruo de Florencia. Cubrí el caso desde el principio. En La Nazione, mis compañeros me llamaban el «monstruólogo» del periódico. —Soltó una risa irreverente mientras echaba humo entre los dientes.
—Hábleme del Monstruo de Florencia.
—¿Nunca ha oído hablar de él?
—Nunca.
—¿En Estados Unidos no se conoce esa historia?
—En absoluto.
—Me sorprende. Casi parece… una historia americana. Incluso intervino su FBI con ese grupo que Thomas Harris hizo tan famoso, la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Vi a Thomas Harris en uno de los juicios tomando apuntes en una libreta amarilla. Dicen que se inspiró en el Monstruo de Florencia para crear el personaje de Hannibal Lecter.
Ahora estaba realmente intrigado.
—Cuénteme la historia.
Spezi apuró su segundo café, encendió otro Gauloises y empezó a hablar a través del humo. Cuando su relato ganó ímpetu, sacó del bolsillo una libreta y un lápiz gastado y procedió a trazar un esquema de la narración. Raudo, el lápiz recorría el papel dibujando flechas y círculos, recuadros y líneas de puntos que mostraban las intrincadas conexiones entre los sospechosos, los asesinatos, las detenciones, los juicios y las muchas líneas de investigación fallidas. Era un relato largo, y Spezi hablaba con voz queda mientras la hoja en blanco de su libreta se iba llenando.
Yo escuchaba, al principio asombrado; luego estupefacto. Como autor de novelas sobre crímenes, me creía un entendido en historias truculentas. Había escuchado centenares. Pero a medida que el relato sobre el Monstruo de Florencia avanzaba, me di cuenta de que era una historia especial, una historia sin parangón. No exagero cuando digo que el caso del Monstruo de Florencia podría ser —solo podría ser— la historia sobre crimen e investigación más extraordinaria que el mundo ha conocido.