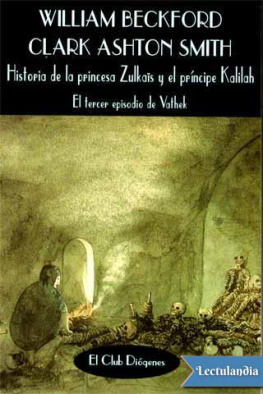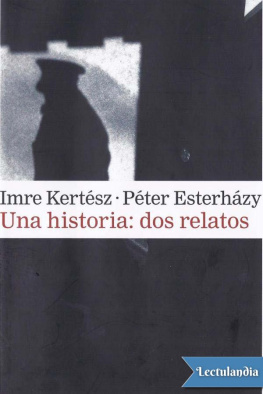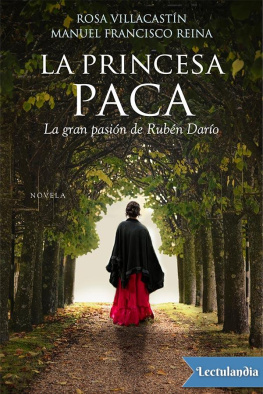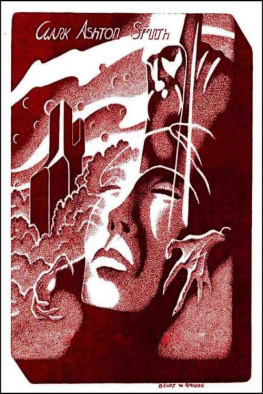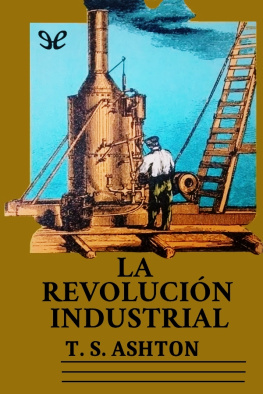M I PADRE, SEÑOR, DIFICILMENTE puede ser un desconocido para vos, teniendo en cuenta que el Califa Motassem le había confiado su fértil provincia de Masra. Ni habría sido indigno de su alta posición si, en vista de la ignorancia y flaqueza humanas, un desmesurado deseo de controlar el futuro no hubiera desembocado en un error imperdonable.
El Emir Abú Taher Achmed, sin embargo —pues tal era el nombre de mi padre—, se hallaba bastante lejos de reconocer esta verdad. Con frecuencia intentó anticiparse a la Providencia y dirigir el curso de los acontecimientos a pesar de los designios del Cielo. ¡Ay! ¡Terribles son en verdad estos designios! ¡Más tarde o más temprano acaban por cumplirse! ¡Vanamente tratamos de oponernos a ellos!
Durante un largo período de años todo floreció bajo el gobierno de mi padre y de los Emires que tan maravillosamente administraban aquella hermosa provincia; Abú Taher Achmed no será olvidado. Pero obsesionado con aquellas discutidas inclinaciones, solicitó los servicios de ciertos nubios expertos, nacidos junto a las fuentes del Nilo, que habían investigado concienzudamente el curso del río y conocían todas las características y propiedades de sus aguas; y, con su ayuda, llevó a cabo el impío deseo de regular los desbordamientos de la corriente. De esta manera convirtió la región en un vergel exuberante, quedando después exhausta. La gente, siempre esclava de las apariencias, aplaudía sus empresas, trabajando incansablemente en los canales innumerables con los que había mancillado la tierra, y, cegados por el éxito, superaban con alegría cualquier obstáculo desafortunado con el que se encontraban. Si, de los diez navios que él enviaba a traficar de acuerdo a sus antojos, tan sólo uno de ellos retornaba ricamente cargado después de una travesía triunfal, entonces el fracaso de los otros nueve no contaba para nada. Y aunque bajo su vigilancia y cuidado el comercio prosperó durante su reinado, él mismo no daba importancia a sus pérdidas y se cubría de gloria cuando todo salía bien.
No tardó Abú Taher Achmed en llegar al convencimiento de que si pudiese volver a recuperar las artes y ciencias de los antiguos egipcios su poder sería ilimitado. Creía que, en las más remotas épocas de la antigüedad, el hombre se había apropiado de ciertos rayos de sabiduría divina con los que era capaz de crear maravillas, y no cejó en la idea de volver a recuperar una vez más aquel tiempo glorioso. Y para llevar a cabo este propósito organizó expediciones de búsqueda entre las ruinas que menudeaban por el país en pos de las misteriosas tablillas que, de acuerdo a los informes de los Sabios que llenaban su corte, le mostrarían cómo aquellas artes y ciencias en cuestión podrían ser adquiridas, y cómo sería capaz de conseguir ocultos tesoros, y cómo sojuzgar la Inteligencia de aquellos cuyos tesoros eran guardados. Nunca antes de él un musulmán se había enredado el cerebro con jeroglíficos. Pero ahora la decisión estaba tomada: se debía buscar todo tipo de jeroglífico, en cualquier sitio, en las más remotas provincias: aquellos extraños caracteres debían ser copiados con claridad en telas de lino. He visto cientos de veces aquellas telas colgando de los tejados de nuestro palacio. Ni tan siquiera las abejas se demorarían tanto tiempo sobre un lecho de flores como los Sabios sobre aquellas láminas pintarrajeadas. Pero cada Sabio mantenía una opinión diferente sobre su significado, y las argumentaciones eran frecuentes y las riñas continuadas. No sólo los Sabios consumían las horas del día en persecución de sus anhelos, sino que muchas veces los rayos de la luna resplandecían sobre ellos mientras proseguían sus trabajos. No se atrevían a encender antorchas en los tejados y terrazas por temor a alarmar a los musulmanes fieles, que ya empezaban a maldecir la veneración de mi padre por aquellas impías antigüedades, y contemplaban los símbolos garabateados, las figuras, con piadoso terror.
Mientras tanto, el Emir, que jamás se había tomado a la ligera ningún asunto real en materia de negocios, aunque fuera insignificante, si ello tenía que ver con la consecución de sus raros estudios, comenzó a no ser tan escrupuloso en la práctica de sus principios religiosos, y con frecuencia olvidaba realizar las abluciones ordenadas por la ley. Las mujeres de su harén pronto se percataron de ello, pero tenían miedo de hablar, pues, por una u otra razón, su influencia había menguado considerablemente. Cierto día, sin embargo, Shaban, el jefe de los eunucos, el más viejo y piadoso, se plantó ante su amo portando un jarro dorado y le dijo:
—Las aguas del Nilo nos han sido dadas para limpiar todas nuestras impurezas; sus fuentes manan de las nubes del cielo, no de ídolos impíos; tomad estas aguas y usadlas, pues las necesitáis.
El Emir, impresionado por las palabras y el tono de Shaban, atendió sus justos requerimientos y, en vez de continuar desempaquetando un enorme fardo de telas garabateadas que acababan de llegar de lejanas regiones, ordenó al eunuco que sirviera la diaria colación en el Salón de las Rejillas Doradas, y que reuniese a todos sus esclavos y a todos sus pájaros, de los que poseía enormes cantidades encerrados en jaulas de madera de sándalo.
Inmediatamente el palacio vibró con el sonido de los instrumentos musicales, y grupos de esclavos comenzaron a aparecer engalanados con sus ropas más atractivas, tirando de una cadena con un pavo real tan blanco como la nieve. Mas una esclava, sólo una —cuyas maneras y delicada figura eran una delicia para los ojos—, no llevaba encadenada tras de sí ningún ave y permanecía con el velo echado.
—¿Por qué esta distinción? —dijo el Emir a Shaban.
—Señor —respondió con regocijo—, soy mejor que cualquiera de vuestros astrólogos, pues he sido yo quien ha descubierto esta estrella resplandeciente. Mas no penséis que ella os debe pleitesía aún; su padre, el santo, el venerable Imán Abzenderud, jamás consentirá haceros feliz poseyendo el encanto de su hija a menos que realicéis vuestras abluciones con regularidad y prescindáis de todos vuestros sabios y jeroglíficos.
Mi padre, sin replicar a Shaban, corrió a quitar el velo que nublaba los rasgos de Ghulendi Begum —pues tal era el nombre de la hija de Abzenderud—, y lo hizo con tanta violencia que estuvo a punto de aplastar dos pavos y desparramar el contenido de varios canastos de flores. A esta repentina acción dio paso una especie de estupor estático. Finalmente gritó:
—¡Qué hermosa es, qué adorable! ¡Ve, trae enseguida al Imán de Sussuf, ocúpate de que la cámara nupcial esté lista y de que todos los preparativos necesarios para nuestra boda estén terminados en el plazo de una hora!
—Pero, Señor —dijo Shaban consternado—, olvidáis que Ghulendi Begum no puede casarse con vos sin el consentimiento de su padre, que ha impuesto la condición de que abandonéis...
—¿Qué tonterías estás diciendo? —le interrumpió el Emir—. ¿Acaso piensas que soy tan estúpido como para no preferir a esta joven virgen, tan fresca como el rocío de la mañana, que a esos montones de enmohecidos jeroglíficos del color de las cenizas muertas? Y en cuanto a Abzenderud, ve y tráelo si gustas, pero con rapidez, pues ten por seguro que no esperaré ni un solo momento más de lo que ya he ordenado.
—Rápido, Shaban —dijo Ghulendi Begum con modestia—, rápido; ya ves que no estoy en posición de resistirme a sus deseos.
—Es culpa mía —dijo el eunuco mientras salía—, pero haré todo lo posible por rectificar mi error.
Inmediatamente corrió en busca de Abzenderud. Pero este fiel servidor de Alá había salido de casa muy temprano, marchando de madrugada hacia los prados donde acostumbraba a llevar a cabo sus pías investigaciones sobre el crecimiento de las plantas y la vida de los insectos. Una palidez mortal se apoderó de su rostro cuando vio a Shaban precipitándose sobre él como un cuervo de mal agüero, y cuando le oyó decir, con palabras entrecortadas, que el Emir no le había prometido nada, y que hasta él mismo podía llegar demasiado tarde para obligarle a cumplir las piadosas condiciones que con tanto ahínco había ponderado. Aun así, el Imán no perdió el coraje y en poco tiempo se presentó en el palacio de mi padre; pero por desgracia llegó tan cansado que no tuvo más remedio que echarse en un sofá, en el que permaneció cerca de una hora, jadeante y sin respiración.
Página siguiente