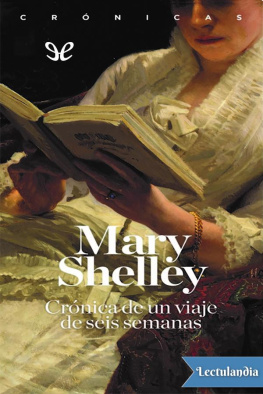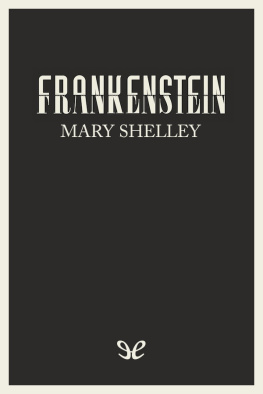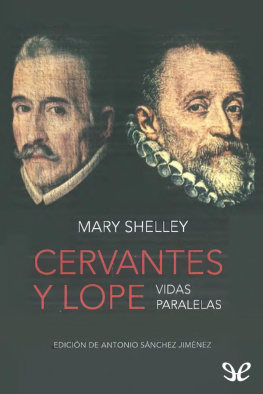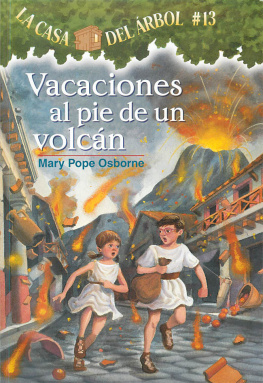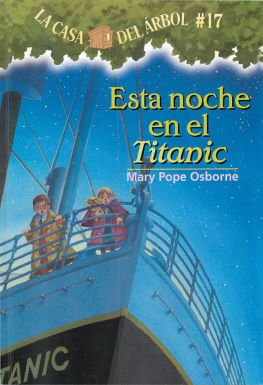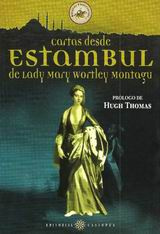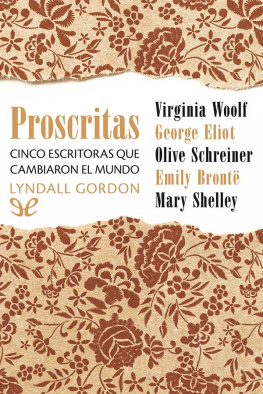ALEMANIA
Antes de dormir, S*** había apalabrado un bote que nos llevaría hasta Maguncia, y a la mañana siguiente, diciendo adiós a Suiza, embarcamos en un lanchón cargado de mercancías en el que no había ningún otro pasajero que pudiera perturbar nuestra tranquilidad con su vulgaridad y rudeza. Teníamos un fuerte viento de frente, pero la corriente, auxiliada por un leve esfuerzo de los remeros, nos impulsó hacia delante; el sol brillaba placenteramente, S*** nos leyó en voz alta la carta de Mary Wollstonecraft desde Noruega, y pasamos el tiempo con gran deleite.
La tarde nos proporcionó nuevas cotas de belleza; al ir cayendo aquélla las orillas, que hasta ese momento habían sido monótonas y sin interés, se tornaron hermosas en extremo. Súbitamente el río se estrechó, y el bote se precipitó con una velocidad inconcebible alrededor de la base de un cerro rocoso cubierto de pinos; una torre en ruinas, con sus ventanas desoladas, se alzaba sobre la cima de otro cerro que avanzaba sobre el río; más allá, el crepúsculo iluminaba montañas y nubes en la distancia, proyectando el reflejo de sus ricas tonalidades púrpuras sobre el agitado río. El fulgor y los contrastes de los colores en los remolinos circulares de la corriente proporcionaban imágenes enteramente nuevas y de la más extraordinaria belleza; las sombras se hicieron más oscuras a medida que el sol descendía tras el horizonte y, después de desembarcar, mientras caminábamos hacia nuestra posada rodeando una bella bahía, la luna llena se alzó con divino esplendor, derramando su luz plateada sobre las olas, anteriormente púrpuras.
Por la mañana proseguimos nuestro viaje en una canoa liviana, en la que cada movimiento estaba acompañado de peligro; pero la corriente había perdido mucha de su rapidez y no presentaba ya la amenaza de las rocas; las orillas eran bajas y estaban cubiertas de sauces. Pasamos Estrasburgo y a la mañana siguiente se nos propuso continuar en la diligence par-eau , puesto que la navegación se había vuelto peligrosa para nuestro pequeño bote.
Había sólo cuatro pasajeros además de nosotros, tres de los cuales eran estudiantes de la universidad de Estrasburgo: Schwitz, un joven bastante atractivo, de buen carácter; Hoff, una especie de animal informe, con un rostro alemán feo y pesado; y Schneider, casi un idiota, a quien sus compañeros no dejaban de gastarle mil y una bromas: los restantes pasajeros eran una mujer y un bebé.
El paisaje no tenía mayor interés, pero disfrutamos de buen tiempo y dormimos en el bote al aire libre sin ningún contratiempo. En las orillas vimos pocas cosas que llamaran nuestra atención, con excepción de la ciudad de Manheim, que estaba llamativamente pulcra y limpia. Está situada a cosa de una milla del río y la carretera que conducía hasta ella estaba plantada a ambos lados de hermosas acacias. La última parte de este viaje la hicimos muy próximos a tierra, pues el viento soplaba de frente con tal vigor que, a pesar de tener toda la fuerza de la corriente a nuestro favor, apenas si conseguíamos avanzar. Se nos dijo (y no sin razón) que debíamos congratularnos por haber remplazado nuestra canoa por esta embarcación, pues el río era ya de considerable anchura, y el viento levantaba en él grandes olas. Esa misma mañana un bote que transportaba a quince personas, al intentar cruzar las aguas, había volcado en mitad del río, causando la muerte a todas ellas. Vimos el bote flotando cabeza abajo, arrastrado por la corriente. Era una melancólica imagen, pero mereció los más absurdos comentarios del batelier.
Maguncia es una de las ciudades mejor fortificadas de Alemania. El río, ancho y veloz, la protege por el Este, y las colinas presentan, durante tres leguas, señales de fortificaciones. La propia ciudad es antigua, con calles estrechas y altas casas: tanto la catedral como los torreones de la villa aún muestran testimonios de los bombardeos que tuvieron lugar en el año de la Revolución.
Conseguimos plaza en la diligence par-eau para Colonia y a la mañana siguiente (4 de septiembre) partimos. Este transporte se parecía mucho más a un mercante inglés que ningún otro que hubiéramos visto antes; tenía la misma forma que un vapor, con cabina y cubierta superior. La mayor parte de nuestros acompañantes optaron por permanecer en la cabina, afortunadamente para nosotros, porque nada puede resultar más desagradable que la vulgaridad, fumando y bebiendo, de los alemanes que viajaban en el barco; hablaban y se pavoneaban y, lo que resultaba horrible para un observador inglés, se besaban los unos a los otros; había, no obstante, dos o tres comerciantes de mejor nivel social, que parecían cultos y corteses.
El tramo del Rin por el que ahora nos deslizábamos ha sido maravillosamente descrito por lord Byron en el tercer canto de Childe Harold. Leímos estos versos con deleite, puesto que evocaban ante nosotros estos bellos escenarios con la veracidad y viveza de un cuadro, con la añadidura exquisita de un lenguaje encendido y una cálida imaginación. Fuimos arrastrados por una corriente peligrosamente rápida, y contemplamos en ambos márgenes colinas cubiertas de viñas y árboles, escarpados acantilados coronados por torreones desolados, e islas boscosas, en las que ruinas pintorescas se asomaban entre el follaje, proyectando las ruinas de sus formas sobre las aguas turbulentas, que las distorsionaban sin deformarlas. Escuchábamos las canciones de los cosechadores y, estando rodeados de repugnantes alemanes, la vista no debió estar tan colmada de deleite como ahora la rememoro; pero la memoria, retirando las sombras oscuras de la imagen, presenta esta parte del Rin a mi recuerdo como el más delicioso paraíso sobre la tierra.
Disfrutamos de suficiente esparcimiento para gozar de estas escenas, porque los barqueros, sin remar ni manejar el timón, se conformaron con que nos arrastrara la corriente a su antojo, y la embarcación hizo giros y giros mientras descendíamos.
Aunque hable con desagrado de los alemanes que viajaban con nosotros, debo decir, haciendo justicia a estas gentes de la frontera, que en una de las posadas vimos a la única mujer hermosa con que nos encontramos en el curso de nuestros viajes. Era lo que concibo como una autentica belleza alemana: ojos grises, levemente teñidos de marrón, y con una expresividad de excepcional dulzura y franqueza. Acababa de recuperarse de unas fiebres, y esto aumentaba el atractivo de su semblante, adornándolo con una apariencia de extrema delicadeza.
Al día siguiente dejamos atrás las colinas del Rin y hallamos que, durante el resto de nuestro viaje, debíamos movernos perezosamente a través de las llanuras holandesas: el río también describe allí ondulaciones extraordinarias, de modo que, tras calcular nuestros recursos, resolvimos concluir el viaje en diligencia terrestre. Puesto que nuestro transporte acuático permanecía aquella noche en Bonn, para no perder tiempo procedimos esa misma noche hasta Colonia, adonde llegamos a última hora, dado que el ritmo de viaje en Alemania rara vez excede la milla y media a la hora.
Colonia se nos presentó como una inmensa ciudad, mientras atravesábamos calle tras calle para llegar hasta nuestra posada. Antes de dormir reservamos asientos en la diligencia que había de partir a la mañana siguiente hacia Clèves.
Nada en el mundo puede ser más penoso que viajar en estas diligencias alemanas: el carruaje es tosco y sin ningún confort, y avanzábamos con tal lentitud, deteniéndonos tan a menudo, que parecía que nunca llegaríamos a nuestro destino. Se nos concedieron dos horas para cenar, y dos más se echaron a perder remplazando el carruaje. Después se nos requirió, teniendo la diligencia más demanda de asientos de los que estaban disponibles, que continuáramos en un cabriolet que se ponía a nuestra disposición. Aceptamos de inmediato, esperando viajar más rápidamente que en la pesada diligencia; pero no fue el caso, y trotamos toda la noche tras aquel torpe vehículo. Cuando nos detuvimos por la mañana, por un momento nos dejamos llevar por la ilusión de que habíamos llegado a Clèves, que se encontraba a una distancia de cinco leguas desde la última parada de la noche anterior; pero no habíamos avanzado más que tres leguas en siete u ocho horas, y aún nos quedaban ocho millas que recorrer. No obstante, primero descansamos tres horas en aquella parada, donde no pudimos proveernos de desayuno ni de ninguna otra comodidad, y a eso de las ocho partimos de nuevo, y tras un lento, aunque no por ello cómodo, viaje, desfallecidos de hambre y fatiga, llegamos a mediodía a Clèves.