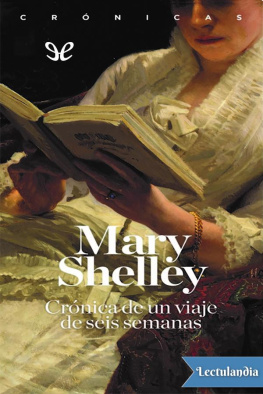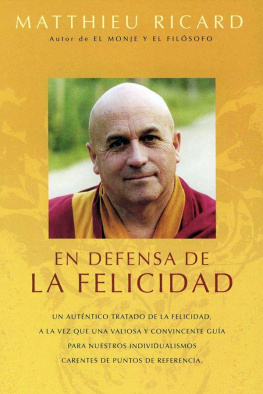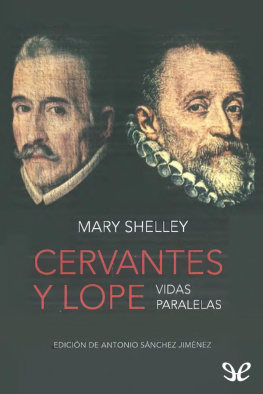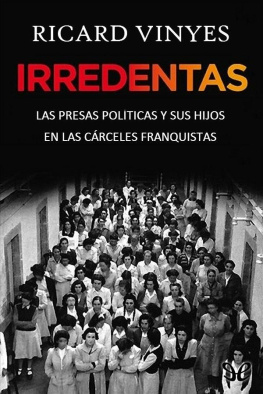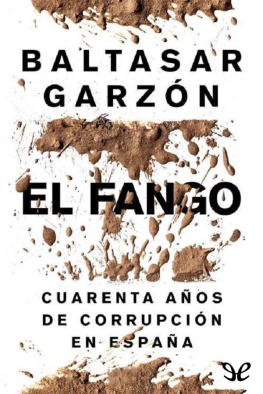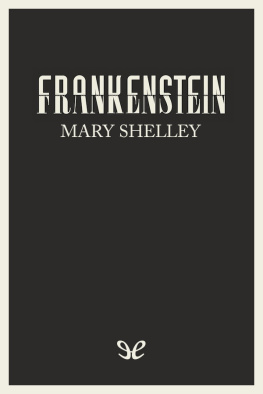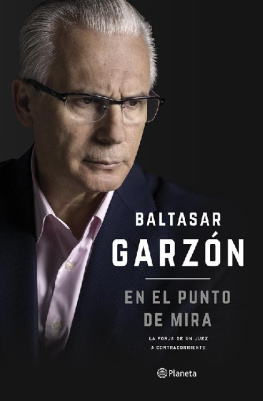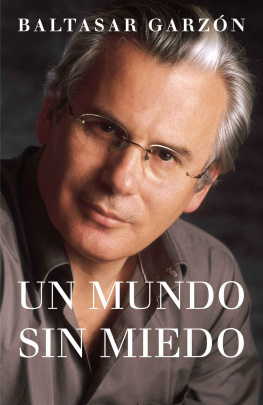1. e-book edition, 2020
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
0
Introducción
«¡Cómo me horroricé al verme reflejado en el estanque transparente! En un principio salté hacia atrás aterrado, incapaz de creer que era mi propia imagen la que aquel espejo me devolvía».
Frankenstein o el moderno Prometeo,
MARY W. SHELLEY
Lo dejó escrito , como casi todo, Jorge Luis Borges: «Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres». Pese a la cita, fácil de vincular a la que abre esta página, el argentino apenas comentó el clásico de Mary W. Shelley que vertebra el presente volumen. Le fascinaban las criaturas monstruosas y los seres artificiales, y dedicó versos a El Golem, y vivió y murió en Ginebra, donde sus restos reposan cerca de la mansión en la que la autora concibió la novela; ni a ella ni a su obra, sin embargo, les prestó apenas atención, lo cual apuntala mi tesis central en este ensayo: que los espejos de Frankenstein, aunque opacados por el estigma, son tan infinitos como los anaqueles que el autor de El Aleph soñó en sus laberínticas bibliotecas.
Tratando de comprobarlo, busco el primer reflejo en el hecho mismo de escribir estas líneas durante el verano de 2017: justamente el intermedio entre el bicentenario de la reunión en Villa Diodati, Ginebra, que la noche del 15 de junio de 1816 dio pie a la aparición de Frankenstein, por un lado, y el del 1 de enero de 1818, por otro, en el que la obra vio la luz, en Londres, por vez primera (aunque en una edición tan mínima, clandestina y poco profesional por parte de los editores Lackington, Allen & Co. que hubo que lanzar otra más seria el 11 de marzo de 1818, fecha que muchos prefieren considerar la oficial). Escribo y publico un libro sobre Mary Shelley, por tanto, exactamente dos siglos después de que la propia autora diera forma a la criatura que la haría pasar a la posteridad, la misma criatura que probablemente haya atraído al lector hacia este libro.
La segunda confesión especular para un texto, este, tan cargado de confesiones como la obra de Mary Shelley, es que lo he escrito en la etapa quizás más frankensteiniana de mi vida. Por mi adicción creciente a lecturas, series, películas y músicas transgresoras, pero también por una serie de azares vitales, sociales, históricos y —por qué no decirlo— psicológicos que de un tiempo a esta parte me han marcado de manera prometeica. Prueba de ello son las próximas páginas, cosidas como se verá a partir de citas, estudios y reflexiones propios y ajenos que buscan hibridar en un solo organismo una docena de monstruos y un centenar de textos, siempre con el objetivo de que alguien acabe gritando al terminarlo: «It’s alive! It’s alive!». También podría probarlo una anécdota trivial, como es la relación entre el Monstruo de Frankenstein y el superhéroe Spiderman que explicaré en unos párrafos, y que es al tiempo muestra de un cierto orgullo friki y de un más que probable exceso de documentación sobre el monstruo de los monstruos, el monstruo por definición, el monstruo que en realidad no lo era ni hoy lo es.
Y ya que hablamos de monstruos, por cierto, ahí va el tercer punto de fuga destacable en este, como tantos, innecesario prólogo: a diferencia de otros libros, aquí se hablará sin tapujos del Monstruo, de los monstruos y de la monstruosidad. Es cierto que Mary Shelley tilda sobre todo a su ser de «criatura» y de «demonio», y que el término «monstruo» no aparece en Frankenstein ni media docena de veces. Pero también es cierto que gracias a James Whale, a Boris Karloff y al cine posterior el imaginario popular llama Frankenstein a dicho personaje cuando este es solo el nombre de su creador, Victor Frankenstein. Si la criatura sin nombre de Mary Shelley, por tanto, es conocida erróneamente como Frankenstein por el noventa y nueve por ciento de los mortales, no será grave que llamemos «monstruo» a quien la autora ya denomina así, aunque sea poco. De este modo, de paso, podremos insistir en la reivindicación de esta fértil figura literaria, a menudo cargada de prejuicios pero representativa de la obra, el personaje e incluso nuestra era si recordamos que etimológicamente «monstruo», en latín monstrum, viene a significar «prodigio».
Es la nuestra, y los atentados en la Rambla de Barcelona lo subrayan mientras escribo, una era similar a la de la novela: de prodigios, de monstruos, de terror y confusión.
Una cuarta y penúltima aclaración, por desgracia también oportuna: este libro es una reivindicación de Mary Shelley, la para muchos pionera de la ciencia ficción que con solo dieciocho años creó una obra inmortal y un mito de huella indeleble. Como a su Victor, el Monstruo la ha acabado absorbiendo y devorando, pero el presente bicentenario, acompañado de ciertos estudios iniciados en los años setenta y ampliados en los noventa, ha comenzado a poner en valor algo más que a la hija de la precursora del feminismo Mary Wollstonecraft y el precursor del anarquismo William Godwin, algo más que a la esposa del poeta ilustre Percy B. Shelley, algo más que a la jovencita rodeada de maestros que convirtió su pesadilla en un relato gótico de insospechadas reminiscencias. Más allá de las justas reivindicaciones de la crítica feminista, más allá de los hijos legítimos y bastardos en la cultura popular, más allá de los abusos biográficos —que se han cometido y se cometen a partir de su extraordinaria vida—, Mary W. Shelley es sencillamente una de las grandes escritoras de la historia.
O lo que es lo mismo: Mary Shelley es un clásico, sin discusión.
Es desde esta consideración, no exenta de espíritu crítico, que nace el presente libro.
Una última reflexión, en fin, antes de volver a enredarnos con Spiderman: este también es un libro personal. Bastante, aunque he intentado que no demasiado. Bebe de mi experiencia como periodista literario durante dos décadas y como actual profesor y estudioso del fantástico, pero busca ante todo convertirse en la obra de un escritor reflejado en una autora y unos personajes que cree fundamentales para explicarse y explicarnos. A fin de cuentas, lo ha hecho siempre la gran literatura, Frankenstein habla de lo que nos hace o no humanos. Valga como ejemplo lo ocurrido en julio de 2017 durante el festival de ciencia ficción, fantasía y terror más importante del sur de Europa, el Celsius de Avilés. Yo venía de dirigir un curso de verano en El Escorial, un curso de la Universidad Complutense titulado precisamente Los espejos del monstruo: 200 años de Frankenstein, y era normal que me reencontrara con algunos de los ponentes invitados en ambos eventos. Empezando por la alicantina Elia Barceló, que había impartido en el curso una fabulosa conferencia inaugural sobre monstruos literarios, y terminando por el bilbaíno Fernando Marías, encargado de la clausura y con quien pronto volví a colaborar para la antología Frankenstein resuturado del grupo literario «Hijos de Mary Shelley». El caso, tras las sidras, las fabes, los quesos, los cachopos y otras contundentes muestras de la gastronomía asturiana con César Mallorquí, Ian Watson, Sofía Rhei, Susana Vallejo, Cristina Macía o Lisa Tuttle, es que la noche del viernes 21 acabé cenando con una docena más de autores, entre los que se hallaban el propio Marías, Laura Fernández, Juan Jacinto Muñoz Rengel, José Carlos Somoza y Lorenzo Luengo. En una mesa redonda previa, este último había manifestado mi error al no invitarlo al curso de El Escorial haciendo una intervención brillante y erudita sobre Lord Byron, su especialidad (junto con el mismo