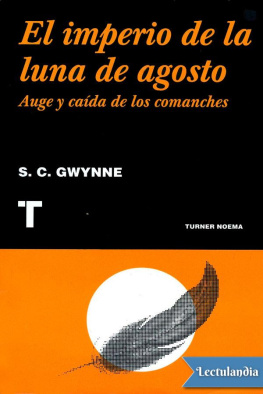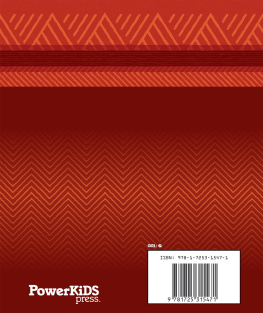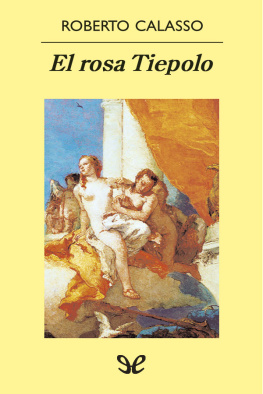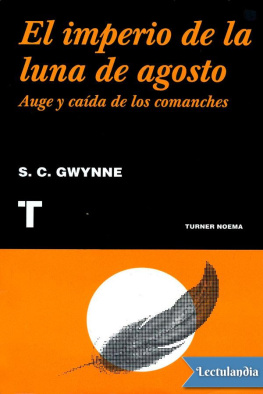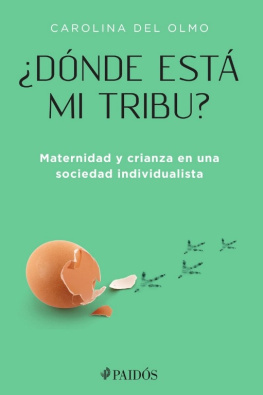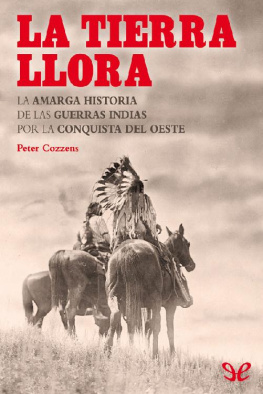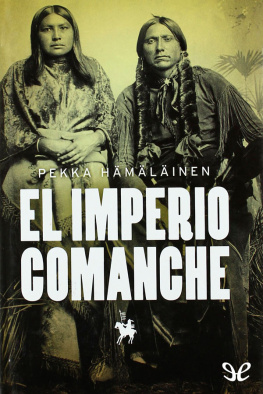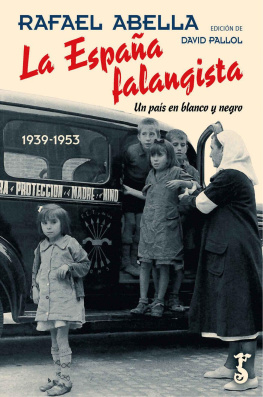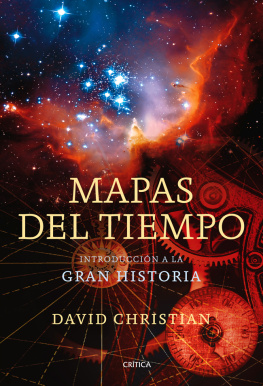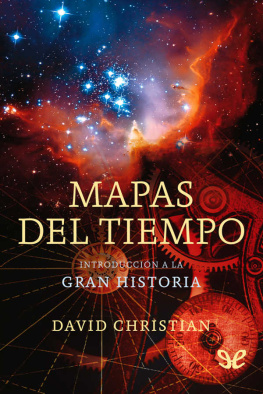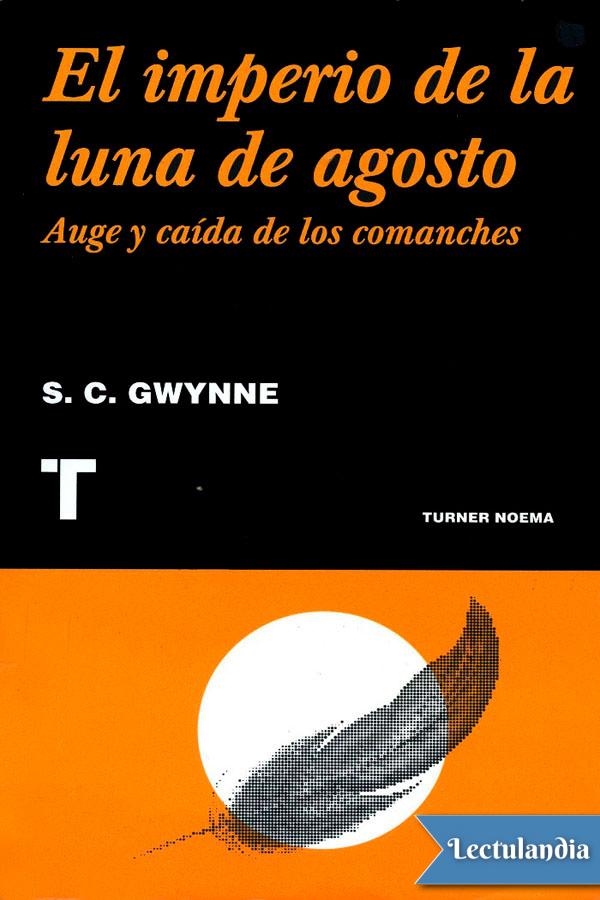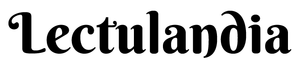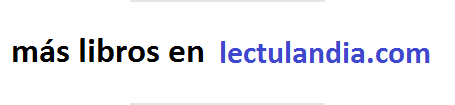Quizá al lector le sea más familiar el nombre de los apaches o el de los sioux, pero la gran tribu guerrera india, la última que resistió al hombre blanco, fue la de los comanches. Extraordinarios jinetes, enemigos terribles y de impresionante capacidad estratégica, los comanches fueron los últimos en vender sus tierras, los últimos en aceptar la vida en las reservas, los últimos en defender un país que moría con ellos.
Este libro, una obra maestra de la narración histórica y épica, relata dos historias paralelas: la de una tribu que simbolizó la cultura autóctona americana; y la de su último jefe, Quanah Parker, hijo de un comanche y una prisionera blanca, el hombre que, al mando de solo tres mil comanches en su última época, plantó cara a todo el ejército estadounidense. Como telón de fondo, la guerra de Secesión y cuatro décadas de intensa historia, bajo el ataque de los colonos que trataban de conquistar Tejas, los españoles que llegaban desde México y los franceses que presionaban desde Luisiana.
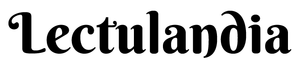
S. C. Gwyne
El imperio de la luna de agosto
Auge y caída de los comanches
ePub r1.0
Titivillus 28.12.2014
Título original: Empire of the Summer Moon
S. C. Gwyne, 2010
Traducción: Víctor Vicente Úbeda
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
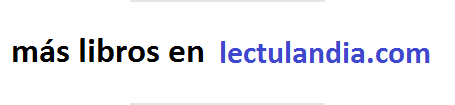
I
UN NUEVO ESTILO DE GUERRA
T odo soldado de caballería recordaba momentos como esos: el polvo arremolinado al paso de las mulas de carga, las cornetas del regimiento rasgando el aire, los bufidos de los caballos, el traqueteo de los arreos entre las filas de jinetes, y la vieja canción de la compañía resonando al viento: «¡Vuelve a casa, John! No tardes. ¡Vuelve a casa con tu amorcito!». Era el 3 de octubre de 1871. Seiscientos soldados y veinte exploradores tonkawa habían vivaqueado en un bello meandro del Clear Fork, un ramal del río Brazos, en una pradera ondulada y agreste, salpicada de robles enanos, salvia y matorral, a unos doscientos cincuenta kilómetros al oeste de la localidad tejana de Fort Worth. Al amanecer, tras levantar el campamento, reemprendieron la marcha formando una larga columna que serpenteaba entre los profundos ribazos y los arroyos cenagosos. Aunque en ese momento no lo sabían —la simple idea les habría parecido absurda—, el eco de las caballerías en aquella mañana de otoño señalaba el comienzo del fin de las llamadas Guerras Indias de Estados Unidos, una sangrienta contienda que venía librándose desde hacía dos siglos y medio, prácticamente desde que el primer barco europeo recalase por primera vez en las fatídicas costas de Virginia. Pero aún habría que esperar unos años para la derrota definitiva de la última de las tribus hostiles. Aún se necesitaría un poco más de tiempo para acorralarlas a todas; para destruir sus medios de subsistencia y que el hambre las obligase a rendirse; para dar con sus escondrijos en el fondo de los cañones, o para aniquilarlas sin más. Por el momento se trataba de una cuestión de voluntad pura y dura. Aunque ya se habían producido breves episodios de venganza y represalia oficiales —por ejemplo, las brutales matanzas de cheyennes perpetradas por J. M. Chivington y George Armstrong Custer en 1864 y 1868, respectivamente—, por aquel entonces no existía un plan a gran escala para acabar con las tribus, ni el ánimo para acometerlo. Pero las cosas habían cambiado, y la nueva tesitura se materializó en la orden que aquel 3 de octubre se transmitió a gritos a lo largo de la cadena de mando hasta llegar a los soldados del Cuarto Regimiento de Caballería y del Undécimo de Infantería: ir en busca de los comanches y matarlos. Concluir así cualquier forma de tolerancia y daba comienzo la solución final.
Los hombres de raza blanca eran soldados de infantería, caballería y dragones, en su mayoría veteranos de la Guerra de Secesión, que ahora se encontraban transitando por los confines del universo conocido, iniciando la ascensión a las paredes almenadas de roca que daban paso al célebre Llano Estacado, el nombre con el que Vázquez de Coronado designó esa región del oeste de Tejas, habitada exclusivamente por los indios más hostiles del continente, y que pocos soldados estadounidenses habían hollado. El llano era un lugar de desolación extrema, un inmenso y monótono océano de hierba, sin caminos ni puntos de referencia, donde los rostros pálidos se desorientaban, se extraviaban y morían de sed; un lugar sobre el que en su día los soldados del imperio español habían marchado confiados a la caza de comanches, para terminar descubriendo que eran ellos los cazados y masacrados. En 1864, el coronel Kit Carson, que había partido de Santa Fe al frente de un nutrido contingente de soldados federales, atacó a una banda de comanches en un remoto establecimiento comercial llamado Adobe Walls, al norte de la actual ciudad de Amarillo. Carson vivió para contarlo, pero estuvo a punto de presenciar la aniquilación completa de sus tres compañías de caballería e infantería.
Ese otoño de 1871, las tropas federales estaban de vuelta en la zona porque todo tenía un límite; porque la tan cacareada «política de paz» con los indios que quedaban vivos, encomendada por el presidente Grant a sus amables misioneros cuáqueros, había sido un fracaso estrepitoso en términos de pacificación; y, por último, porque el exasperado general en jefe del ejército, William Tecumseh Sherman, así lo había dictado. El azote escogido por Sherman era un héroe de guerra llamado Ranald Slidell Mackenzie, un joven difícil, arisco e implacable que, tras graduarse en West Point como primero de la promoción de 1862, había terminado la Guerra de Secesión habilitado como general de brigada, un hecho de lo más insólito. Debido al horripilante aspecto de su mano derecha, desfigurada por una herida de guerra, los indios lo llamaban Jefe Sin Dedos, o Mano Mala. A Mackenzie le aguardaba un destino complejo. En cuestión de cuatro años se revelaría el combatiente más brutal y eficaz de cuantos lucharon contra los indios en toda la historia de Estados Unidos. Más o menos en el mismo espacio de tiempo, mientras el general George Armstrong Custer se hacía mundialmente famoso en materia de fracasos catastróficos, Mackenzie caía en un victorioso anonimato. Y, sin embargo, fue Mackenzie y no Custer quien enseñó al ejército estadounidense a combatir contra los indios. Mientras guiaba a sus tropas a través de aquellos parajes abruptos y surcados de arroyos, entre inmensas manadas de bisontes y colonias de perrillos de las praderas que se extendían hasta el horizonte, Mackenzie no tenía muy claro qué estaba haciendo, adonde se dirigía exactamente, ni cómo debía enfrentarse a los indios de las llanuras en su hábitat natural. Asimismo, tampoco sospechaba, ni por lo más remoto, que sería el máximo responsable de la derrota de la última de las tribus hostiles. El coronel carecía de experiencia en esa clase de guerra contra los indios, y a lo largo de las semanas siguientes cometió múltiples errores. Pero aprendería de ellos.
De momento, Mackenzie era un instrumento de represalia. Lo habían enviado a matar comanches en las Grandes Llanuras porque, seis años después del fin de la Guerra de Secesión, la frontera occidental era una herida abierta y sangrante, una ruina humeante sembrada de cadáveres y chimeneas calcinadas, un lugar donde la anarquía y los asesinatos con torturas habían sustituido al imperio de la ley, y donde los indios, y en especial los comanches, atacaban y saqueaban como y cuando les placía. Los Estados de la Unión habían ganado una guerra y ejercían sobre la América del Norte un dominio que, por primera vez en su historia, no les disputaba ningún enemigo extranjero; pero se veían incapaces de lidiar con el puñado de tribus indias que aún no habían sido exterminadas, asimiladas u obligadas a retirarse sumisamente a unas reservas donde no tardaban en aprender el significado de la subyugación más abyecta y de la inanición. Todas las tribus hostiles habitaban en las Grandes Llanuras; todas montaban a caballo, estaban bien armadas y actuaban movidas por una mezcla de sed de venganza y desesperación política. Eran los comanches, los kiowas, los arapahoes, los cheyennes y los sioux occidentales. Para Mackenzie, en las llanuras del sur, los comanches eran el objetivo más lógico: en la historia de las ocupaciones española, francesa, mexicana, tejana y estadounidense de esos territorios, ninguna otra tribu había causado tantos estragos y muertes. Ni de lejos.