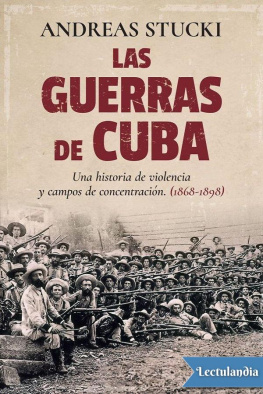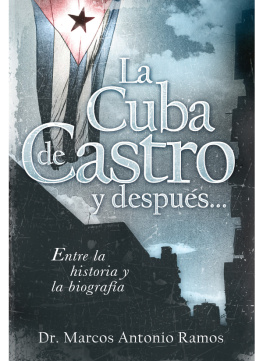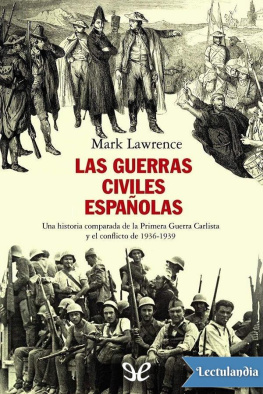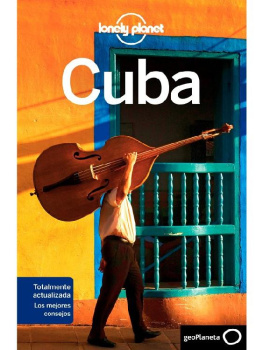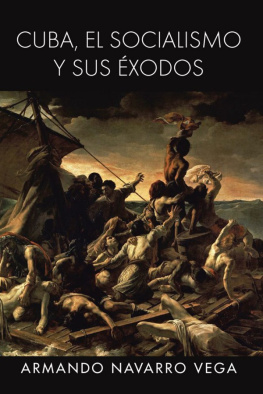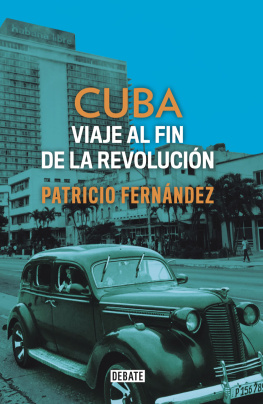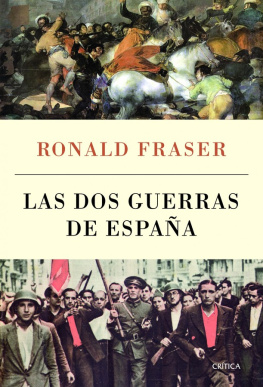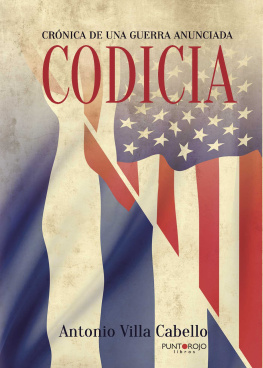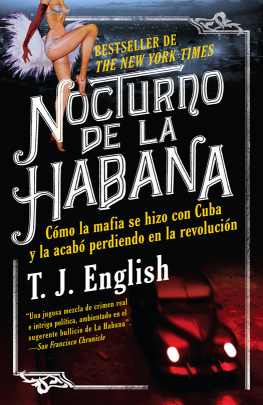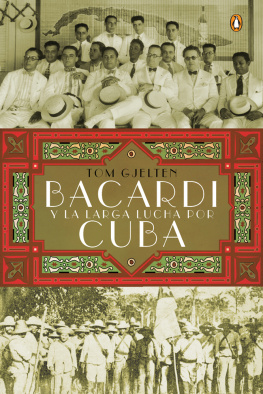1. La guerra de los diez años: un laboratorio de la guerra contrainsurreccional
1. LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS: UN LABORATORIO DE LA GUERRA CONTRAINSURRECCIONAL
«Si hay aliento para despoblar la mitad de la Isla, especialmente en su parte central, y para refundirla en nuevos moldes, la situación está salvada; si no lo hay, está irremisiblemente perdida».
ECHAUZ, Lo que se ha hecho
En la metanarrativa histórica sobre el «origen» de los campos de concentración en Cuba, las reubicaciones forzosas durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) en la parte oriental de la isla son por completo ignoradas. De hecho, esta temprana reconcentración apenas encuentra reflejo en la literatura sobre la Guerra de Independencia o en los tratados de historia militar sobre la estrategia en Cuba. En lo sucesivo, este tema, abandonado por los investigadores, será integrado en el discurso sobre los «campos» y las reubicaciones forzosas. Veremos cómo las experiencias de la Guerra de los Diez Años fueron, en muchos aspectos, decisivas para la posterior concepción de los poblados fortificados y el control de la población. Por una parte, ya en la década de 1870 se elaboraron numerosos planes operativos militares cuyo denominador común era la idea de que la concentración de la población civil en puntos bajo control militar conduciría a una rápida «pacificación» de la isla. Por otra parte, militares jóvenes como Valeriano Weyler hicieron acopio de experiencias prácticas relativas a la problemática de la población civil en el contexto de las guerras imperiales, que posteriormente, ya en calidad de oficiales al mando, transformaron en ideas sobre las guerras de guerrillas que implementaron con incomparable dureza y rigor. El desastre humano, una de las consecuencias de la acción —en aquel momento todavía no uniforme— contra la población rural no involucrada en el conflicto, marcó profundamente la memoria colectiva de la provincia de Oriente.
La Guerra de los Diez Años, una «guerra pequeña» y también una «guerra olvidada», representa así una importante vía de acceso a la comprensión de la reconcentración de 1896. En lo sucesivo, el análisis se centrará, tras una breve reflexión sobre las estructuras generales del conflicto, básicamente en la «cara de la guerra», así como en los mencionados planes operativos. Al mismo tiempo, el enfoque estructural, que analiza el carácter de la guerra, fija la atención en la «carrera global» de la reconcentración como recurso de la contraguerrilla, en la medida en que no se limitó a los bordes del Imperio español (Cuba y Filipinas). Las propuestas para la «pacificación» de las provincias vascas durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) eran, aparte de contemporáneas, llamativamente parecidas a las hechas para el caso de Cuba. Esta transferencia del «conocimiento sobre la represión» desde la periferia a la metrópoli ilustra la tesis central de este capítulo, a saber, que la reconcentración —la implementación de medidas extremas en la lucha contra las guerrillas— se puede explicar a través de los rasgos biográficos de los actores, los paralelismos estructurales entre los conflictos y finalmente las premisas —deducidas de la situación sobre el terreno— y supuestas «exigencias» de la estrategia militar.
Las estructuras del conflicto y el desarrollo de la guerra
Las estructuras del conflicto y el desarrollo de la guerra
Tras la independencia de las colonias latinoamericanas continentales (1810-1825), España todavía dispuso, hasta finales del siglo XIX, de los restos de su imperio de Ultramar. Hasta el día de hoy sigue sin haber consenso científico sobre el significado de la pérdida de las colonias sudamericanas para la metrópoli. Donde sí se observa una amplia coincidencia es en la cuestión de la relevancia de Cuba —la llamada Perla de las Antillas—, tanto entre los contemporáneos como en la historiografía actual. En el plano económico, Cuba se benefició a finales del siglo XVIII de la Revolución Haitiana (1791-1804), convirtiéndose en aquella época en uno de los productores de azúcar más importantes del mercado internacional. En 1840, Cuba era considerada por los economistas como la colonia «más prospera y floreciente» en manos europeas.
A mediados del siglo XVIII, la corona española había conseguido la lealtad al trono de la élite criolla de Cuba gracias a un complejo sistema de incentivos entre los que se encontraban, amén de la apertura económica, la concesión de numerosos títulos nobiliarios, cuya perpetuación, incluidos los correspondientes privilegios, solo podía garantizar la monarquía española. Esta práctica aristocratizadora también permitió integrar militarmente a la élite colonial mediante la figura del jefe de milicia. Las élites criollas observaron con preocupación la Revolución Haitiana y las revueltas de esclavos en Cuba, que acrecentaron su miedo a que las aspiraciones independentistas pudieran conducir a la liberación de los esclavos y por tanto a una guerra de razas, lo cual las llevó a reforzar su vínculo con la metrópoli. Los acontecimientos en Haití habían estremecido a toda la región atlántica y alimentado el miedo a una guerra de razas en la isla de Cuba, distante tan solo unas pocas millas marítimas. Las conspiraciones y las insurrecciones de esclavos y de negros libertos contra la opresión —y, en última instancia, contra la dominación española— fueron sofocadas por la Administración colonial con implacable dureza. Durante la Guerra de Independencia, el creciente miedo a una guerra de razas sería instrumentalizado propagandísticamente por parte de los españoles.
Las demandas de reformas (económicas) y de participación política dentro de la estructura colonial habían surgido alrededor de 1800 y fueron en aumento entre la privilegiada élite criolla, por ejemplo con Francisco Arango y Parreño o, más tarde, con José Antonio Saco o los ricos hacendados integrantes de la Junta de Información (1865-1867). A partir de la exclusión de los diputados cubanos de las Cortes, en 1837, Cuba fue gobernada mediante unas leyes especiales que jamás se concretaron en un texto constitucional. La acumulación en una sola persona de los poderes correspondientes a un capitán general y a un gobernador general perjudicaba las demandas de participación de la alta sociedad criolla, económicamente avanzada y exitosa. Entre 1825 y 1865, Cuba se había convertido en una de las colonias más rentables. Sin embargo, la metrópoli, comparativamente retrasada en el plano económico e incapaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, reaccionó con impotencia y despotismo en vez de permitir la lógica representación de Cuba en las Cortes, así como un mayor nivel de autonomía.
Tras varios intentos de reforma fracasados y un aumento de la carga fiscal, tuvo lugar, el 10 de octubre de 1868 —a la sombra de la revolución de 1868 en España (llamada la Gloriosa) y bajo el mando de Carlos Manuel de Céspedes—, un levantamiento al este de la isla cuya etiología se remontaba al movimiento reformista radical de los criollos de clase media y alta que habitaban el económicamente más bien atrasado Oriente. La insurrección se extendió rápidamente a todo el centro de la isla. En noviembre de 1868 se levantaron los patriotas y revolucionarios de la región de Puerto Príncipe, y en febrero de 1869 lo hicieron en Santa Clara. Las ciudades occidentales sufrieron una ola represiva con la que las tropas españolas y los voluntarios lograron destapar las conspiraciones y prácticamente asfixiar la rebelión.
Aun tras el estallido de las hostilidades, el levantamiento se siguió interpretando en buena medida como una continuación —aunque por otros medios— del movimiento reformista cubano. Con este argumento, la élite criolla intentó atraer a los hacendados de las provincias occidentales, que en parte todavía habían nacido en España. En la parte occidental, económicamente importante, los propietarios de las plantaciones, preocupados por sus pérdidas, temían que, en última instancia, la revuelta contra la dominación colonial se transformara rápidamente en una revolución social abierta, que a su vez suscitaba un miedo considerable a una guerra de razas. Los insurrectos, por su parte, intentaron prevenir aquellos temores anunciando durante los primeros años de la guerra una emancipación gradual de los esclavos, implementada mediante compensaciones económicas a los negreros. Así, en noviembre de 1868, el abogado y hacendado Céspedes, presidente de la «República en Armas» (1869-1873) —es decir, del contraestado revolucionario—, difundió un decreto que castigaba con la pena de muerte a quien incitase a los esclavos a la rebelión. Al mes siguiente se anunció que la abolición de la esclavitud tendría lugar tras el final de la guerra, con el triunfo de la revolución. En la asamblea constituyente de Guáimaro (provincia de Camagüey), la «República en Armas» proclamó, el 10 de abril de 1869, la libertad de todos los habitantes del país. Esta resolución, que apenas llegó a implementarse en el territorio de la