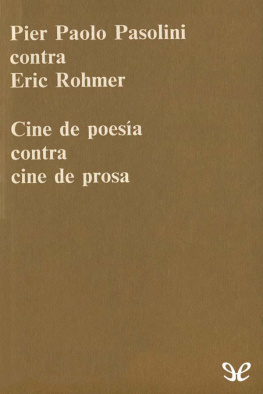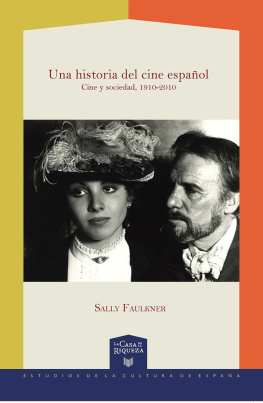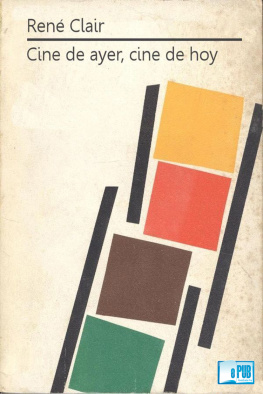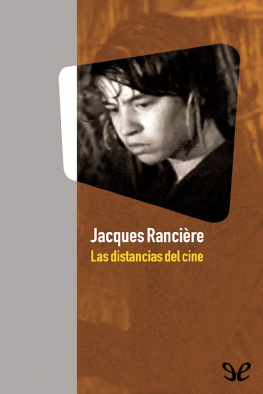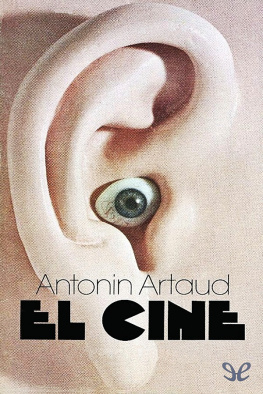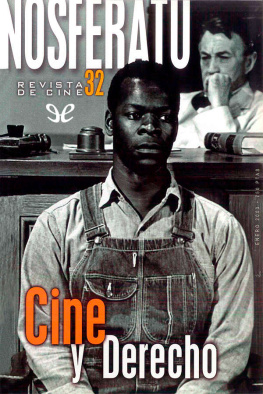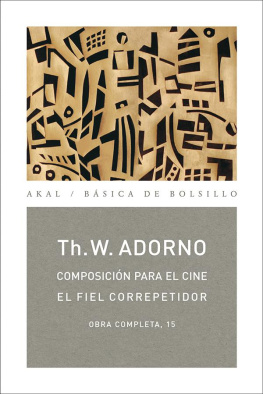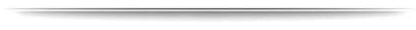«Memorias cinéfilas» que pretenden dejar constancia de lo que significó el cine para una generación de la que el autor se siente parte integrante. Una generación que mamó el cine y creció en las salas. De una pasión que tuvo una dimensión cultural y crítica, y otra militante en el cine-clubismo.
Pepe Gutiérrez-Álvarez
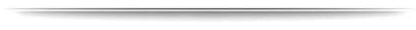
Lo que aprendí del cine
Memorias de un espectador proletario

Título original: Lo que aprendí del cine
Pepe Gutiérrez-Álvarez, 2013
Revisión: 1.0
25/11/2019
XIX
¿ADIÓS AL CINE-CINE?
Nos han tocado tiempos en los que el cada día nos produce verdadero vértigo, y no acabo de asimilar que ahora me encuentre hablando de un pasado que es cada vez más lejanos, aquel que compartimos varias generaciones pero que ya desde una diferencia de edad que supera los treinta años. Estamos hablando pues de un tiempo que debe parecerte casi prehistórico, al menos para mí entonces tres décadas era cosa de un pasado en el que los abuelos debían de ser todavía y se hablaban a través de las rejas sin poderse dar ni un mal beso, tiempos que me parecían casi míticos ya que, hacía menos de la mitad que había acabado una guerra que no tenía nada que ver con la que hacíamos los niños de mentirijilla.
Supongo que en alguna medida estos son recuerdos compartidos por una o más generaciones, antaño criaturas, hoy venerables jubilados o prejubilados como en mi caso, y a la mayoría de los cuales se le ilumina la cara cuando se habla del cine de entonces, una cine que sin duda tratamos de rememorar a través de la pequeña pantalla, algunos y algunas de la manera más simplista como esa audiencia del programa Cine de Barrio. Un programa que magnífica películas espantosas como, por citar un ejemplo, las de Manolo Escobar con títulos (tan neoliberales) como La mujer es un buen negocio, demuestra que cuando no existió la oportunidad de crecer en el pensamiento, el pueblo se quedó en esa parte del embobamiento de la infancia que resulta tan común en una afición como la futbolera que ni siquiera tiene la oportunidad dar un paso más allá de las cuatro esquinas del conocimiento.
Quizás por este estupor del que todavía no me he curado que me agarraba, con más atención de la que yo mismo llegué a creer, a las cosas que contaban los mayores, así como a todo aquello que me ayudara a situarme en una época en la que cualquier idea de cambio únicamente podía ser más de lo mismo. Con el tiempo, en la medida en que tu balanza biográfica se aleja del nacimiento para caminar hacia un tiempo en el que sabes que tienes que ir apagando velas, tienes la tentación de darle mayor peso a los recuerdos con los datos que fueron fabricando tu identidad, y le vas dando vuelta a lo que fue importante en tu vida, a lo que te ayudó a construirla, de ahí que la infancia acabe cobrando cada vez más importancia, y que su reconstrucción te ayude a conocerte mejor, nunca a conocerte realmente, porque eso es literalmente imposible. Encontrarte es un viaje que no acaba nunca, y en el que, consciente o conscientemente, olvidas o pasas de largo de muchas cosas sobre la que quizás sea mejor no saber más.

En mi caso, dichos recuerdos tienen un espacio privilegiado en el cine. A ello contribuyen algunos factores objetivos. Coincidió con una época dorada del cine popular, ya habían pasado los años malos de la «jambre», que para muchos resultaría mucho más agobiante que la propia guerra civil porque en la guerra todavía quedaba comida, y luego ya no. Además, al cabo de los años he podido «revivir» aquel cine, primero con los reestrenos en Barcelona, más tarde con la TV y el vídeo, y tanto es así que he conseguido rememorar con cierta precisión sí tal o cual filme lo vi en un cine u otro, sí fue en la sesión infantil o con los mayores, logrando de esta manera realizar un ejercicio memorístico privilegiado. Por otro lado, creo que exceptuando los grandes momentos de los nacimientos o las muertes, o de los grandes acontecimientos de la naturaleza (la nevada, los desbordamiento del río, algunos pocos trayectos a Sevilla, y poca cosa más). Nada pues de lo me sucedió por entonces puede compararse con el deslumbramiento de una de aquellas películas que cuando las evocamos entre «antiguos» siempre hay un tono de nostalgia, nada es lo que era. Pero yo creo que nuestra generación, en la medida en que le tocó vivir buena parte de una interminable posguerra, y todo lo demás, no tiene muchos motivos para la «morriña», aunque tampoco se trata de efectuar blandas jeremiadas a la manera del Garci en algunas películas. Simplemente hubo muchas cosas sobre las que no resulta agradable mirar hacia atrás, pero hubo otras en las que sí, y una de ellas fue el cine, además cifras cantan. Nunca hubo tantos cines, ni tantos espectadores.
Pero aquella época se perdió, lo pudo percibir en muchos momentos, como cuando a principios de 1990, tuve ocasión de pasear durante varias horas por Roma para matar el frío y un tiempo muerto. El recorrido me trajo a la memoria otra visita en 1969, recordar plazas y monumentos, así como observar algunos detalles de la vida cotidiana de aquella urbe que según Virgilio sobresalía sobre las demás como ciprés sobre las cañas y a la que, según había sentido decir desde siempre, llevaban todos los caminos. No fue mucho tiempo, pero sí el suficiente para notar algunos cambios significativos. Uno fue el crecimiento inusitado del tránsito, ahora los coches lo ocupaban todo, hasta los pasos de peatones en verde. Con su transito perpetuo habían ennegrecido edificios y monumentos, y disputaban al peatón los pasos cebras e incluso los semáforos en verde. Al menor contratiempo, sonaba un desagradable concierto de cláxones. Otro detalle es el que más viene al cuento: en todo mi rumbo perdido ni una sola vez había coincidido con una sala de cine, algo que desde luego no me sucedió en la visita interior en paseos que no fueron mucho más prolongados. Si encontré a cambio unas cuantas tiendas de alquiler y de venta de cintas de vídeos, como sí ahora el cine pasara solamente por estos establecimientos.

Cada vez estaba más claro. Después de los televisores, el vídeo doméstico había contribuido a cambiar todavía más la manera de ver el cine, e influiría igualmente en la forma de rodar las películas. En las últimas décadas fueron cambiando a marchas forzadas los hábitos de las gentes, y las relaciones entre los tres grandes medios han modificado sustancialmente el panorama del audiovisual, y claro está, nuestra presencia en la sala oscura, el trajín de la elección, el encuentro particular con aquellas pantallas descomunales para un espectador que se sentía pequeño ante una representación de un mundo más sugestivo que el suyo.
No hace mucho le eché una ojeada a un estudio que recogía unos datos que, como amante del cine, me parecieron escalofriantes. Mientras que en 1960 en los países que en estos momentos componen la Comunidad Económica Europea funcionaban 36.916 cines, en 1992 la cifra se reducía a 16.516. Las cifras españolas resultaban todavía más alarmantes, ya que, en tanto que en 1965 se contabilizaban 8.041 locales, en el mismo 1992 quedaban solamente 1.807. En estas cuentas servidor anotaba sus propios recuerdos. Allá por la mitad de los años cincuenta en nuestro pueblo llegaron a funcionar tres cines de veranos y dos de inviernos, y en la década siguiente, cualquier barriada de L’Hospitalet podía contar con tres, dos o por lo menos con un cine, y en los ochenta no ya no quedaba ninguno en el pueblo, mientras que en L’Hospitalet sobrevivan un par o tres, mientras que en La Puebla, la agonía de un solo cine se prolongó durante años. En ninguna de mis visitas desde los años setenta coincidí con un título que me invitara a volver.