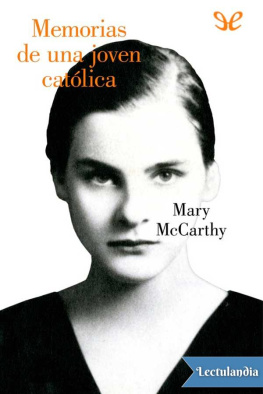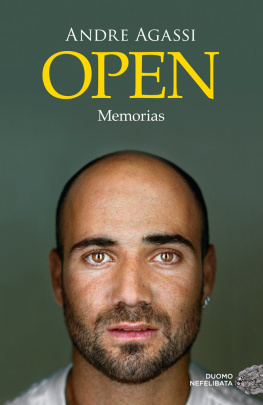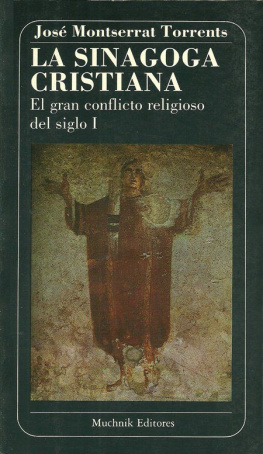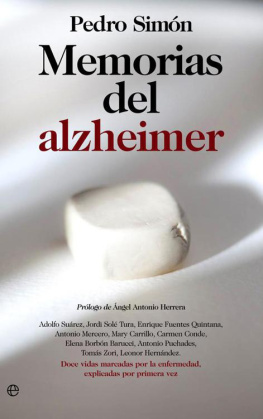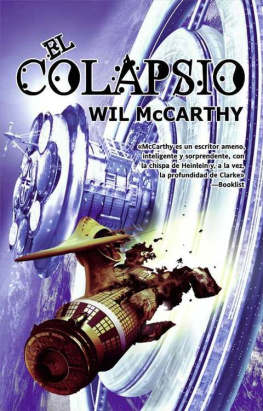Mary McCarthy (1912-1989) es una de las escritoras norteamericanas más relevantes del siglo XX. Fue miembro del Instituto Nacional de las Artes y las Letras y de la Academia Americana en Roma. Cultivó diversos géneros literarios, como la novela, el cuento, la crítica periodística y el ensayo con un estilo que mezcla lo ficcional con lo autobiográfico. Entre sus obras cabe destacar The Company She Keeps (1942), Arboledas universitarias (1952), Una vida encantada (1955), Venecia observada (1956). Piedras de Florencia (1959), El grupo (1963), que se mantuvo dos años en la lista de los más vendidos del New York Times, Al contrario (1961), Pájaros de América (1971), Escrito en la pared. Otros ensayos literarios (1972), Retratos de Watergate (1974), Caníbales y misioneros (1979) y How I Grew (1987). La profunda amistad epistolar que mantuvo con la filósofa Hannah Arendt se encuentra publicada en el libro Entre amigas. Correspondencia entre Hannah Arendt y Mary McCarthy 1949-1975 (1998). Memorias de una joven católica (1957) es su obra autobiográfica más aclamada por la crítica y los lectores.
Al lector
He recopilado estos recuerdos lentamente, en el curso de varios años. Algunos lectores, por haberlos leído en una revista, han estimado que eran relatos literarios. La creencia de que me los he «inventado» está sorprendentemente generalizada, incluso entre personas que me conocen. «¡Esa abuela judía…!», me han dicho en tono de escéptica burla algunos amigos judíos, como queriendo expresar: «Vamos, vamos, no pretenderás que creamos que tu abuela era realmente judía…». Pues realmente lo era, y realmente tuve un tío malévolo que solía darme azotes, a pesar de lo cual más de una vez, después de haber intervenido en un acto público, se me ha acercado un sonriente desconocido que me ha invitado a confesar que el «tío Myers» era fruto de la fantasía. No comprendo cuál puede ser la base de estas dudas. En los periódicos he leído noticias referentes a hombres mucho peores que mi cruel tío, y muchas familias gentiles tienen un antepasado judío. ¿Será verdad que el público da por supuesto que todo lo que escribe un escritor profesional es eo ipso falso? Quizá al escritor profesional se le considere «narrador de cuentos», quizá se estime que es como el niño que ha incurrido en la costumbre de inventarse historias, y sus padres le regañan siempre, sin meditar, incluso cuando el niño protesta diciendo que esta vez dice la verdad.
Muchas veces, mientras escribía estos recuerdos, he deseado que el relato fuera realmente creación literaria. Las tentaciones de ponerme a inventar han sido muy fuertes, principalmente cuando el recuerdo era nebuloso y solo guardaba en la memoria la esencia de un hecho, pero no los detalles, como el color de un vestido, el dibujo de una alfombra o el lugar en que se encontraba un cuadro. Algunas veces he cedido a la tentación, como ocurre en los casos de las conversaciones. Tengo buena memoria pero, como es natural, no puedo recordar íntegramente diálogos que tuvieron lugar largos años atrás. Solo recuerdo frases sueltas: «Te harán pasar por el tubo», «La perseverancia vence todos los obstáculos», «Hija mía, debes tener fe». Las conversaciones, tal como constan en la presente obra, son en su mayor parte inventadas. Realmente hubo una conversación que en términos generales era del cariz de la que hago constar, pero no puedo dar fe de reproducir las palabras exactas que fueron pronunciadas, ni el orden exacto de los parlamentos.
Además, ni yo misma sé si me invento algo o no. Creo recordar que ciertamente esto o aquello ocurrió, pero no estoy segura. Por ejemplo, no sé con seguridad si las mesdames del Convento del Sagrado Corazón hablaban tanto de Voltaire como aquí digo, pero tengo la certeza de que tuve primera noticia de la existencia de Voltaire gracias a las monjas de dicho convento. ¿Y nos hablaron también de Baudelaire? En la actualidad me parece extremadamente dudoso, sin embargo, escribí que sí. Creo que incluí a Baudelaire a título de precaución, para dar a los lectores una clara idea de la clase de poetas que las monjas celebraban, sin dejar por ello de deplorar su manera de vivir. Según los rumores que corrían en el convento, nuestras monjas gozaban de una dispensa especial, que les permitía leer las obras incluidas en el Índice, y así nos gustaba que fueran, frías y cultas, de narices en libros heréticos. Sin embargo, al decir «nos gustaba» probablemente me he referido solamente a mí y a unos pocos espíritus «originales» más.
No he dado los verdaderos nombres de mis profesoras ni de mis compañeras en el convento, y después en el internado. Pero se trata de personas reales, no son retratos hechos a retazos. En el caso de mis parientes próximos doy sus nombres verdaderos, y, siempre que me ha sido posible, lo mismo he hecho con los vecinos, criados y amigos de la familia, por cuanto, desde mi punto de vista, lo que relato es verdad histórica, es decir, en su mayor parte puede ser verificado. Si hay más fantasía de lo que imagino, me gustaría que me corrigieran. En algunos casos que señalaré más adelante los errores de mi memoria han sido ya corregidos.
Uno de los mayores obstáculos con los que me he tropezado en esta tarea de recordar ha sido el hecho de haber quedado huérfana a una temprana edad. La cadena de los recuerdos —la memoria colectiva de una familia— se rompió. Por lo general, son nuestros padres quienes no solo nos enseñan la historia de nuestra familia, sino que también enmiendan nuestros recuerdos de la infancia y nos dicen que tal hecho no pudo ocurrir del modo que nosotros creemos ocurrió, pero que tal otro hecho realmente ocurrió de la manera que nosotros recordamos, en el verano del año tal, cuando Fulana de Tal era nuestra niñera. Por ejemplo, mi propio hijo, Reuel, estaba convencido de que Mussolini había sido echado de un autobús en North Truro, cabo Cod, durante la guerra. Este recuerdo se remonta a una mañana de 1943 en que Reuel, todavía un niño, esperaba con su padre y conmigo en Wellfleet Street, la llegada del autobús que iba a Hyannis, en el que se iba un invitado nuestro. El autobús llegó, y el conductor se asomó para comunicarnos la última noticia: «Han echado a Mussolini». En la actualidad, Reuel sabe que Mussolini no fue expulsado de un autobús de Massachusetts, y también sabe por qué tenía tan falsa impresión. Pero si su padre y yo hubiéramos muerto el año siguiente, Reuel se habría quedado con el claro recuerdo de algo que todos le habrían asegurado que era históricamente imposible, y sin manera de conciliar su claro recuerdo con los otros hechos históricos.
Por ser huérfana, fui educada por dos pares de abuelos, todos los cuales están ahora muertos, y que poco sabían de nuestro cotidiano vivir en la infancia, fuese antes o después de la muerte de nuestros padres. También mis tíos se hallaban alejados de nuestra vida familiar y se interesaban muy poco por ella, y además mi hermano Kevin, cuyos recuerdos corroboran los míos en cuanto se refiere al período en que vivíamos en Mineápolis, era muy pequeño cuando nuestros padres murieron y sus recuerdos de ellos son escasos. En cuanto concierne a los hechos de mi primera infancia he tenido que basarme en mis recuerdos, a veces borrosos, en el vago y contradictorio testimonio de mis tíos, en unos cuantos comentarios al paso hechos por mi abuela, antes de que comenzara a chochear, y en unas cuantas cartas que me escribió una amiga de la infancia de mi madre. En lo referente al período de Mineápolis, he contado con la ayuda de Kevin, pero en lo concerniente a los hechos posteriores, en Seattle, cuando mi hermano y yo vivíamos ya separados, vuelvo a quedar limitada a mis recuerdos. Cuanto sé de la vieja historia de mi familia tiene su fuente en rumores, recortes de periódicos, viejas fotografías, y una especie de diario escrito en una libreta que llevó mi bisabuelo, quien murió a los noventa y nueve años. Este anciano parece que fue el único miembro de nuestra familia interesado en cuestiones de historia. La abuela con quien más tratos tuve, nuera de dicho caballero (como se verá más adelante), sentía repugnancia a hablar del pasado.