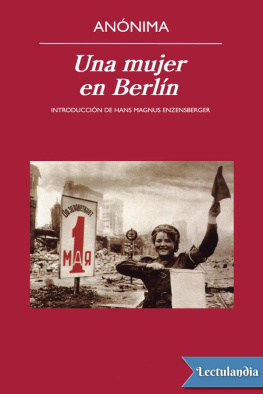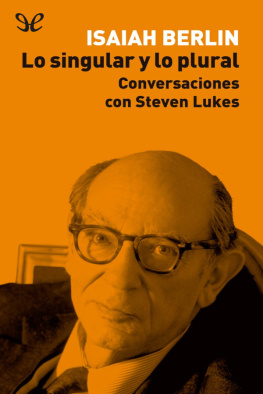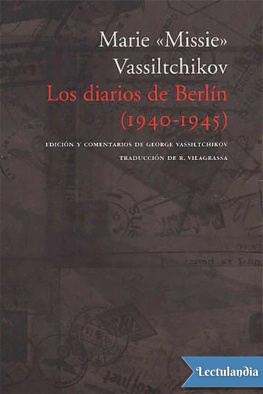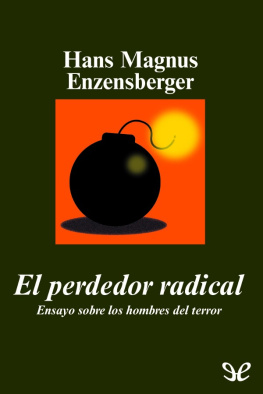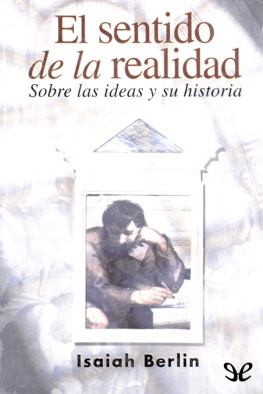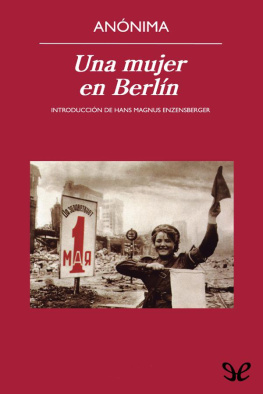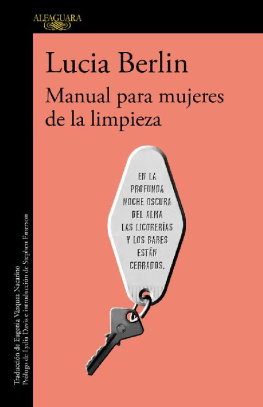EPÍLOGO
La autora, una alemana de treinta y pocos años por aquel entonces, comenzó el 20 de abril de 1945 a escribir un diario que constituye un terrible testimonio. En la introducción a las Confessions de Jean-Jacques Rousseau, las Confesiones que en su época pasaron por la autoinculpación más audaz nunca vista, se encuentra la siguiente frase: «Comienzo una tarea de la cual no existe ningún ejemplo y cuyo autor no encontrará ningún imitador». Ninguna otra frase sería más apropiada para encabezar esta obra.
Cuando por primera vez cayó el manuscrito en mis manos, me vino a la cabeza todo tipo de comparaciones: con otros diarios, otras confesiones, otras revelaciones. Al cabo de pocas páginas me di cuenta de que tenía poco que ver con el voluptuoso exhibicionismo de Rousseau, pero en cambio se me avivó el recuerdo de Hambre, el libro del noruego Knut Hamsun; había indicios alarmantes del Viaje al fin de la noche del francés Louis-Ferdinand Céline; también había pasajes de realidad pura con la que soñaba Henry Miller; finalmente descubrí incluso un puente a las confesiones del noruego Hans Jäger —por desgracia casi olvidado— en Amor enfermo, uno de los libros más desvergonzados y desesperados que existe.
Conjurar estos grandes nombres no debe servir aquí, sin embargo, para hacerse un sitio en la jerarquía literaria. Todo lo contrario. Debe realzar el carácter único de un libro que nació en días y noches terribles. Y no como literatura (como ocurre con las citadas Confesiones), sino como una forma de ayudarse a sí mismo. Hay cosas que sólo pueden olvidarse pronunciándolas.
Como lo que tenemos ante nosotros es un documento y no un producto literario en cuya redacción el autor siempre tiene un ojo mirando al lector, es necesario decir algo acerca de su autenticidad. Conozco a la autora desde hace muchos años. Procede de una casa burguesa, una condición que hace cincuenta años habría conducido a una chica joven como mucho al matrimonio y nada más. Recibió una exquisita educación y pronto reveló aptitudes que le permitieron una temprana emancipación. Dibujando, fotografiando y estudiando recorrió Europa de punta a punta, tanto de norte a sur como de este a oeste. Por experiencias y vivencias personales se mantuvo al margen de las organizaciones del Tercer Reich. Autónoma en la toma de sus propias decisiones, un trabajo la ató a Berlín en el último año de guerra, hasta que ya fue demasiado tarde para abandonar la ciudad. Luego, cuando el apocalipsis rojo se precipitó sobre Berlín, que por entonces y a pesar de todas las evacuaciones albergaba todavía a cuatro millones de personas, comenzó la autora con sus anotaciones. Desde el viernes 20 de abril de 1945, hasta el viernes 22 de julio de 1945 anotó en viejos cuadernos escolares y en hojas sueltas lo que les aconteció a ella y a los vecinos de la casa en la que se había refugiado.
Mientras escribo estas líneas, tengo ante mis ojos esas hojas. Su viveza, tal como se muestra en la precipitación del apunte breve hecho a lápiz, el ardor que irradian allí donde la pluma se resistía, su mezcla de taquigrafía, escritura normal y escritura secreta (era extremadamente peligroso llevar un diario así), las terribles abreviaturas (una y otra vez esa Vlcn), todo eso puede que se pierda en el carácter neutral de la letra impresa. Sin embargo, pienso que del hilo del lenguaje puede leerse lo que calla la letra impresa.
Conozco la casa que se describe aquí. Yo vivía muy cerca. Así resultó que conocía más o menos bien a algunos vecinos de esa casa.
En la búsqueda de amigos desaparecidos regresé a Berlín en 1946. Visité esa casa. Ya en la escalera me asaltaron con un aluvión de anécdotas vividas. No sólo eran hombres quienes me las transmitían, sino también mujeres y chicas jóvenes, con unas ganas tan desaforadas de contarlo todo que yo habría reaccionado exactamente igual que el amigo que regresa a casa, mencionado hacia el final del libro, si no hubiera tenido yo mismo ocasiones más que suficientes para presenciar y conocer en otros escenarios la fuerza liberadora de la confesión.
Medio año después me volví a encontrar en otro lugar a la autora. Por alusiones me enteré de la existencia de un diario. Transcurrió otro medio año hasta que me permitió leerlo. Y encontré en él muchas descripciones minuciosas que yo ya conocía por los relatos de los otros. Encontré en él a personas que ya conocía. Pasaron más de cinco años hasta que conseguí convencer a la autora de que ese diario debía publicarse porque era único.
De todas estas circunstancias se infiere que en este libro sólo se describe la verdad y nada más que la verdad. La conocida expresión: «Todas las personas y hechos de este libro son pura invención. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia», no puede colocarse al comienzo de este libro. Sin embargo, por razones de tacto y de política han sido modificados los nombres y numerosos detalles.
Que la autora desee permanecer en el anonimato es algo que cualquier lector del libro entenderá sin necesidad de explicación.
La lectura despierta los sentimientos más contradictorios. Esto se debe a la personalidad de la autora. El más terrible es la frialdad con la que describe, hasta que uno se da cuenta de que aquí no ha tenido lugar ninguna objetivación artificial (como ocurre por ejemplo en el invento literario del «ojo-cámara» de Dos Passos), sino que la frialdad tiene que manifestarse por fuerza porque los sentimientos se habían congelado… congelado por el horror. «Creo que fue el horror lo que templó mis nervios», declara con toda sobriedad el marino que escapó de la vorágine… en el relato de Edgar Allan Poe. De esta manera, la actitud de la autora tampoco puede ser tildada de fatalista, a pesar de que su carácter permite entrever ciertos rasgos fatalistas. Por conocimiento del entorno, hay una pregunta que quizás pudiera hacerse alguien y que yo rechazaría por inadmisible: ¿podría haberse comportado la autora de manera diferente en ésta o en aquella situación? Me corresponde decir aquí algo que ni siquiera insinúa la autora. Dado que hablaba ruso, era la única negociadora en una casa llena de personas. En las guerras entre pueblos orientales y occidentales, la bandera blanca nunca fue una protección segura, y más de un mediador voluntario murió entre los frentes de guerra.
Frente a un destino de masas semejante, ¿quién puede pretender medir con normas morales que sólo competen al individuo? ¡Ningún hombre! Pues fueron demasiados los que ante una metralleta tuvieron que decirle a la mujer o la hija: «¡Anda, ve!». Y quien no haya estado nunca ante una metralleta, que calle. ¡Pero tampoco ninguna mujer!, a no ser que haya vivido el torrente tempestuoso de un destino de masas. Desde la seguridad resulta demasiado fácil juzgar.
Lo insólito es que el libro no desprende ningún odio. Pero allí donde todos los sentimientos estaban congelados, tampoco podía prender el odio. Gracias a Sigmund Freud (si bien tengo que alertar aquí sobre la tentación de simplificar en exceso el sondeo de las profundidades del espíritu con los vocablos de moda del psicoanálisis), sabemos que los instintos pueden cambiar su objetivo, «que se pueden reemplazar unos a otros transmitiéndose la energía de uno a otro». A ningún lector se le escapará que, entre los vecinos de esa casa de Berlín, un instinto predominaba frente a todos los demás: el hambre. Se trataba del instinto de supervivencia, al precio que fuera.
También me parece importante lo que la autora me dijo una vez en el año 1947: «Ninguna de las víctimas podemos llevar lo sufrido como una corona de espinas. Yo al menos tenía la sensación de que lo que me estaba sucediendo era como un ajuste de cuentas». Buscar una justificación a tanta inhumanidad, ése me parece el rasgo más destacable de este documento, un document humain y por ello no un