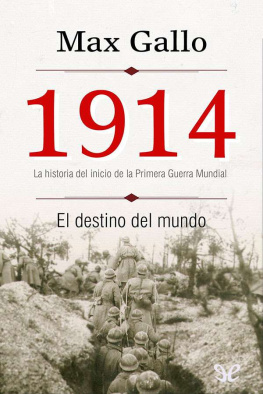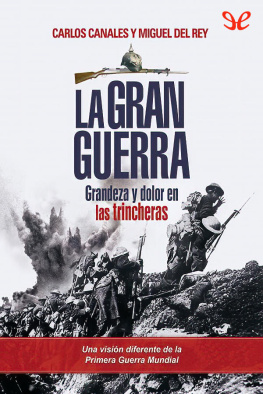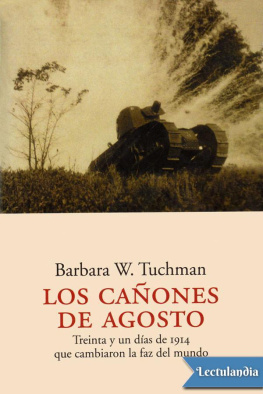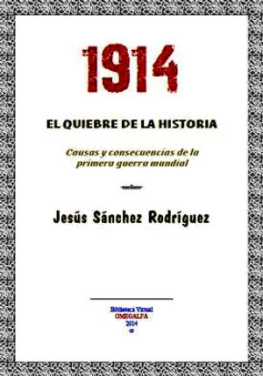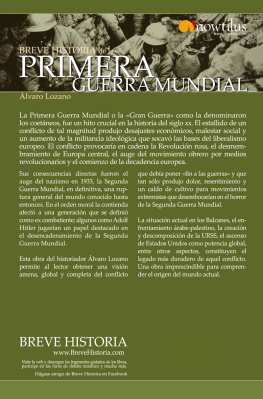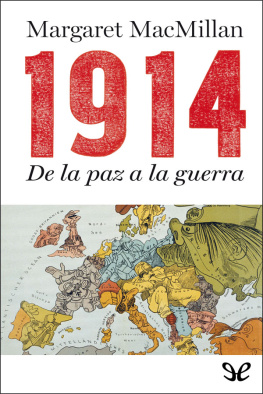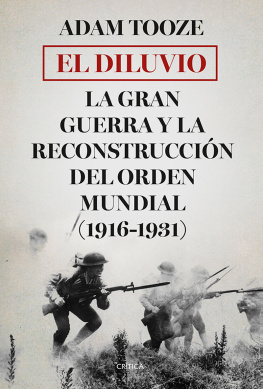1
H ace un siglo.
En la estación del Este de París, el domingo 2 de agosto de 1914, se ha reunido una muchedumbre de hombres aún jóvenes —los que más parece que están en la treintena—, que charlan en pequeños grupos. Casi todos llevan gorra. Van vestidos sin elegancia, como si fueran obreros esperando la hora de entrar en la fábrica. Llevan un morral colgado al hombro y un paquete bajo el brazo. Nadie habla en voz alta.
Las mujeres, con el rostro grave, se mantienen a algunos pasos. Los niños se aferran a sus faldas grises.
Es el primer día de movilización general.
La víspera, el sábado 1 de agosto, aparecieron por toda Francia los carteles llamando a los reservistas para que siguieran las instrucciones contenidas en su cartilla militar.
El ministro del Interior, Louis Malva, diputado radicalsocialista, había declarado: «La movilización no es la guerra. Al contrario, en las circunstancias actuales parece el mejor medio de asegurar la paz con honor».
Pero a las 19:30 de ese sábado 1 de agosto, Alemania ha declarado la guerra a Rusia, aliada de Francia. El Imperio austrohúngaro se encuentra desde el 28 de julio en guerra con Serbia. El engranaje de las alianzas, de los ultimátum, de las movilizaciones, arrastra a las naciones hacia una mecánica sangrienta. Berlín se solidariza con Viena. París, unida a Londres, apoya a San Petersburgo. En pocas horas, todas las grandes estaciones ferroviarias europeas se parecerán a la estación del Este.
Y en el campo se requisan los caballos.

Movilización de hombres en la estación del Este, de París, el domingo 2 de agosto de 1914.
Millones de hombres se disponen a vestir el uniforme, a tomar las armas, a marchar hacia las fronteras.
En estos primeros días de agosto no se imaginan que decenas de miles van a morir o a resultar heridos antes de que acabe el año 1914.
Con sus pantalones de color rojo, los soldados franceses de infantería se convierten, sobre los campos de trigo maduro, en blancos que siegan las ametralladoras alemanas. En tres semanas, el ejército francés suma 80 000 muertos (¡incluso se llega a hablar de 150 000!) y 100 000 heridos.
Para el mes de diciembre de 1914, el total de bajas se elevará a 900 000, incluidos 300 000 muertos. Y los ejércitos de los demás beligerantes —alemanes, austrohúngaros, rusos, serbios, ingleses— sufren sangrías similares.
El primer muerto francés, o uno de los primeros, Pouget, del 12.o regimiento de cazadores a caballo, cae el lunes 3 de agosto en la frontera franco-alemana, en Meurthe-et-Moselle, mientras que —ese mismo 3 de agosto— Berlín notifica a París que Alemania le declara la guerra.
¿Quién se acuerda de esos centenares de miles de muertos del año 1914?
Sus nombres componen el prefacio largo y doloroso del siglo XX. Se han desvanecido en medio de los diez millones de cadáveres que se irán acumulando como consecuencia de los combates hasta el armisticio del 11 de noviembre de 1918.
Y se unen a los cincuenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, hija de la primera.
Por eso, si se quieren comprender las matanzas del siglo XX, es necesario recordar los primeros muertos, los del año 1914, y establecer el desarrollo caótico de los acontecimientos, una cronología que condujo de la paz de los primeros meses de 1914 al incendio que estalló en Europa a principios de junio y consumió el trigo maduro del mes de agosto.
El infierno del siglo XX se forjó durante 1914. Esos doce meses decidieron el destino del mundo.
El general Lyautey, que mandaba las tropas francesas en Marruecos, lo comprendió al instante. El 27 de julio de 1914, en Casablanca, en el momento de abrirse las puertas de la guerra, exclamó ante los más allegados: «¡Están completamente locos! Una guerra entre europeos es una guerra civil, ¡la burrada más grande que jamás haya cometido el mundo!».
Unas semanas más tarde, el joven alférez Charles de Gaulle, que fue herido el 15 de agosto junto al río Mosa, escribe en su cuaderno de notas:
«Calma fingida de los oficiales que se dejan matar de pie; bayonetas caladas en los fusiles de algunas secciones obstinadas; cornetas que tocan a la carga, dones supremos de heroísmos aislados… No sirve de nada. En un parpadeo parece que toda la virtud del mundo no puede prevalecer contra el fuego».
Estos dos testimonios de los primeros momentos del conflicto captan con precisión sus consecuencias políticas y militares.
Y otros antes que ellos vieron que se acercaba la guerra de manera nada discreta ni oculta, sino evidente y resonante.
El monárquico Albert de Mun, diputado unido a las instituciones republicanas, escribe lo siguiente en L’Écho de París: «Toda Europa, preocupada e incierta, se prepara para una guerra inevitable cuya causa inmediata aún no es conocida, pero que se abalanza sobre ella con la seguridad implacable del destino…».
10
S on menos de una decena, seguramente unos siete.
Gavrilo Princip es el alma de la conspiración. El organizador y reclutador es uno de sus amigos, que vive en Sarajevo, Danilo Ilic. Uno de los más decididos es Nedeljko Čabrinović.
Tienen en su poder pistolas y bombas que les ha proporcionado uno de los ayudantes del coronel Dimitrijević, creador de la Mano Negra.
El oficial serbio que les ha entregado las armas, el capitán Tankovic, también les ha dado cápsulas de cianuro que deben utilizar si los detiene la policía imperial.
Estos jóvenes están decididos, pero no tienen experiencia. El sábado 27 de junio de 1914 recorren el itinerario que debe seguir al día siguiente el cortejo de coches oficiales.
Las fachadas de los edificios y los muelles que bordean el río Miljacka, cuyo curso parte Sarajevo en dos, están adornados con los retratos del archiduque y su esposa. Las viviendas que dominan el muelle Appel están decoradas con guirnaldas.
Este sábado 27 de junio se oyen gritos y una multitud de curiosos se pone a correr y aplaude mientras rodean al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, que han decidido recorrer la ciudad en vísperas de su recepción oficial.
Les aclaman porque los serbios son solo una minoría en la población de Sarajevo, formada por croatas, musulmanes y otras nacionalidades que aclaman al heredero, cuyas ansias reformadoras son bien conocidas.
Esta acogida calurosa no preocupa a Gavrilo Princip y a sus camaradas. Al contrario, les reafirma en su decisión. Su aislamiento les exalta. Ya son héroes.
Ignoran que el coronel Dimitrijević, Apis, que de golpe se da cuenta de las consecuencias si el atentado tuviera éxito, cuando su intención era que no fuese más que una advertencia, un simulacro, ha alertado al embajador de Serbia en Varsovia. Este se ha encontrado con el administrador de Bosnia y con medias palabras ha evocado los riesgos de un atentado contra Francisco Fernando.
Pero el embajador serbio, a pesar de subrayar los peligros que implica la recepción de Francisco Fernando en Sarajevo, no es demasiado preciso. Y el administrador de Bosnia imagina que los serbios temen esta visita oficial que marcará la adhesión de la población de Sarajevo al Imperio.
El embajador serbio se retira sin pronunciar los nombres de estos «jóvenes bosnios».
Ya es demasiado tarde, nadie les puede detener.
Gavrilo Princip y sus camaradas se niegan a obedecer al enviado de la Mano Negra que les ordena que no ejecuten el plan.
Pero se trata de «su» atentado. De su sacrificio.
Una acción que, si tiene éxito, puede cambiar la historia del Imperio austrohúngaro y hacer posible la creación de la Gran Serbia.
El domingo 28 de junio, actúan.
Nedeljko Čabrinović lanza su bomba contra el cortejo de seis vehículos que recorre los muelles de la ribera del Miljacka.