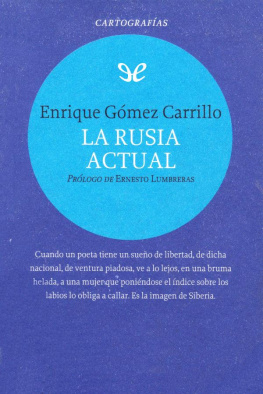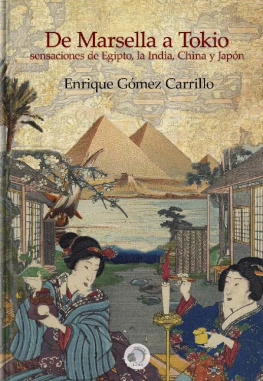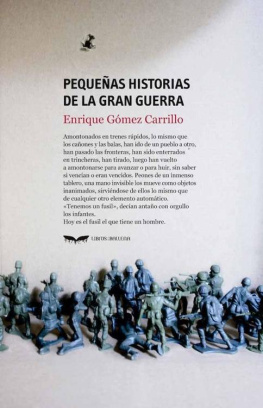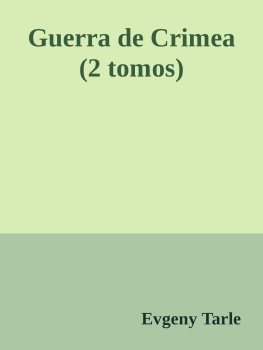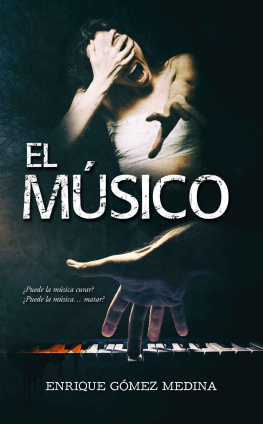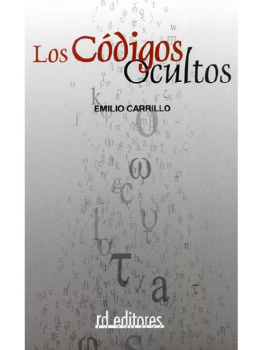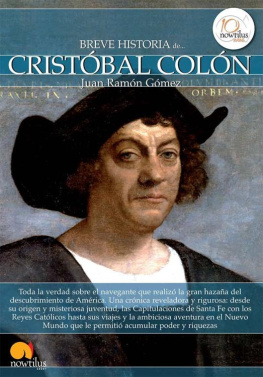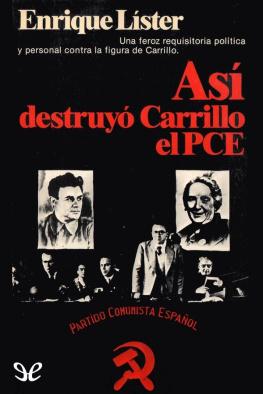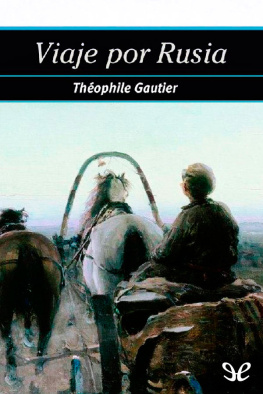ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO, cuyos verdaderos apellidos eran Gómez Tibie (ciudad de Guatemala, 1873-París, 1927), fue un prolífico escritor, periodista y diplomático. Empezó su carrera literaria escribiendo para el diario Correo de la Tarde, dirigido entonces por Rubén Darío, en la ciudad de Guatemala. Fue Darío mismo quien lo recomendó para recibir una beca que lo llevaría a estudiar en España: así comenzó para el joven autor una serie de viajes por todo el mundo. En su primera larga estancia en París, conoció la vida cultural artística y bohemia de la ciudad; frecuentó a Verlaine, Morcas y a Oscar Wilde. A finales de 1891 llegó a Madrid, en donde publicó su primer libro, Esquisses (Esbozos), una colección de crónicas parisinas, y colaboró en varias publicaciones en España; pero en 1892, fascinado por el decadentismo parisino de finales del siglo XIX, decidió regresar a la capital francesa, en donde llevó una vida bohemia entre artistas y literatos. Allí publicó su segunda obra, Sensaciones de Arte. El Príncipe de los Cronistas, como solían llamarlo, se convirtió no sólo en uno de los testigos de la efervescencia artística y cultural de la época, sino también representó el punto de encuentro entre Europa y América. A diferencia de la mayoría de los modernistas latinoamericanos, quienes buscaban exaltar un cierto tipo de preciosismo, Gómez Carrillo prefirió una prosa periodística ágil, directa, moderna. En 1895 fue nombrado académico de la Real Academia Española. Al regresar a Guatemala tres años más tarde fue invitado por el presidente electo, Manuel Estrada Cabrera, para ser su portavoz en La Idea Liberal. Tiempo después fue nombrado cónsul de Guatemala en París. Las crónicas de viajes ocupan un lugar primordial en su obra. En 1905 viajó al Lejano Oriente, India, China y Japón; en 1906, a Rusia y Grecia; en 1908, a la Tierra Santa; en 1912, a Egipto, y en 1914, a Buenos Aires. De esos y otros viajes surgió La Rusia actual (1906), así como otras crónicas: De Marsella a Tokio (1906), El alma japonesa (1907), El Japón heroico y galante (1912), Jerusalén y la Tierra Santa (1912) y La Sonrisa de la esfinge (1913). Gómez Carrillo, quien —junto a Rubén Darío, José María Vargas Vila, José Santos Chocano y Amado Nervo— es considerado uno de los representantes de la generación modernista hispanoamericana, murió en París en 1927.

ERNESTO LUMBRERAS (Ahualulco de Mercado, Jalisco, 1966) es autor de El ojo del fulgor. La pintura de Arturo Rivera (2001), Caballos en praderas magentas. Poesía 1986-1998 (2008), de la antología Intersecciones. Doce poetas peruanos (2009), Numerosas bandas (2010), Lo que dijeron las estrellas en el ojo de un sapo (2012) y Coordenadas para una inminente catástrofe. Cinco pintores mexicanos (2013). Su libro más reciente es Donde calla el sol (2016). Ha traducido del italiano: Museo de sombras de Gesualdo Bufalino (2009) y Antes no había nada. Después comencé a imaginar mi propio jardín de Chiara Carrer (2015). En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por el libro Espuela para demorar el viaje (1993), en 2007 el Premio Nacional Testimonio Chihuahua por La ciudad imantada. Vida de Milton Vidrio (2008), en 2013 el Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry por el volumen Oro líquido en cuenco de obsidiana. Oaxaca en la obra de Malcolm Lowry (2015) y en 2014 el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI por el libro La mano siniestra de José Clemente Orozco (2015). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2004.
El zar que tiembla
Un ilustre periodista parisiense acaba de visitar el palacio de Zarkoe Selo, en donde Nicolás II, prisionero de su pueblo, lleva la más triste, la más lamentable existencia. La impresión es lúgubre. Oíd:
Una gran verja de hierro cuyos barrotes terminan formando puntas de lanza; un soldado que se pasea fusil al hombro y bayoneta calada… Después otra verja, otro soldado, otro fusil y otra bayoneta calada… Luego un parque rodeado de alto y espeso muro que vigila un cordón de soldados. ¿Quién es el prisionero tan cuidadosamente guardado? El cautivo augusto que encierran esas verjas y esos muros es el emperador… Así lo confiesan con resignación sus carceleros. No intenta fugarse —dicen—, y ya hace mucho tiempo que no le vemos, mas que desde muy lejos. Cuando sale al galope de sus caballos para pasearse por las avenidas del parque y olvidar su dorada prisión, todo el mundo lo vigila, su familia, sus servidores, su policía. Es un preso, empero, que no intenta romper su cadena.
Esto es lo único que el reportero ha visto. Porque, a pesar de ser representante de un periódico ministerial del país amigo y aliado; a pesar de tener fama conservadora; a pesar de ser más rusófilo que un ruso, ninguna puerta de hierro ha querido abrirse para él. Pero todas las herméticas consignas son impotentes para ocultar la verdad. El periodista, sin entrar, sin ver, «ha sabido». ¿Qué?
El emperador —dice— vegeta sombríamente. Desde el 9 de enero, después que «le acuchillaron a su pueblo», vive en enojo terrible, tal vez producido por remordimientos. En ese palacio pasó las jornadas fatales, y allí vino a unírsele la emperatriz viuda, fugitiva de San Petersburgo en mísero coche de alquiler. Allí no vaya Pobedonóstsev, porque Pobedonóstsev no se presenta en ninguna parte. Allí iba todavía el gran duque Vladimiro a disculpar su responsabilidad en los sucesos del 9. Mas, Vladimiro ya no vendrá tampoco… ¿Quién es el responsable de las matanzas del 9?… ¡Oh! Ese día el emperador estuvo a punto de ir a San Petersburgo, y entonces tal vez no hubiera pasado nada… Pero, como siempre, sólo fueron propósitos y los propósitos del emperador jamás se cumplen. También tuvo propósitos de ir a la guerra; pero no fue… No dar órdenes es una responsabilidad mayor que darlas; no querer es más decisivo que querer; no saber es más terrible que saber. El general Stoessel, a su llegada a Zarkoe Selo, se arrodilló ante el emperador, y díjole: «¡Perdón, señor, la culpa de todo es mía!». Y el emperador lo levantó y, abrazándolo, le respondió: «¡No, Stoessel; la culpa es mía! El emperador es el más desgraciado de los rusos».
Es cierto. En aquel inmenso Imperio del terror, el que más miedo tiene es el monarca. En este punto, por lo menos, su supremacía es evidente. El temblor de los demás, de los que ven la imagen de Siberia a cada paso, resulta un simple calofrío, si se compara con el perpetuo sacudimiento que atormenta al ser imperial. ¡Qué digo! El mismísimo sultán de Turquía, que ve en sueños las más atroces visiones de muerte, es un hombre heroico, comparado con su vecino. Abdul-Amid ama, intriga, desea, ordena, odia, vive. Nicolás II, lívido y quieto, apenas respira. Buscad en sus largos días una distracción, un placer. En vano. Lo único que hace es luchar contra las sombras que lo amenazan. Esas largas horas de meditación, esos conciliábulos de duques y ministros, esas lecturas prolongadas, esa sumisión a la Iglesia, no obedecen sino al miedo. Cada tentativa de reforma es un producto del miedo. El miedo, sin cesar, lo mueve y lo conmueve. ¡Sólo el miedo!
Como todos los seres débiles y fanáticos, Nicolás II es supersticioso y aficionado a ciencias y experimentos ocultos. En los primeros años de su reinado su consejero íntimo fue un francés llamado Philippe, cuyo poder llegó a tal punto que los grandes duques y los ministros temblaban ante él. «Todas nuestras tentativas han sido vanas —escribe un noble— para desenmascarar a ese aventurero; el zar lo cubre con su protección imperial». La influencia de este hombre funesto era tal que antes de tomar una resolución sobre cualquier cuestión importante, el emperador le hacía evocar el espíritu de su padre, Alejandro III, o el de su abuelo, Alejandro II, o en los momentos supremos, el de Pedro el Grande. Un día el zar tuvo la extraordinaria ocurrencia de hacerle evocar el espíritu de Pedro III, para saber si efectivamente había sido asesinado por instigaciones de Catalina II. Su respuesta enfadó al zar. Después, este Philippe ha desaparecido de la Corte; pero otros han venido.