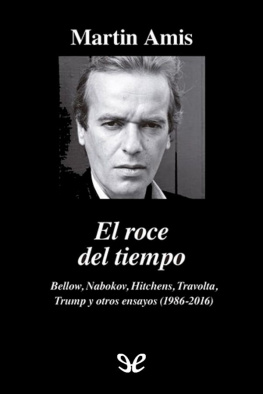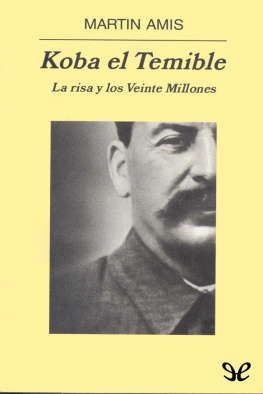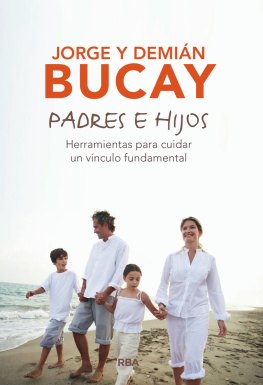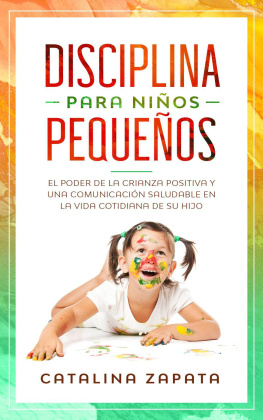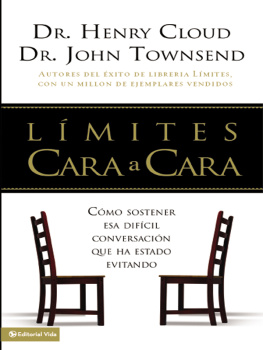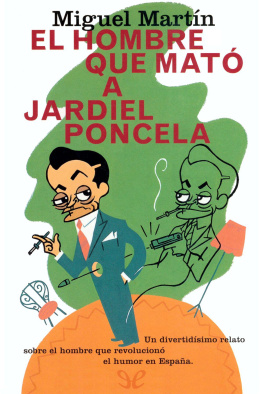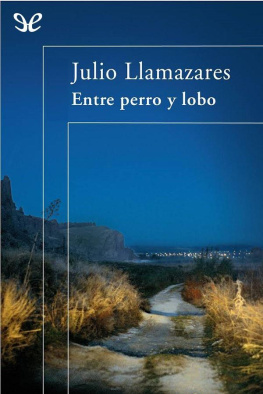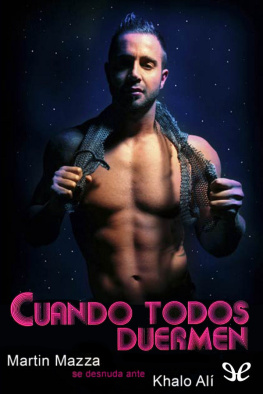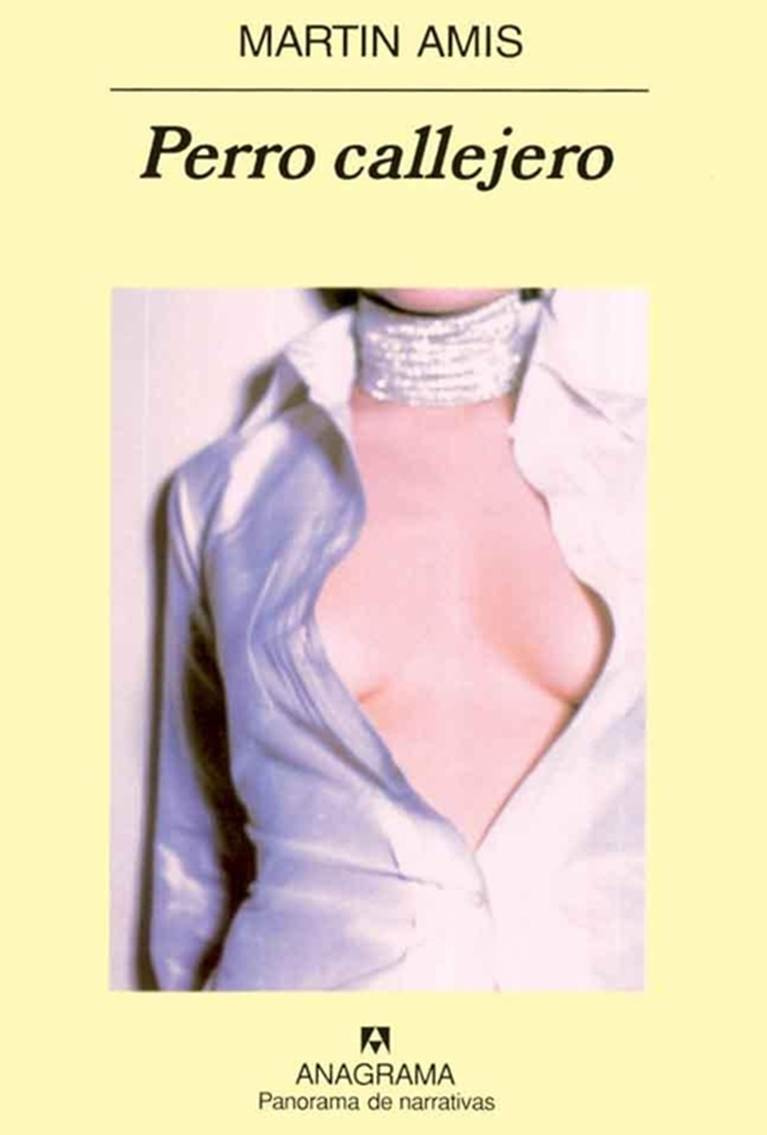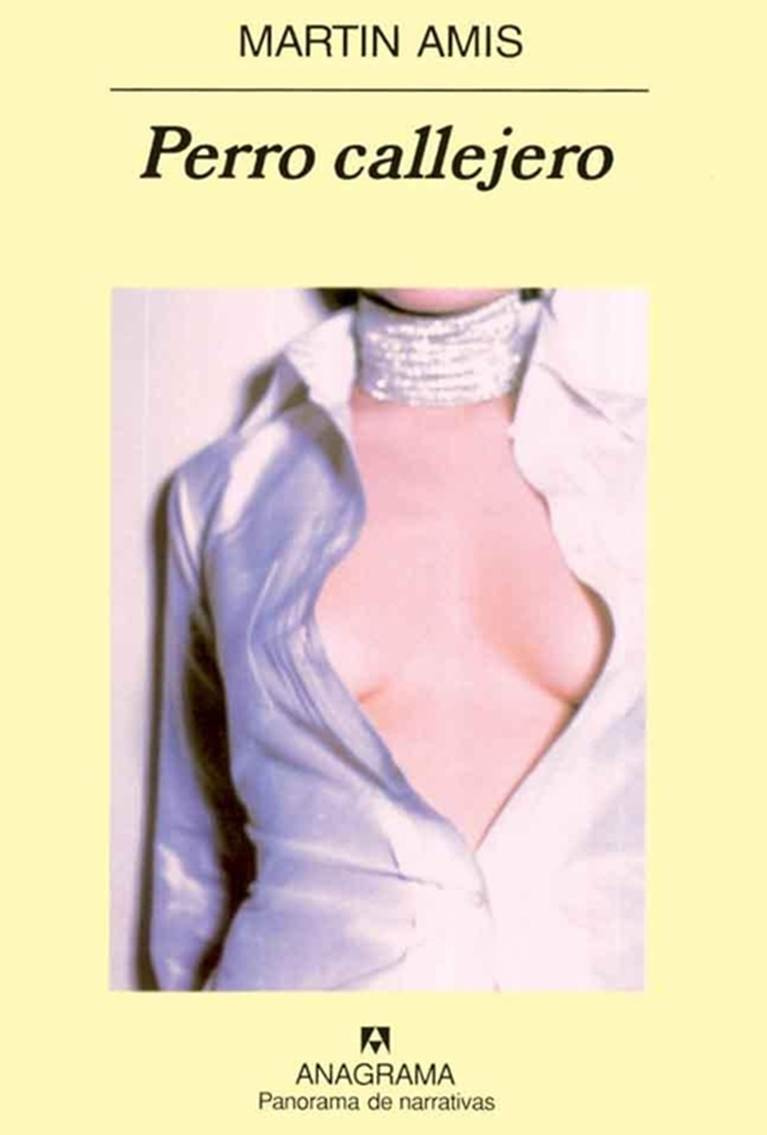
Martin Amis
Perro callejero
Traducción de Javier Calzada
Títulodelaediciónoriginal: Yellow Dog
En el que resulta que voy al Hollywood, pero acabo en el hospital; que llegas el primero, pero eres el último; que él es alto, pero ella es baja; que te pones de pie, pero te derriban; que somos ricos, pero somos pobres; que unos encuentran la paz, pero otros, en cambio…
Xan Meo se encaminó al Hollywood. Pero a los pocos minutos, con toda urgencia y entre la baraúnda coral de los ayes de dolor transformados en ululatos eléctricos, a Xan Meo lo evacuaron de allí en dirección al hospital. Un caso típico de violencia masculina.
– Tengo que salir -le había dicho a Russia, su esposa americana.
– Ooh -respondió ella, pronunciándolo como dicen «¿dónde?» los franceses.
– No tardaré. Las bañaré. Y les leeré algún cuento también. Y prepararé la cena. Después llenaré el lavavajillas. Y a ti te daré luego un buen masaje en la espalda. ¿Vale?
– ¿Puedo ir yo? -preguntó Russia.
– Es algo que tengo que hacer solo.
– ¿Algo que tienes que hacer solo con tu amiguita?
Xan sabía que no se trataba de una acusación seria. Pero asumió una expresión de maltratado cansancio (un enfurruñamiento de la frente) y dijo, no por primera vez y convencido de estar diciendo la verdad:
– No tengo secretos para ti, querida.
– Hum… -replicó ella, al tiempo que le ofrecía la mejilla.
– ¿No recuerdas qué fecha es hoy?
– Oh. Sí, claro.
Estaban los dos de pie en el pasillo de alto techo, abrazados. El marido, entonces, hizo un movimiento con el brazo que provocó el tintineo de las llaves en su bolsillo. Su intención, no consciente del todo, era expresar que estaba impaciente por irse. Xan no lo reconocería jamás públicamente, pero a las mujeres les encanta, por naturaleza, prolongar la rutina de las despedidas. Es el reverso de la afición que tienen a hacer esperar a la gente. Los hombres no deberían reprochárselo. Hacerlos esperar es una modesta reparación a cambio de los cinco millones de años que ellos llevan en el poder… Luego Xan dejó escapar un suspiro al oír un crujido en la escalera por encima de su cabeza: bajaba por ella una extraña figura compuesta: normal hasta la cintura, pero, de ahí para arriba, dotada de dos cabezas y cuatro extremidades superiores: era Sophie, la pequeña de Meo, sostenida estrechamente en brazos por Imaculada, la niñera brasileña. Tras ellas, a una distancia a la vez pensativa y autosuficiente a sus cuatro años, bajaba también Billie, su hija mayor.
Russia tomó en brazos al bebé y le dijo:
– ¿Te gustaría un rico yogur para merendar?
– No -dijo Sophie.
– ¿Quieres que te bañe con todos esos juguetes tuyos que flotan?
– No -dijo Sophie, y bostezó dejando al descubierto sus dos primeros dientes de leche, semejantes a dos granos de arroz.
– Anda, Billie… Dile a papá lo de los monos.
– Había demasiados monos saltando en la camita. Uno se cayó y se rompió la cabecita. Lo llevaron al médico, que dijo enseguidita: Quelosmonosnosalten,queduermelaniñita.
Xan Meo elogió cumplidamente a su hija mayor.
– Papá te leerá luego un libro cuando vuelva -le dijo Russia.
– Ya le estuve leyendo ayer -dijo Xan. Había abierto ya la puerta-. Me obligó a leer cinco veces el mismo libro.
– ¿Qué libro?
– ¿Qué libro? ¡Uf! Uno que habla de unos polluelos estúpidos que creen que el cielo se les va a caer encima… Cocky Locky… Goosey Lucy… ¡Qué sé yo! Y a todos se los lleva la raposa. ¿No es así, Billie?
– Como las ranitas -dijo la niña aludiendo a otro cuento-. Murió toda la familia. La mamá. El papá. La niñera. Y todos los higuitos.
– Tengo que irme. -Besó en la cabeza a Sophie (un levísimo olor sospechoso), y ella respondió deslizando un dedo húmedo por su mejilla para llevárselo seguidamente a la boca. Luego se agachó para besar a Billie.
– Es el aniversario de papá -le explicó Russia. Y finalmente le preguntó a él-: ¿Dónde piensas ir a emborracharte?
– A esa especie de bar del canal. ¿Cómo se llama…? El Hollywood.
– Adiós, papá -dijo Billie.
Al salir de casa se volvió un instante para echarle una mirada: era su forma habitual de evaluarse, de saber dónde estaba situado, de ver cuál era su posición. No era su estilo de hacer las cosas (luego volveremos a su estilo), pero hubiera podido expresarlo así:
Si lo que te gustan son los materiales de calidad, fíjate en el tacto de la tapicería de este sillón tan extravagantemente cómodo (pruébalo cuanto quieras; no te dé reparo). De hecho, si estás interesado en fincas o en la buena vida en general, aprovecha la oportunidad para darte una vuelta por la casa. Si, en cambio, lo tuyo es la tecnología alemana, ven a ver mi garaje: está aquí al lado. Ysumaysigue.Peronosetratabadedinero. Si sientes admiración por la belleza femenina extremada, disfruta viendo a mi mujer: su boca, sus ojos, sus aerodinámicos pómulos (y la luz de su gran inteligencia; porque, sí…, estaba muy orgulloso de la inteligencia de su mujer). Pero si tu corazón se derrite con la viveza ardiente de unos niños extraordinariamente listos, sanos y bien educados, sin duda envidiarás a nuestras… Ysumaysigue.Yhubierapodidoproseguir. Pero fíjate en que yo soy el marido modelo: un padre que comparte todas las responsabilidades de la familia con su cónyuge, un amante tierno y cumplidor, un hombre que se gana bien la vida, un compañero divertido, un «manitas» versátil y sin manías, un cocinero creativo y preciso, un masajista bien dotado que, además (y a pesar de una gama de posibilidades que bien puede describirse como «amplia»), no tontea nunca… Lo cierto es que sabía perfectamente en qué consistía ser un mal marido, una pesadilla de marido; que había tratado de serlo la primera vez y que aquello fue un crimen.
Xan Meo tomó por St George’s Avenue y llegó a la calle principal (esto ocurría en Londres, cerca del Zoo). Al hacerlo, pasó ante la planta baja con jardín, al otro lado de la calle, que ahora rara vez usaba. Se preguntó si habría aún algún secreto allí. Una vieja carta, tal vez; una vieja fotografía; vestigios de mujeres desvanecidas… Xan se detuvo allí. Si giraba hacia la derecha, se dirigía al parque de Primrose Hill…, señalado por las rodadas de cochecitos infantiles, y la colina misma, semejante a un cochecito infantil, majestuosa, victoriano-eduardiana, con su forma de capota curvada hacia arriba en un gesto de suave indignación. Ese camino lo llevaría al Hollywood dando un largo rodeo. Si, en cambio, giraba hacia la izquierda, llegaría allí antes y podría quedarse más tiempo. Tenía, pues, que elegir entre el parque y la City. Y eligió la City. Giró a la izquierda y tomó hacia Camden Town.
Atardecía y estaban a finales de octubre. Cuatro años atrás, ese mismo día, su sentencia condicional de divorcio había cobrado carácter definitivo, y él había dejado también de fumar y de beber (se acabaron la hierba y la coca; los proxenetas americanos, según había descubierto recientemente, llamaban «niña» a la coca y «niño» a la heroína). Para Meo se había convertido en costumbre celebrar esa fecha bebiendo dos cócteles y fumándose cuatro cigarrillos durante media hora de dolidas reminiscencias. Ahora era feliz: un estado de delicado equilibrio cuya precariedad percibes en el cosquilleo de sus estresantes pulsiones. Y se estaba recuperando a buen ritmo de su primer matrimonio. Aunque sabía que jamás podría superar el hecho de haberse divorciado.
Página siguiente