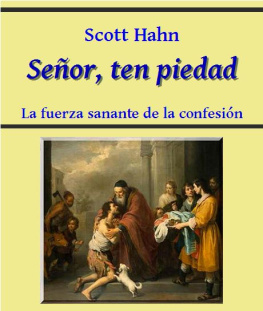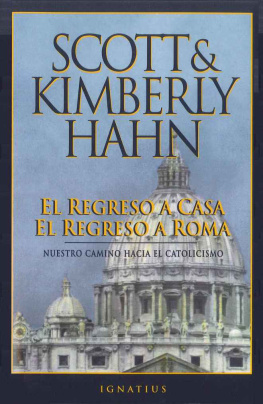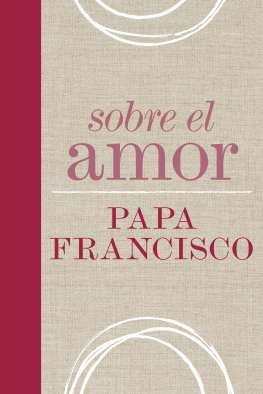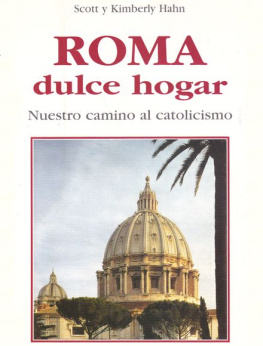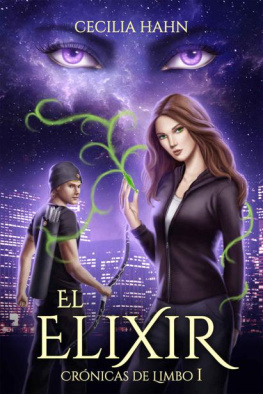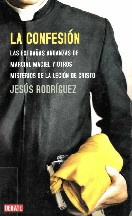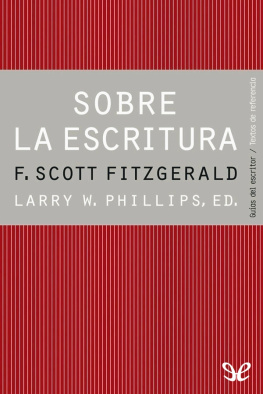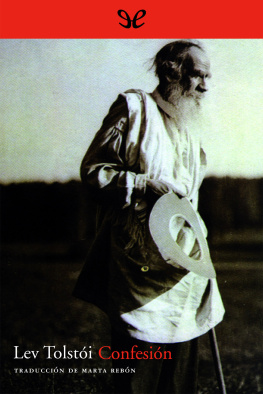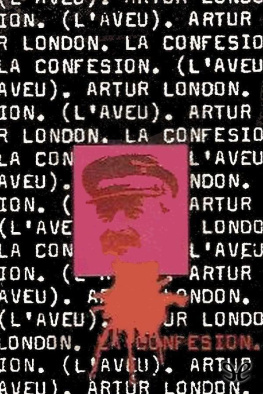Scott Hahn
Señor, ten piedad
La fuerza sanante de la confesión
A Gabriel Kirk Hahn:
Omnia in bonum (Rom 8,28)
I. ACLARANDO NUESTRAS IDEAS
La confesión es un asunto arduo para muchos católicos. Cuanto más la necesitamos, menos parecemos desearla. Cuanto más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados.
Esta reticencia a hablar de nuestros fallos morales es completamente natural. Si has sido el pitcher perdedor en la final del Campeonato del Mundo de béisbol, no vas en busca de los comentaristas deportivos cuando vuelves a los vestuarios. Si tu mala gestión de los negocios familiares ha llevado a la ruina a la mayoría de tus parientes, probablemente no darás a conocer esa información en un cóctel.
Por otra parte, el pecado es la única cosa de nuestra vida que debía avergonzarnos. Porque el pecado es una trasgresión contra Dios Todopoderoso, un tema mucho más serio que un fracaso económico o un lanzamiento fallido. Al pecar, rechazamos hasta cierto punto el amor de Dios, y nada queda oculto para Él.
Es pues, bastante natural, que nos estremezca la idea de arrodillarnos ante los representantes de Dios en la tierra, sus sacerdotes, y hablar en voz alta de nuestros pecados en términos claros, sin disimulos ni excusas. El hecho de acusarse a uno mismo nunca ha sido el pasatiempo favorito de la humanidad, pero es esencial en toda confesión.
El temor a la confesión es bastante natural, sí, pero nada «bastante natural» puede ganarnos el cielo, o incluso alcanzarnos la felicidad aquí en la tierra. El cielo es sobrenatural; está por encima de lo natural, y toda felicidad natural es efímera. Nuestro instinto natural nos dice que evitemos el dolor y abracemos el placer, pero la sabiduría de todos los tiempos nos dice cosas como: «sin dolor, no hay fruto».
Por mucho que suframos hablando de nuestros pecados en voz alta, el dolor es mucho menor que el que nos causa el hecho de vivir en un rechazo interno o externo, actuando como si nuestros pecados no existieran o como si no tuvieran importancia. «Si decimos que no tenemos pecado, nos dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos» (1 Jn 1, 8).
El propio engaño es una cosa desagradable en sí misma, pero no es más que el comienzo de nuestros problemas, porque cuando empezamos a negar nuestros pecados, empezamos también a vivir en la mentira. Con nuestras palabras o con nuestros pensamientos, rompemos la importante conexión de causa y efecto, pues negamos la propia responsabilidad en nuestras faltas más graves. Una vez que lo hemos hecho, incluso en una materia insignificante, empezamos a mermar los límites de la realidad. No podemos aclarar nuestras ideas, y eso no ayuda, sino que afecta a nuestras vidas, nuestra salud y nuestras relaciones... más directamente y más profundamente a nuestras relaciones con Dios.
Ésta es una afirmación grave, y algunas personas podrían pensar que es exagerada. Rezo para que el resto del libro confirme esta lección, una lección cuyo duro camino empecé a aprender mucho antes de creer en Dios o de ver un confesonario.
EL LADRÓN DE PITTSBURG
He de hacer una confesión. Durante mi adolescencia me junté con una clase de gente que era la pesadilla de todos los padres. Hicimos algunas travesuras de poca importancia antes de pasar a delitos menores. Durante algún tiempo, nuestro pasatiempo de las tardes del sábado consistía en raterías en el centro comercial. Un día, me pillaron robando unos álbumes discográficos. No os voy a cansar ahora con los detalles. Sólo diré que era más hábil como embustero que como ladrón.
Dos detectives de los almacenes, unas mujeres de mediana edad, me arrastraron al departamento de interrogatorios del comercio. Debía tener un aspecto lamentable. Era el chico más bajo de mi clase de octavo. Tenía trece años pero representaba unos diez. Una de las detectives me miró y dijo: «Pareces demasiado joven para robar... ¿Eran para ti los álbumes que robaste?».
Ella no lo sabía, pero con sus palabras me había proporcionado una excusa. Apoyándome en su insinuación, me inventé la historia de que un grupo de chicos de la localidad –conocidos delincuentes y consumidores de droga– me habían amenazado con pegarnos a un amigo y a mí a menos que robáramos unos álbumes para ellos.
El rostro de la interrogadora enrojeció de indignación maternal: «¿Cómo han podido hacer una cosa semejante? ¿Por qué no se lo dijiste a tu mamá?».
«Tenía miedo», respondí mansamente.
Enseguida llegó un oficial de policía de Pittsburg y rápidamente me las arreglé –¡con ayuda de las detectives del local!– para convencerle de que los auténticos culpables eran otros. A su vez, el policía me ayudó a hacer convincente el tema ante mi madre.
SCOTT-LIBRE
Muy pronto, estuve literalmente libre en mi casa. Cuando mi madre aparcó el coche en la entrada murmuré algo sobre estar cansado. Ella se mostró comprensiva, y yo me fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta.
Inmediatamente oí una conversación apagada al pie de las escaleras. No podría distinguir las palabras, pero sabía que la voz suave era la de mi madre y que la voz que aumentaba gradualmente el tono y el volumen era la de mi padre. Aquello no presagiaba nada bueno.
Enseguida me llegó el sonido de unas fuertes pisadas desde la entrada en la planta baja hasta mi habitación. Más que oír, sentí llamar a la puerta.
Era mi padre, y le dije que entrara.
Clavó los ojos en mí, que inmediatamente fijé los míos en un punto distante de la alfombra.
«Tu madre me ha contado lo que ha sucedido hoy».
Asentí.
Continuaba mirándome. «¿Te viste obligado a robar esos álbumes de discos?».
«Sí».
Me miró severamente y repitió: «¿Te viste obligado a robar los discos?».
En respuesta, asentí de nuevo. Pude ver sus ojos dirigidos hacia el imponente montón de discos apilados junto a mi estéreo.
Me miró de nuevo: «¿Y dónde tenías que dejar los discos después de robarlos?».
«En el tocón de un árbol, repuse, en el bosque cercano al centro comercial».
«¿Puedes enseñarme ese tocón de árbol?».
Afirmé de nuevo.
«De acuerdo, dijo. Ponte el abrigo, Scott. Vamos a dar un paseo».
EL TOCÓN DEL BOSQUE
El bosque estaba a unas trescientas yardas de casa, y el centro comercial aproximadamente a media milla de camino a través de él. El follaje era espeso y yo estaba seguro de que vería cantidad de tocones de árbol. Todo lo que tenía que hacer era elegir uno de ellos.
Bastante confiado, mientras caminábamos podía ver gran cantidad de árboles, gran cantidad de hojas, gran cantidad de leña, incluso algunas ramas caídas... pero una manifiesta carencia de tocones. Mi padre me seguía, de modo que no podía ver mis ojos escrutando de un lado a otro con creciente desesperación. Sentí cierto pánico cuando vi clarear. Los bosques acababan y no había visto ni un tocón.
Al borde de los bosques, con el centro comercial frente a nosotros, dije: «Allí. Ahí estaban los chicos esnifando pegamento».
«De acuerdo, replicó padre, ¿dónde está el tocón?».
«Es ese montículo de barro. Ese montón de tierra».
Se volvió a mirarme: «Dijiste un tocón».
Yo, sufriendo: «Bueno, montón, tocón...».
«Montón, tocón», repitió, deteniéndose dolido entre ambas palabras. Yo esperaba ver explotar su temperamento, volverse hacia mí encolerizado y llamarme mentiroso, pero se limitó a decir: «Vamos a casa».
Durante la eternidad que duró el camino a través de los bosques mi padre no pronunció palabra. Yo ya no temía la explosión, casi la deseaba. Su silencio me estaba matando.
Llegamos a casa. Cerró la puerta. Se quitó la chaqueta, los zapatos y subió al piso de arriba.
En un momento, yo subí también a mi habitación, solo, y cerré la puerta. Pensaríais que estaba celebrando una victoria: me las había arreglado para mantener mi tortuosa historia con la suficiente seriedad como para engañar a las dos detectives del centro comercial, al policía ¡y a mi madre! Pero no había nada que celebrar. Estaba experimentando algo completamente nuevo. En aquel momento empecé a comprender lo que significa tener un corazón humano. Sentía una abrumadora sensación de vergüenza porque mi padre no había creído mi historia, porque él sabía que el hijo al que amaba había mentido y había robado.
Página siguiente