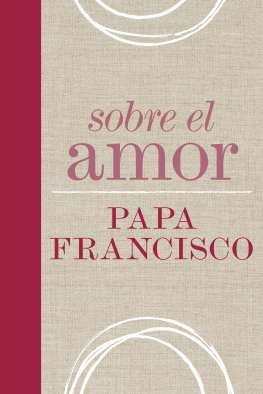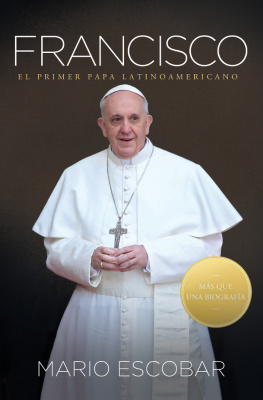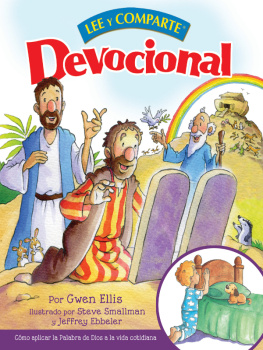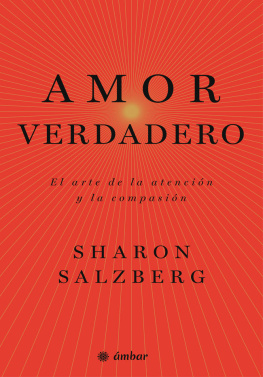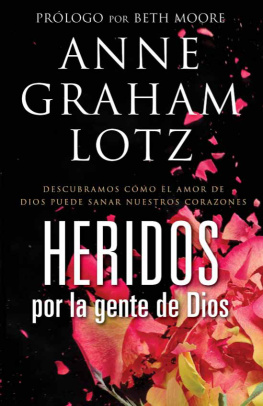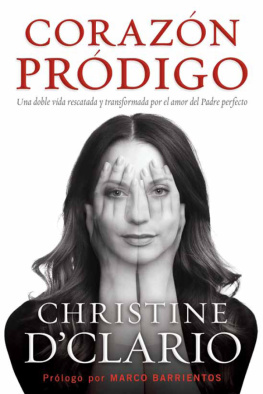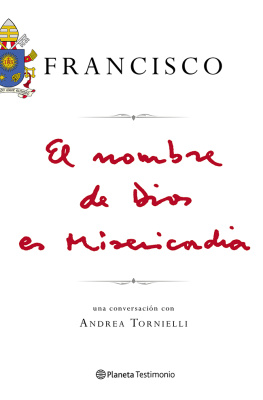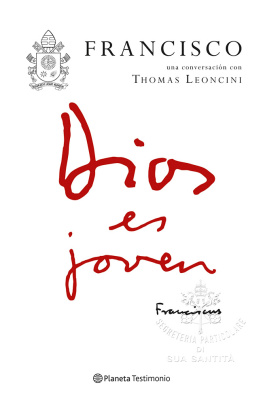3441 N. Ashland Avenue
Chicago, Illinois 60657
(800) 621-1008
www.loyolapress.com
© 2020 Libreria Editrice Vaticana
Todos los derechos reservados.
© 2020 Recopilado por Loyola Press
Todos los derechos reservados.
Diseño de la portada: ROMAOSLO/iStock/Getty Images.
eBook ISBN: 978-0-8294-4870-2
Based on the print edition: 978-0-8294-4869-6
Número de Control de Biblioteca del Congreso USA: 2019951620
19 20 21 22 23 EPUB 5 4 3 2 1
A veces la oscuridad de la noche parece penetrar el alma. A veces pensamos “ya no hay nada más que hacer”, y el corazón ya no encuentra la fuerza para amar. Pero es precisamente en esa oscuridad que Cristo enciende el fuego del amor de Dios: un resplandor rompe la oscuridad y anuncia un nuevo inicio, algo comienza en la oscuridad más profunda. Nosotros sabemos que la noche es “más noche”, es más oscura, poco antes del amanecer. Pero precisamente en esa oscuridad está Cristo que vence y enciende el fuego del amor.
No habrá día de nuestra vida en el que cesemos de ser una preocupación para el corazón de Dios. Dios siempre se preocupa por nosotros y camina con nosotros. ¿Y por qué hace esto? Simplemente porque nos ama. ¿Está entendido esto? ¡Él nos ama! No nos abandonará en el tiempo de la prueba y de la oscuridad. Esta certeza pide anidarse en nuestra alma para no apagarse nunca.
El misterio del amor de Dios no ha sido revelado a los sabios e inteligentes, sino a los pequeños (Lc 10:21; Mt 11:25–26). Por lo tanto, la enseñanza más profunda que estamos llamados a transmitir y la certeza más segura para salir de la duda, es el amor de Dios con el cual hemos sido amados (1 Jn 4:10). Un amor grande, gratuito y dado para siempre. ¡Dios nunca da marcha atrás con su amor! Sigue siempre hacia adelante y espera.
Recordemos esto en nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado. Él nunca está lejos, y si volvemos a él, está preparado para abrazarnos.
El amor de Dios es estable y seguro, como las costas rocosas que protegen de la violencia de las olas. Jesús manifiesta [este amor] en el milagro narrado por el Evangelio, cuando aplaca la tempestad, ordenando al viento y al mar (Mc 4:41). Los discípulos tienen miedo porque se dan cuenta de que quizás no sobrevivirán la tempestad, pero Jesús abre sus corazones a la valentía de la fe. Ante el hombre que grita “No puedo más”, el Señor le ofrece la roca de su amor, a la cual cada uno puede aferrarse seguro de que no caerá. ¡Cuántas veces sentimos que no podemos más! Pero él está a nuestro lado con la mano y el corazón abierto.
El Señor se proclama “rico en clemencia y lealtad”. ¡Qué hermosa es esta definición de Dios! Aquí está todo. Dios es grande y poderoso, y esta grandeza y poder se despliegan en el amarnos, que somos así de pequeños, así de incapaces. La palabra “amor”, aquí utilizada, indica el afecto, la gracia, la bondad. El amor de Dios no es un amor de telenovela... Es el amor que da el primer paso, que no depende de los méritos humanos sino que es de una inmensa gratuidad. Es la solicitud divina a la que nada puede detener, ni siquiera el pecado, porque el amor de Dios sabe ir más allá del pecado, vencer el mal y perdonarlo.
Dios no es una cosa vaga, como un vapor. Dios es concreto y tiene un nombre: “Dios es amor”. No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del Padre que está en el origen de cada vida, el amor del Hijo que muere en la cruz y resucita, el amor del Espíritu que renueva al hombre y el mundo. Pensar en que Dios es amor nos hace mucho bien, porque nos enseña a amar, a darnos a los demás como Jesús se dio a nosotros y a caminar con los demás como Jesús sigue caminando con nosotros.
Todos estamos llamados a dar testimonio y anunciar el mensaje de que “Dios es amor”. Dios no está lejos ni es insensible a nuestras vicisitudes humanas. Está cerca, está siempre a nuestro lado, camina con nosotros para compartir nuestras alegrías y nuestros dolores, nuestras esperanzas y nuestras fatigas. Nos ama tanto y hasta tal punto, que se hizo hombre. Vino al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesús (Jn 3:16–17). Y este es el amor de Dios en Jesús, este amor que es tan difícil de comprender, pero que sentimos cuando nos acercamos a Jesús. Y él nos perdona siempre, nos espera siempre, nos quiere mucho. El amor de Jesús que sentimos, es el amor de Dios.
El amor de Dios renueva todo, es decir, Dios hace nuevas todas las cosas. Reconocer los propios límites, las propias debilidades, es la puerta que abre al perdón de Jesús, a su amor que puede renovarnos profundamente, que puede re-crearnos. La Salvación puede entrar en el corazón cuando nos abrimos a la verdad y reconocemos nuestros errores, nuestros pecados. Entonces, vivimos esa hermosa experiencia de aquél que vino no por los sanos, sino por los enfermos; no por los justos, sino por los pecadores (Mt 9:12–13). Sintamos su paciencia, su ternura, su voluntad de salvar a todos.
La profecía de Isaías anuncia la aparición de una gran luz que disipa la oscuridad. Esa luz nació en Belén y fue recibida por las manos tiernas de María, por el cariño de José, por el asombro de los pastores. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Redentor, lo hicieron con estas palabras: “Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2:12).
La señal es precisamente la humildad de Dios... llevada hasta el extremo. Es el amor con el que, aquella noche, Dios asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos y nuestras limitaciones. El mensaje que todos esperaban, que buscaban en lo más profundo de su alma, no era otro que la ternura de Dios: Dios que nos mira con ojos llenos de afecto, que acepta nuestra miseria, Dios enamorado de nuestra pequeñez.
Por decreto del emperador, María y José se vieron obligados a marchar. Tuvieron que dejar su gente, su casa, su tierra y ponerse en camino para ser censados. Una travesía nada cómoda ni fácil para una joven pareja en situación de dar a luz. En su corazón iban llenos de esperanza y de expectativa por el niño que venía. Sus pasos en cambio iban cargados de las incertidumbres y de los peligros propios de aquellos que tienen que dejar su hogar.
Y precisamente allí [en Belén], en esa desafiante realidad, María nos regaló al Emmanuel. El Hijo de Dios tuvo que nacer en un establo porque los suyos no tenían espacio para él. “Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron” (Jn 1:11). En medio de la oscuridad de una ciudad que no tiene ni espacio ni lugar para el forastero que viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento, se enciende la chispa revolucionaria de la ternura de Dios. En Belén se generó una pequeña abertura para aquellos que han perdido su tierra, su patria, sus sueños. Incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que produce una vida encerrada.