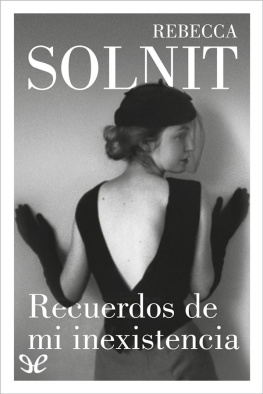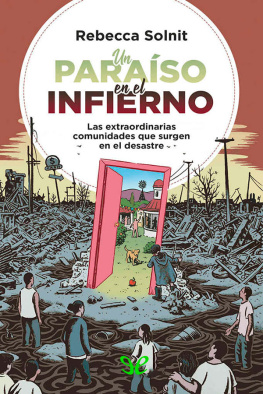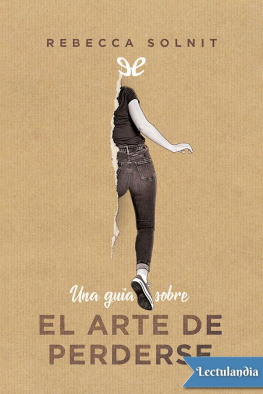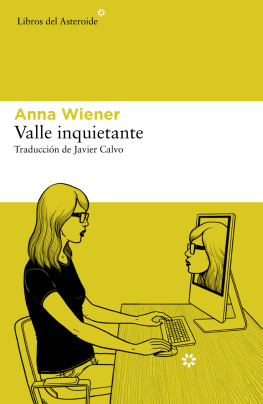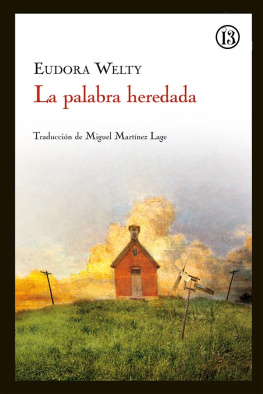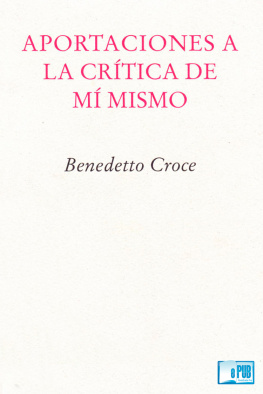Rebecca Solnit (San Francisco, EE. UU., 1961) es editora colaboradora de la revista Harper, donde escribe regularmente la sección «Easy Chair». Rebecca Solnit ha escrito sobre una amplia variedad de temas, incluyendo el medio ambiente, la política y el arte. Desde la década de 1980 ha trabajado en numerosas campañas de derechos humanos —como el Proyecto de Defensa de Western Shoshone a principios de los 90, que describe en su libro Savage Dreams— y con activistas contra la guerra durante la era Bush. Entre sus libros más conocidos destaca Un paraíso construido en el infierno (2009), en el que da cuenta de las extraordinarias comunidades que surgen tras ciertos desastres como el del huracán Katrina, un hecho que ya había analizado en su ensayo «Los usos de desastres: notas sobre el mal tiempo y el buen gobierno», publicado por Harper el mismo día que el huracán golpeaba la costa del Golfo. En una conversación con el cineasta Astra Taylor para la revista Bomb, Solnit resumía así el tema de su libro: «Lo que ocurre en los desastres demuestra el triunfo de la sociedad civil y el fracaso de la autoridad institucional». Solnit ha recibido dos becas NEA de Literatura, una beca Guggenheim, una beca Lannan y en 2004 la Wired Rave Award por escribir sobre los efectos de la tecnología en las artes y las humanidades. En 2010 Reader Magazine la nombró como «una de las 25 visionarias que están cambiando el mundo».
La casa del espejo
La vida durante la guerra
1
No mucho después de que me mudara al apartamento, una amiga me regaló una mesa —un tocador o escritorio pequeño de mujer—, sobre la que ahora escribo. Es un delicado mueble victoriano con cuatro cajones estrechos, dos a cada lado, y uno más ancho en el centro, sobre el espacio destinado a las piernas, y diversos ornamentos: patas ahusadas, cada una con una protuberancia que parece una rodilla; adornos nudosos, molduras en la parte inferior de los cajones, tiradores en forma de borla o lágrima.
Tiene dos pares de patas delante y otros dos al fondo, debajo de los cajones laterales. Pese a sus ornatos, la vieja mesa es básicamente robusta, un animal de carga de ocho patas que ha llevado a cuestas muchas cosas durante décadas, o dos animales de carga juntos, uncidos por el tablero. Se ha mudado tres veces conmigo. Es la superficie sobre la que he escrito millones de palabras —más de veinte libros, además de reseñas, artículos, cartas de amor, varios millares de correos electrónicos a mi amiga Tina durante los años de nuestro intercambio epistolar casi diario, unos cientos de miles de otros correos electrónicos, algunos panegíricos fúnebres y necrológicas, entre ellas las de mis padres—, una mesa en la que hice los deberes como estudiante y luego como profesora, una entrada al mundo y mi plataforma para comunicarme y para bucear en mi interior.
Más o menos un año antes de que me regalara la mesa, mi amiga recibió quince puñaladas de un exnovio que quiso castigarla por haberlo dejado. Estuvo a punto de morir desangrada; necesitó transfusiones de urgencia; le quedaron largas cicatrices en todo el cuerpo, que entonces contemplé sin reaccionar porque mi capacidad de sentir algo había quedado amortiguada, tal vez debido a que me había acostumbrado a la violencia en casa, o tal vez porque se suponía que era algo que debíamos tomarnos con filosofía y despreocupación en aquella época en que pocas de nosotras teníamos un lenguaje para hablar de esa violencia o un público dispuesto a escucharnos.
Sobrevivió; se la culpó de lo sucedido, como solía pasarles a las víctimas en aquel entonces, sin que hubiera ninguna consecuencia legal para el asesino en potencia; se mudó a un lugar lejos de donde había ocurrido aquello; trabajó para una madre soltera a la que desahuciaron de su casa y que le entregó la mesa en vez de las pagas, y luego me la regaló a mí. Siguió adelante, durante muchos años perdimos el contacto y más tarde, cuando lo recuperamos, me contó toda la historia, una historia que haría arder el corazón de cualquiera y helaría el mundo.
Alguien intentó acallarla. Luego mi amiga me dio una plataforma para mi voz. Ahora me pregunto si cuanto he escrito no es un contrapeso a ese intento de aniquilar a una joven. Todo ha surgido literalmente de la base que es el tablero de la mesa.
Me he sentado a ella para escribir esto y, con la esperanza de recordar un poco cómo era el barrio antes, he entrado en el archivo fotográfico digital de la ciudad que mi biblioteca pública gestiona. La cuarta fotografía de la calle donde viví, fechada el 18 de junio de 1958, mostraba una casa situada a una manzana y media y llevaba el siguiente pie: «Transeúntes curiosos echan un vistazo al callejón, al lado del 438 de Lyon Street, donde hoy se ha hallado el cuerpo de Dana Lewis, de veintidós años, desnuda a excepción de un sujetador negro. Tras un examen preliminar la policía ha informado de que los hematomas que la víctima presentaba en la garganta apuntan a la posibilidad de que la estrangularan con una cuerda». No cabe duda de que la muerte de la joven es un espectáculo para el periódico, que la describe con términos sugerentes, mientras que de los transeúntes dice que sentían curiosidad, y no que les angustiara la visión del cadáver.
La muchacha era conocida también como Connie Sublette, y su muerte recibió una gran atención en la prensa de la época. En la mayor parte de los artículos se la culpaba de lo ocurrido, ya que era una joven bohemia que bebía y tenía una vida sexual activa. MARINERO HABLA DE HOMICIDIO FORTUITO, rezaba un titular, con la siguiente coletilla: LA VÍCTIMA ERA UNA PLAYGIRL. En otro se leía: HOMICIDIO PONE FIN A LA SÓRDIDA VIDA DE UNA PLAYGIRL, en el que «sórdida» parece significar que tenía relaciones sexuales, aventuras y penas, y «playgirl» implica que se lo merecía. Se dice que la joven tenía veinte o veinticuatro años. Por lo visto el exmarido de Dana Lewis o Connie Sublette vivía en el 426 de Lyon Street, adonde ella acudió en busca de consuelo cuando su novio, un músico, cayó muerto en una fiesta.
Al Sublette no estaba en casa o no abrió la puerta, así que la joven lloró en los escalones de la entrada hasta que el casero le ordenó que se marchara. Un marinero, según él mismo contó, se ofreció a buscarle un taxi y la mató. Al parecer los periódicos creyeron su versión de que la muerte había sido un accidente y que la muchacha, si bien estaba destrozada por el fallecimiento de su novio, había accedido a mantener relaciones sexuales con el marinero en un callejón. JOVEN BEATNIK ASESINADA POR UN MARINERO QUE BUSCABA AMOR, rezaba un titular, como si estrangular a alguien fuera de lo más normal en quienes buscan amor. «Era una soñadora y quería estar siempre de un lado para otro», declaró su exmarido. Allen Ginsberg, que había fotografiado a Al pero no a Connie Sublette, mencionó la muerte de esta sin más comentarios en una carta dirigida a Jack Kerouac el 26 de junio de 1958. Era conocida, pero apenas se lloró su desaparición.
Yo ignoraba lo que había ocurrido en el 438 de Lyon Street, pero sí sabía que la poeta y memorialista Maya Angelou había vivido cerca de allí, hacia el nordeste, en su adolescencia, no mucho después del final de los cinco años de mutismo con que respondió a las violaciones reiteradas que sufrió cuando tenía ocho años. Y sabía que, a unas manzanas de mi casa, en la otra dirección, en el 1827 de Golden Gate Avenue, se encontraba el apartamento al que habían trasladado en un cubo de la basura de ciento diez litros a Patty Hearst, de diecinueve años, heredera de un imperio periodístico, secuestrada a principios de 1974 por el Ejército Simbiótico de Liberación, un supuesto grupo revolucionario más bien pequeño con ideas delirantes. Hearst declaró que había permanecido varias semanas atada y con los ojos vendados en un ropero de ese apartamento y antes en otro lugar, y que dos de sus secuestradores la habían violado. Esos dos casos se abrieron paso en las noticias, pero la mayoría no trascendió o solo apareció como notas breves en las últimas páginas de los periódicos.