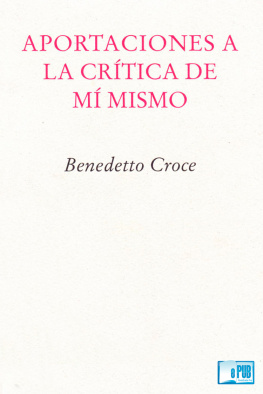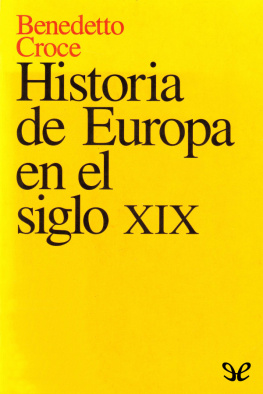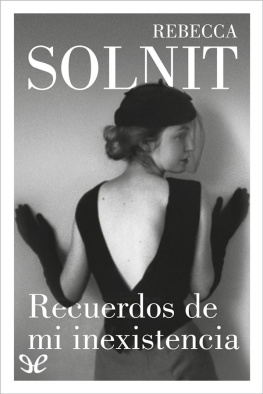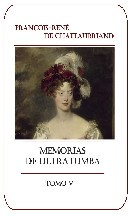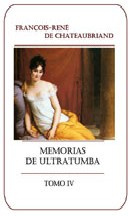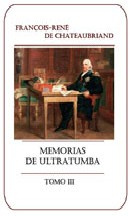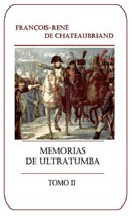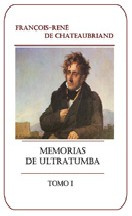Título original: Contributo alla critica di me stesso
Benedetto Croce, 1915
Traducción: Isabel Verdejo
Editor: Giuseppe Galasso
Editor digital: IbnKhaldun
ePub base r1.2
Aportaciones a la crítica de mí mismo
I
LO QUE ENCONTRARÁS Y LO QUE NO ENCONTRARÁS EN ESTAS PÁGINAS
HE alcanzado el último año del décimo lustro, y me es útil, durante la pausa ideal sugerida a mi espíritu por esta fecha, mirar el camino recorrido y tratar de lanzar la mirada sobre el que me convendría recorrer en los años de trabajo que todavía me queden.
Pero no escribiré unas confesiones, unos recuerdos, ni unas memorias de mi vida.
Confesiones, o sea, examen moral de mí mismo, no, pues aún cuando considero útil confesarse constantemente, esto es, procurar la mayor claridad con uno mismo mientras se trabaja, en la misma medida me parece inútil emitir un juicio universal sobre la propia vida. Desechado el único fin de reconocernos dignos o indignos del paraíso o del purgatorio, no veo para qué otra cosa sirven estas confesiones generales, si no es, quizás, para la propia vanidad del individuo: vanidad, tanto si el individuo se complace de sí mismo, como si se acusa, condena y gime, ya que en ambos casos éste se considera mucho más importante de lo que en efecto es. Además, cuando se intenta responder con escrupulosa conciencia a la pregunta de si se ha sido bueno o malo, se advierte enseguida estar pisando un terreno inseguro, porque al pronunciar un juicio de esa clase oscilaríamos casi siempre entre la doble y opuesta actitud de adularnos o de calumniarnos. Y tal error nace de una razón ya establecida: que el individuo es poca cosa por sí mismo, fuera del contexto general, de ahí que no sólo los demás sino él mismo olvide la mayor parte de las acciones realizadas y los sentimientos que lo movieron; y en el esfuerzo por agruparlas y componerlas como en un cuadro, es fácil que las coloree a la luz de su sentir presente, favorable o desfavorablemente dispuesto, formando una imagen fantástica que se confunde después y se deshace ante las dudas de la autocrítica, por lo que al fin se acaba por no saber qué se deba propiamente pensar.
Y recuerdos tampoco, porque aunque el pasado me colma de ternura y de melancolía, no me parecería lícito poner sobre el papel esos sentimientos salvo en el caso de considerarme poeta, o sea, que dichos sentimientos constituyeran el centro de atracción de mi ser y el objeto de mis mejores virtudes espirituales. Y, ciertamente, el pasado me hace a menudo soñar, pero breves y rápidos sueños pronto abandonados por la necesidad de mi trabajo, que no es de poeta. Si a pesar de todo se me empujara a hacerlo, si diese a aquellos recuerdos, para los que bastan los consabidos coloquios interiores, la forma de escritura o de discurso dirigido a los otros, volvería a caer en el caso precedente de las vanas y vanidosas confesiones, desembocando en el merecido fastidio que suele suscitar quien pretende interesar a los demás en sus propios asuntos, es decir, en la propia y pasajera individualidad.
Y para terminar, nada de memorias, porque las memorias son la crónica de nuestra vida y la de las personas con las que hemos colaborado o las conocidas y observadas por nosotros, y la de los acontecimientos en los que hemos participado; y se escriben cuando se considera poder ofrecer a la posteridad algunas noticias importantes que de otro modo se perderían. Pero lo que pueda existir de memorable en la historia de mi vida, está todo en la cronología y en la bibliografía de mis trabajos literarios; y no habiendo participado como autor ni como testigo en acontecimientos de otra clase, no tengo nada, o tengo muy poco, que decir sobre las personas que he conocido, o sobre las cosas que he visto.
¿Qué escribiré, pues, si no escribo confesiones, recuerdos ni memorias? Intentaré, simplemente, esbozar la crítica y, por lo tanto, la historia de mí mismo, es decir, la del trabajo con el que como otro individuo cualquiera he contribuido a la tarea común: la historia de mi «vocación» o de mi «misión». No se me escapa lo que estas palabras puedan tener de altisonante, pues no ignoro que toda persona contribuye a la tarea común, toda persona tiene su propia vocación o misión y puede hacer historia; así que si sólo hubiese atendido a mis propios asuntos y al gobierno de mi familia, o peor, llevado a cabo solamente la poco digna misión del que se limita a «vivir la vida», no estaría ahora por coger la pluma para hablar de mí.
¿Por qué, en fin, puesto que he compuesto tantos ensayos crítico-históricos sobre escritores contemporáneos o antiguos, procurando comprender de cada uno sus características y desarrollo, y tratando de discernir lo que cada cual tuviera de propio y original, no compongo un ensayo sobre mí mismo? He aquí la respuesta: «Deja que de ti hablen los demás». Y, verdaderamente, dejo que lo hagan cuando les plazca; mas para que lo hagan con más información y mayor exactitud, y también, quizás, con mejor documentado rigor, les diré lo que sé de mi obra, persuadido de que al decirlo les suministro algunos detalles que muy probablemente se les escaparían o descubrirían con dificultad, del mismo modo que a mí, sin duda, se me pueden escapar cosas que ellos bien sabrán descubrir.
Sobre todo, no estaré en condiciones de emitir sobre mí juicios bajo un aspecto que me supere a mí mismo, porque, como es natural, puedo, sin duda, juzgar mi pasado desde el presente, mas no mi presente desde el porvenir. De ahí, pues, el inevitable colorido que tomarán algunas de estas páginas de apología o de justificación de la obra —mejor o peor— llevada a cabo por mí; y digo inevitable porque aunque ahora la condenase en nombre de una nueva opinión mía acerca de ella, siempre la condenaría desde el presente, y con eso vendría, de cualquier modo, a justificar y consagrar el pasado, esto es, los actos y las experiencias que me habrían conducido a un presente mejor. No se atribuya, pues, a manifestación de amor propio lo que es intrínseca y lógica necesidad del asunto.
II
CIRCUNSTANCIAS DE MI VIDA Y VIDA INTERIOR
CUANDO vuelvo a mi más lejana niñez en busca de las primeras señales de aquel que más tarde he resultado ser, encuentro en mi memoria la avidez con la que solicitaba y escuchaba toda clase de relatos, la alegría por los primeros libros de narraciones y de historias que me ofrecieron o cayeron en mis manos, el gusto por el libro mismo en su materialidad; así que a los seis o siete años no sentía mayor placer que el de entrar, acompañado de mi madre, en una librería, contemplar absorto los volúmenes alineados en las estanterías, observar ansioso aquellos que el librero depositaba sobre el mostrador para que eligiéramos, y llevar a casa las nuevas y preciosas adquisiciones, de las que hasta el olor a papel impreso me producía una dulce voluptuosidad. Mi madre había conservado el amor por los libros por ella leídos en la adolescencia en su casa de Los Abruzos, pertenecientes casi todos a la literatura romántica de temas medievales; y antes de los nueve años ya conocía yo esa clase de literatura, desde los relatos del buen canónigo Schmid a las novelas de Madame Cottin y de Tomaso Grossi, que eran entonces mis preferidos; y recuerdo que una vez, hablando entre compañeros de escuela de empresas militares, dije rotundamente que habían sido dos los grandes guerreros, Malek-Adel y Marco Visconti. Mi madre sentía también amor por el arte y por los monumentos antiguos; y a ella le debo el haber despertado mi primer interés por el pasado, en las visitas que hacíamos a las iglesias napolitanas, en las que nos deteníamos ante las pinturas y las tumbas. A lo largo de toda mi niñez tuve siempre como una «debilidad», y aquella pasión, aquella íntima y acariciada inclinación era la literatura o, incluso más aún, la historia.
Pero si bien mi familia me proporcionaba ejemplos de paz, de orden, de infatigable laboriosidad —tanto por lo que respecta a mi padre, encerrado siempre en su estudio entre los papeles de la administración, como por lo que a mi madre se refiere, la cual se levantaba la primera, al amanecer, y andaba por la casa dirigiendo y ayudando a las sirvientas—, faltaba sin embargo en casa cualquier resonancia de vida social y política. Mi abuelo había sido un alto y riguroso magistrado, devoto de los Borbones; mi padre seguía la máxima tradicional de la gente honrada de Nápoles: que los caballeros deben cuidar de la familia y de los asuntos privados, y mantenerse al margen de los enredos de la política; de sus labios escuchaba elogios de Fernando II, que era un «buen rey», demasiado calumniado, y de María Cristina, que era una «santa»; mientras que no oía pronunciar los nombres de los hombres del «Risorgimento» sino de tarde en tarde y acompañados de palabras de reserva, de desconfianza y a veces hasta satíricas para con los parlanchines liberales y los «patriotas» oportunistas.
Página siguiente