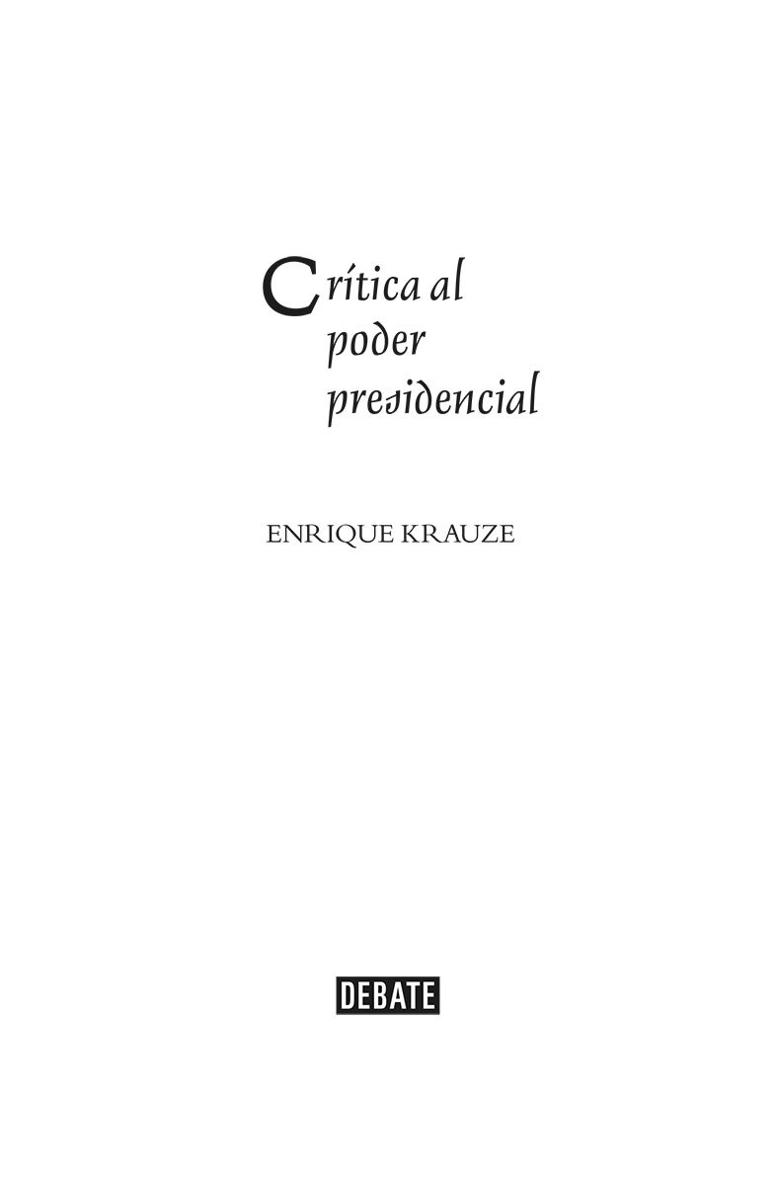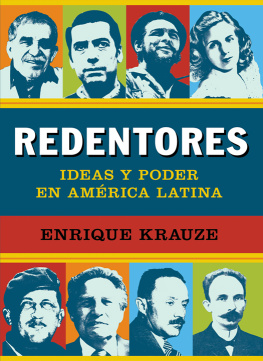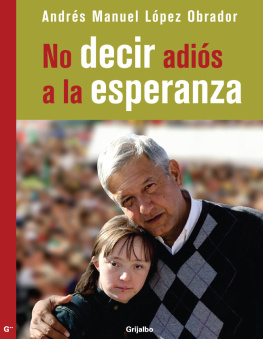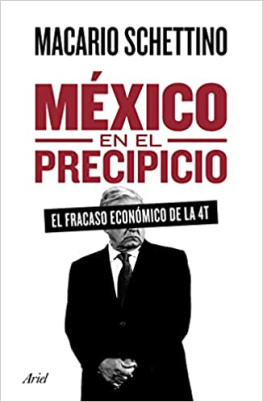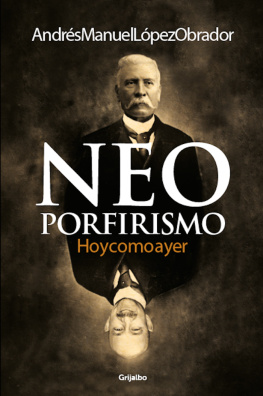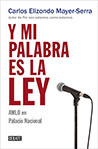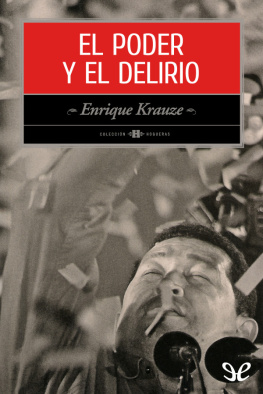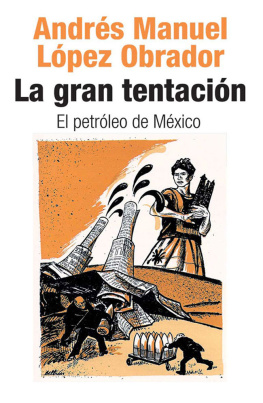A la memoria de José Manuel Valverde Garcés,
mi hermano querido
Siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre.
F RANCISCO I. M ADERO
Prólogo
Limitar el poder, siempre
Los ensayos que integran este libro son representativos de mi crítica al poder presidencial a lo largo de ocho sexenios: de López Portillo a López Obrador. No tengo duda del episodio histórico que despertó esa vocación ni del escritor a quien la debo: nació en 1968 y la inspiró Daniel Cosío Villegas.
Mi generación intelectual encontró su bautizo de fuego en el movimiento estudiantil, pero no todos leímos aquellos hechos dramáticos con el mismo lente. Un sector quizá no mayoritario, pero apasionado y militante, vio en el 68 el embrión de una revolución social mucho más profunda que la vieja y desgastada Revolución mexicana, mucho más afín a la nueva y pujante Revolución cubana. Un sector quizá mayoritario, tan apasionado como aquél, pero más silencioso e invertebrado, vivió el 68 como una rebeldía contra el poder, un multitudinario NO a un gobierno autoritario, un régimen antidemocrático y un presidente cegado por el odio.
El primero buscaba superar al régimen e imaginaba un nuevo Estado revolucionario. El segundo buscaba limitar el poder del Estado mediante las leyes, instituciones, garantías y libertades plasmadas en la letra de la Constitución, pero incumplidas en la práctica. El primero era un sueño revolucionario inspirado en la obra social de Lázaro Cárdenas, pero también, de manera ecléctica, en las ideas de Marx, Lenin, Trotski, Mao, Castro y el Che Guevara. El segundo era un sueño liberal inspirado en los pensadores y estadistas de la Reforma y en el apostolado democrático de Madero.
De esa doble lectura nacieron dos proyectos de nación. Muchos intelectuales que sostenían el primero consideraban superada a la Revolución mexicana pero no tenían empacho de vivir a expensas del Estado que decía representarla. Su ideario dominó los ámbitos universitarios por varias décadas y ha llegado hasta nuestros días. Quienes sostenían el segundo proyecto, al margen de sus opiniones diversas sobre la vigencia de la Revolución mexicana (de sus ideales y valores), vivían de manera independiente del Estado. El primero no tuvo un líder visible: lo integraron intelectuales de diversas generaciones. Al segundo lo encabezó un viejo y solitario profeta: Daniel Cosío Villegas.
Portador de varias “casacas” —sociólogo, economista, diplomático, fundador de empresas culturales, editor, historiador y ensayista—, Cosío Villegas (1898-1976) decía tener una ene de NO en la frente. Sobre todo de NO ante el poder. Por eso señaló siempre que la mayor “llaga política” de México era la entrega de todo el poder a la persona del presidente. Esa convicción que abrigó desde joven —y presente en sus libros, ensayos y artículos— determinó su rechazo al fascismo y al comunismo, y se reafirmó en el último tramo de su vida, que transcurrió al final del periodo de Díaz Ordaz y durante casi todo el de Echeverría.
A Díaz Ordaz, don Daniel lo condenó al infierno de la Historia por el crimen de Tlatelolco y dedicó el resto de aquel sexenio a criticar “el espacio infinito que ocupa en el escenario público nacional el presidente de la República y las malas consecuencias de esta situación anómala y antipática”. A Echeverría lo recibió con cierta esperanza por “la atmósfera de libertad que comenzaba a respirarse” en 1971, pero no tardó en decepcionarse de aquella engañosa “apertura democrática” y terminó por desnudar la entraña demagógica y autoritaria del presidente en un libro memorable: El estilo personal de gobernar (Joaquín Mortiz, 1974), segundo tomo de una tetralogía que fue muy leída. En ella razonó que la democratización del sistema tenía como condición necesaria el acotamiento del poder presidencial: “el problema político más importante y urgente del México actual es contener y aun reducir en alguna forma ese poder excesivo”. En ese contexto, citaba a Madison: “La gran dificultad de idear un gobierno que han de ejercer unos hombres sobre otros radica, primero, en capacitar al gobierno para dominar a los gobernados, y después, en obligar al gobierno a dominarse a sí mismo”. Y concluía: “Es indudable que México ha salvado de sobra la primera dificultad, pero no la segunda”.
¿Cómo habíamos llegado a ese extremo? A las facultades legales y extralegales que explicaban la concentración de poder en la presidencia, se sumaban razones históricas, sociales, geográficas, políticas, morales, psicológicas que don Daniel exploró en detalle. En una sociedad tan poco diferenciada como la mexicana, el poder seguía fascinando a los jóvenes, plantando en ellos ambiciones que no eran comunes en otros países. La posición geográfica de la capital favorecía también el fortalecimiento del Ejecutivo, lo mismo que la estructura burocrática. El Poder Legislativo se plegaba al presidente por ambición trepadora, pero el Judicial, teniendo buenos soportes formales y materiales para fincar su independencia, era cautivo por simple y llano temor. En ambos casos, sentenció, “la sujeción es más lucrativa que la independencia”. Hasta la convicción muy común de que el presidente de México lo podía todo contribuía a aumentar su poder. La suerte de los mexicanos no dependía de un acuerdo institucional sino de una voluntad personal, del arbitrio de un hombre de carne y hueso:
[…] la creencia de que el presidente de la República puede resolver cualquier problema con sólo querer o proponérselo es general entre todos los mexicanos, de cualquier clase social que sean, si bien todavía más, como es natural, entre las clases bajas y en particular entre los […] campesinos. Éstos, en realidad, le dan al presidente una proyección divina, convirtiéndolo en el Señor del Gran Poder, como muy significativamente llaman los sevillanos a Jesucristo.
Este elemento religioso le parecía lamentable, porque bloqueaba la maduración ciudadana y la construcción institucional. El presidente era el “Iluminado Dispensador de Dádivas y Favores”. Por eso México no era una república, sino una “Monarquía Absoluta Sexenal y Hereditaria en Línea Transversal”.
Estas ideas se convirtieron en mis ejes rectores por la razón sencilla de que entre 1970 y 1976 frecuenté mucho a don Daniel con el objeto de escribir su biografía. No sólo grabé con él una veintena de entrevistas que atesoro, sino que leí semana a semana sus artículos combativos en el Excélsior de Julio Scherer y fui testigo cercano de su gallarda actitud frente a Echeverría, cuyo gobierno lo acosó, insultó y difamó. Finalmente, tras consultar su archivo personal, entrevistar a allegados y malquerientes, y leer su obra completa, a principios de 1980 publiqué Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual . En ese momento sentí que debía volverme un escritor político liberal, estafeta que desde muy atrás habían tomado de Cosío Villegas mis otros dos grandes maestros, compañeros en la revista Vuelta : Octavio Paz y Gabriel Zaid.
Aunque “El timón y la tormenta” ( Vuelta , octubre de 1982) no fue, estrictamente, mi primer texto contra el poder presidencial (en agosto de 1971, después de presenciar directamente la matanza del 10 de junio, hice público mi repudio a Echeverría), sí fue mi primer ensayo político y mi primer testimonio sobre la necesidad histórica de convertir a México en una democracia. Lo provocó un acto autoritario y desesperado del presidente López Portillo: el discurso del 1 de septiembre de 1982 en el que nacionalizó la banca privada. “Soy responsable del timón, no de la tormenta”, había dicho. Pero la realidad era distinta: sus golpes de timón habían provocado la tormenta. Días después de aquel infausto informe, el historiador Luis González, otro maestro inolvidable, me dijo: “Bueno, ahora sí al país ya no le queda otra opción más que la democracia, dejar que la gente tome el destino en sus manos y decida”. Para mí, esa frase fue una revelación. La incluí como remate de “El timón y la tormenta”. Comenzaba postulando la existencia de un “agravio profundo” en el pueblo mexicano (provocado por la pésima administración de los recursos petroleros, las promesas incumplidas, la corrupción, el desencanto, la quiebra) y terminaba con una frase programática: “[…] nuestra única opción histórica [es] respetar y ejercer la libertad política, el derecho y, sobre todas las cosas, la democracia”.