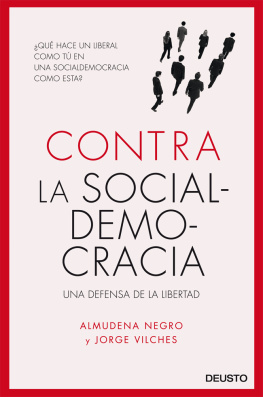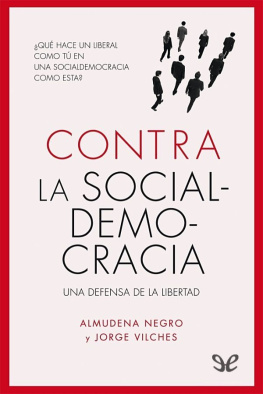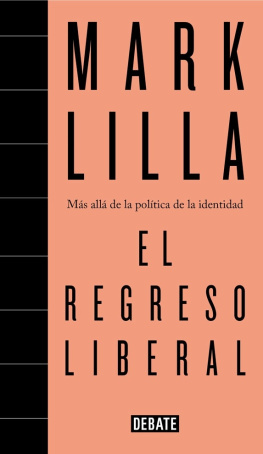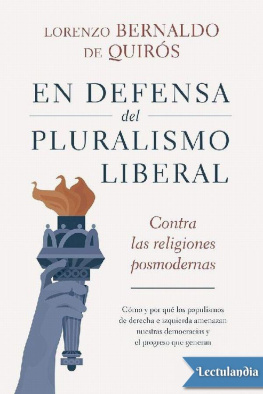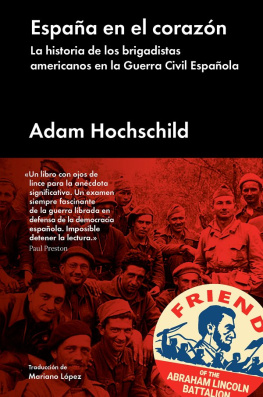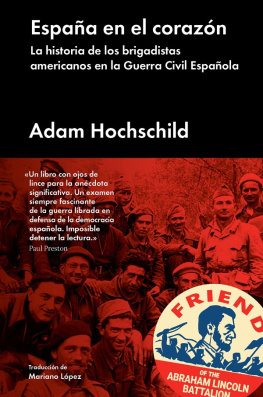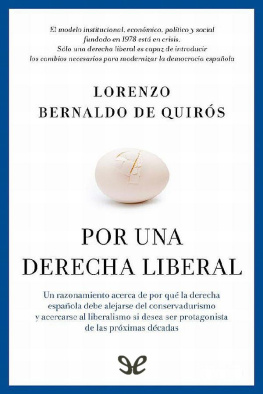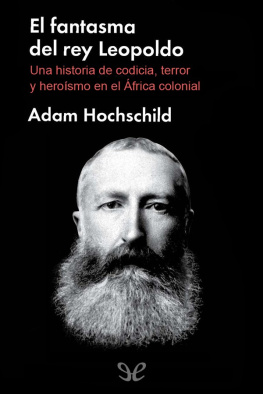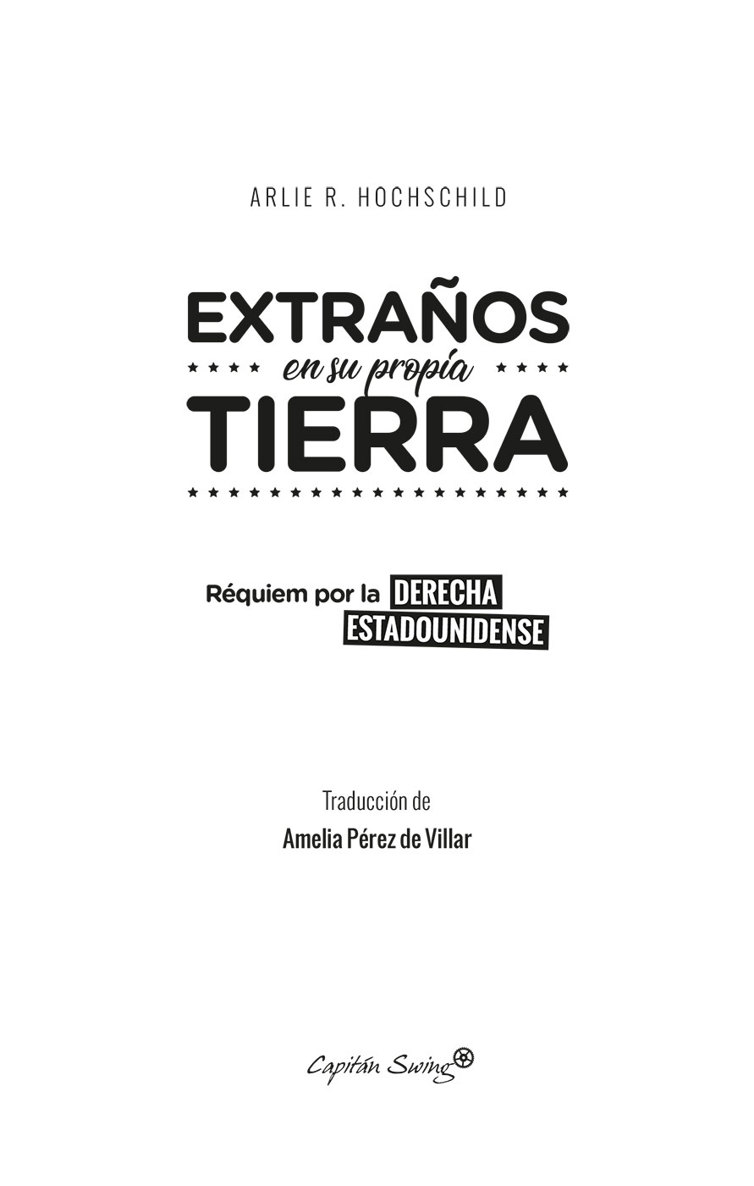C uando comencé esta investigación, hace cinco años, me estaba empezando a preocupar la división, cada vez más hostil, que se estaba produciendo en nuestro país entre dos bandos políticos. Para mucha gente de izquierdas el Partido Republicano y Fox News parecían empeñados en desmantelar gran parte del Gobierno federal, recortar las ayudas a los más necesitados y aumentar el poder y el dinero de los que ya eran poderosos y ricos: el 1 % que está en lo más alto. Para muchas personas de derechas el propio Gobierno era una élite dedicada a amasar poder, a inventar causas que les permitieran aumentar su control y a repartir limosnas a cambio de votos demócratas leales. En ese momento fue cuando ambos partidos rebasaron sus límites tradicionales y Donald Trump irrumpió en escena, acelerando el pulso de la vida política estadounidense. Yo entendía, hasta cierto punto, al sector liberal de izquierdas, pero ¿qué estaba pasando en la derecha?
La mayor parte de la gente que se hace esta pregunta llega a ella desde una perspectiva política. Y aunque yo también tengo mis opiniones, como socióloga me mueve un enorme interés por cómo percibe la vida la gente de la derecha, es decir, por las emociones que subyacen a la política. Para entender estas emociones tuve que ponerme en su lugar. Y en ese intento descubrí su historia profunda, una historia que narran según sus sentimientos.
El tema de la política era toda una novedad para mí, no así mi enfoque, siempre en primer plano. En un libro anterior, The Second Shift , me centré en la sempiterna cuestión de cómo los padres reservan tiempo y energía para la vida doméstica cuando ambos trabajan fuera de casa y me encontré, de repente, sentada en el suelo de la cocina de más de una familia trabajadora observando a cuál de sus progenitores llamaba el niño, si quien respondía al teléfono era el padre o la madre o la relativa gratitud que cada miembro de la pareja dispensaba al otro.
En mi búsqueda de un lugar de trabajo que fuese compatible con la familia me vi recorriendo aparcamientos de polígonos industriales y sedes de empresas, observando la hora a la que los empleados, agotados, se marchaban a casa (The Time Bind) y sondeando las fantasías de los trabajadores, qué harían si tuvieran tiempo: irían de vacaciones, se apuntarían a clases de guitarra… Entrevisté a varias niñeras filipinas (Global Woman) y, en un pueblecito de Gujarat (India), entrevisté a madres de alquiler que gestan bebés para clientes occidentales (The Outsourced Self) . Esta tarea me llevó a creer firmemente en la necesidad de una baja paternal pagada para padres tanto de hijos recién nacidos como recién adoptados: una política que tienen, por cierto, todas las naciones industriales del mundo salvo Estados Unidos. Ahora que la mayor parte de los niños estadounidenses viven en hogares donde todos los adultos trabajan, me pareció que la idea de la baja remunerada sería muy bienvenida y humana y estaba tardando en llegar. Pero este ideal se ha dado de bruces con una nueva realidad, una puerta que se cierra de golpe: muchos de los votantes de derechas se oponen a la idea de que el Gobierno ayude a las familias trabajadoras. De hecho, aparte del Ejército, no ven necesaria la presencia del Gobierno. Y otros ideales, como aumentar la protección medioambiental, frenar el calentamiento global o evitar que haya personas sin techo, se han quedado al umbral de la puerta, cerrada a cal y canto. Me he dado cuenta de que, si queremos que el Gobierno nos ayude a conseguir estos objetivos, tendremos que entender a quienes consideran que el Gobierno es un problema más que una solución. Así fue como comencé mi viaje al corazón de la derecha estadounidense.
Ya a finales de los años sesenta, al notar que se estaba produciendo una brecha en la cultura estadounidense, mi marido, Adam, y yo nos fuimos a vivir un mes a Santa Ana (California), a unos apartamentos llamados Kings Kauai Garden, que tenían un patio decorado como si fuese la selva, con sonidos de pájaros y otros animales de la jungla. Nuestro propósito era conocer a los miembros de la John Birch Society, sociedad de derechas precursora temprana del Tea Party. Asistimos a algunas reuniones del grupo y hablamos con cuanta gente nos fue posible. Muchas de las personas que conocimos se habían criado en ciudades pequeñas del Medio Oeste y se sentían profundamente desorientadas en las zonas residenciales, anómicas, de California. Luego ese malestar se transformó en la creencia de que la sociedad estadounidense corría el riesgo de ser fagocitada por los comunistas. Al observar nuestro entorno, se entendía perfectamente por qué se sentían fagocitados: en apenas unos años naranjales enteros se habían convertido en aparcamientos o en centros comerciales, un caso claro de expansión urbanística salvaje y sin planificación. Nosotros también nos sentíamos fagocitados, pero no era por el comunismo.
Durante la mayor parte de mi vida he sido partidaria del sector progresista, pero hace relativamente poco comencé a sentir la necesidad de entender a la derecha. ¿Cómo han llegado a pensar así? ¿Podemos hacer causa común en algunas cuestiones? Estas dudas me llevaron a coger el coche un día y recorrer el cinturón industrial de Lake Charles (Luisiana) junto a Sharon Galicia: una madre soltera blanca, menuda y cálida, una belleza rubia que iba por las empresas vendiendo seguros médicos. Impertérrita ante el zumbido ensordecedor de una sierra que cortaba enormes láminas metálicas, se puso a hablar a los operarios de una planta, que se levantaron las máscaras protectoras y se cruzaron de brazos para escucharla. Sharon hablaba deprisa y resultaba convincente: «¿Y si tenéis un accidente? ¿Y si no podéis pagar las facturas o no podéis esperar un mes para que vuestro seguro entre en vigor? Nosotros os aseguramos en veinticuatro horas». Mientras iban a buscar un bolígrafo para firmar, Sharon les hablaba de cazar ciervos, de cuánta carne de caimán ha de llevar el boudin (un tipo de salchicha que gusta mucho en Luisiana) y del último partido de los lsu Tigers.
Mientras recorríamos el cinturón industrial, me iba contando su historia. Su padre, un hombre taciturno que trabajaba en una fábrica, se había divorciado de la atribulada madre de Sharon y se había vuelto a casar. Se fue a vivir a un remolque a treinta minutos en coche de su casa, sin decírselo ni a ella ni a su hermano. Me despedí de Sharon con varias preguntas bulléndome en la cabeza: ¿qué le había sucedido a su padre?, ¿cómo le había afectado a ella, siendo pequeña, el desenlace de aquel matrimonio?, ¿y como mujer casada y, después, como madre soltera?, ¿cómo era la vida de aquellos hombres con los que trataba?, ¿por qué una mujer como ella, brillante, considerada y llena de determinación —que podía haber disfrutado de una baja parental remunerada— era miembro entusiasta del Tea Party, para quien esa idea era inconcebible?
Naturalmente, di las gracias a Sharon enseguida por haberme permitido acompañarla en su ronda y al cabo de un rato volví a dárselas mentalmente por aquel regalo que me había hecho en forma de confianza y colaboración. Y al cabo de un tiempo se me ocurrió que ese tipo de conexión que ella me ofrecía era mucho más valiosa de lo que yo había llegado a imaginar en un principio. Aquello empezó a poner los andamios de un puente de empatía. Nosotras, una a cada lado del puente, imaginábamos que la empatía con el otro lado es el punto final a cualquier análisis reali zado con la cabeza fría. Pero estábamos equivocadas: es en reali dad al otro lado del puente donde puede dar comienzo el análisis más importante.