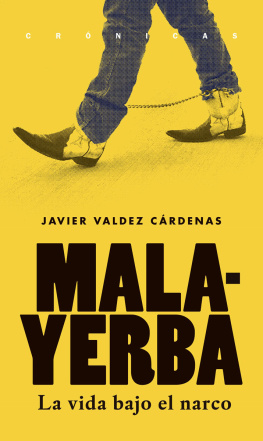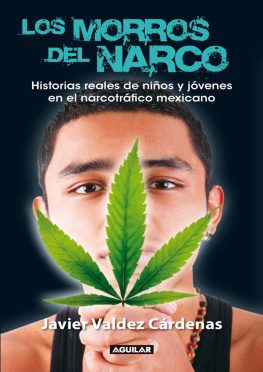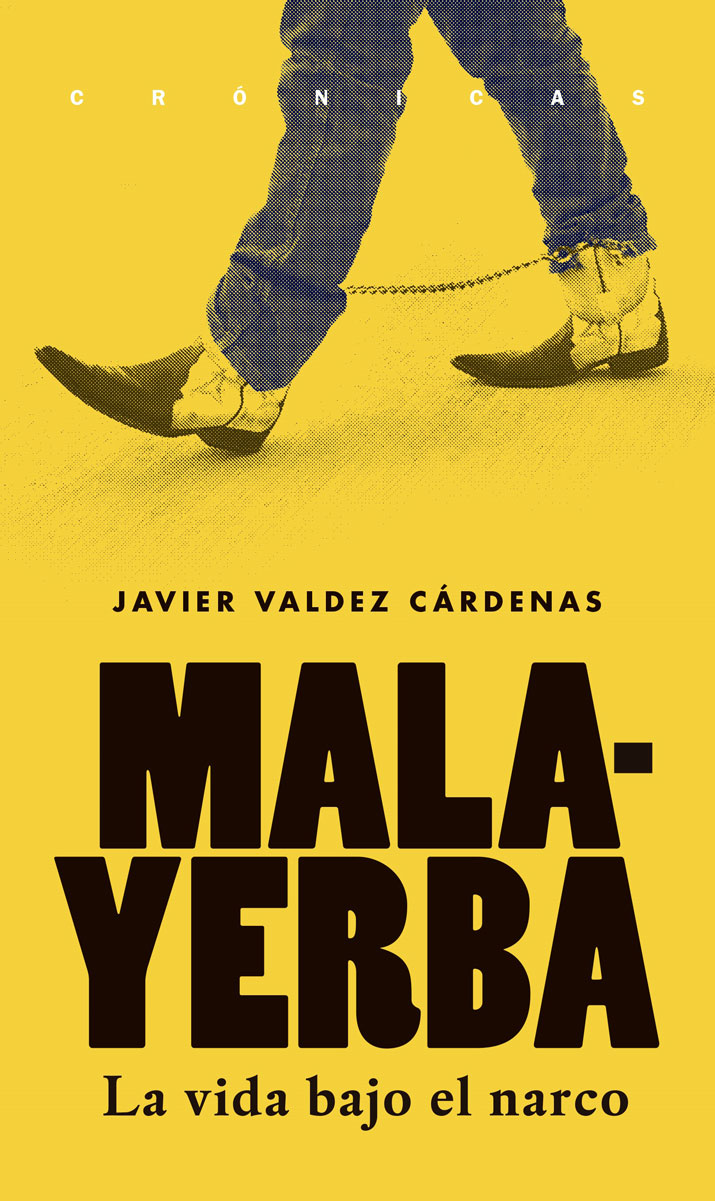páramo, esta malamata.
la magia, de la amistad.
que suena, duele, rojo y diáfano, y sueña.
ARMAS DE JUGUETE
Pedro y Julio juegan a los balazos. Él dice que trae un cuerno. Su amigo y compañero del salón prefiere las uzi. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, grita uno. Ta-ca-ta-ca-ta-ca, le contesta el otro.
Andan de chile bola a la hora del recreo. Inseparables, los une el tercero de primaria y su afición, casi obsesiva, por las camionetas jámer, las chévrolet y las lobo. También les atraen los yips del ejército, artillados; aviones y helicópteros de combate.
Sus armas no son palos ni tablas, ni trozos de muebles de madera torpemente clavados, asemejando un rifle o una pistola. Son muy parecidas a las de verdad: cromadas y negras, con los movimientos y sonidos de cuando se corta cartucho, con cargador que entra y sale y balas de plástico.
A Julio sus mayores le dicen, le repiten, que no sea violento, que las armas son sus juguetes y que juegue con ellas, pero nada más. Le informan de los asesinatos, los narcos y matones. Eso sirve, aseguran, para que no sea como ellos. Quién sabe.
Los papás de Pedro no le dicen nada. Ellos lo ven normal. Que juegue, qué le hace. Le compran y le compran. Ya tiene una colección de soldados, unos de color verde olivo y otros con uniforme gris.
Conoce los tipos de aviones y submarinos. Quiere que le digan qué es un ge-tres, un errequince o una uzi. Que si tienen más potencia, que si pueden más que una granada, que si disparan más lejos.
Ínguiasu, ta perrón, es una jámer, papá: una jámer perrona, dice, grita cuando la ve pasar en zumba por el malecón nuevo como si navegara en el asfalto, imponente y ufana. Luces por todos lados, como árbol de navidad rodante.
Quiere cargar los chalecos antibalas y ver si es cierto que pesan kilos. Ponerse detrás de una mira telescópica y clavar el ojo en el punto donde se cruzan las rayas de la mirilla.
Y a eso juega con su amigo: a la guerra, a los balazos, a las camionetonas y los rifles de alto poder. Nadie gana, sólo ellos dos. No hay perdedores ni muertos ni saldos rojos. En esas mentiras chiquitas e inocentes, apantalladas con tanta muerte, no existen los ajustes de cuentas.
Allá van: a la tiendita, a comprar robots con espadas y con pistolas y con rifles. A preguntar cuánto cuesta la bolsa de soldados de plástico y las pistolas anaranjadas y rojas, enteleridas y desechables, que se venden con todo y balitas cilíndricas.
No corren a la tienda: vuelan. No van juntos: son uno solo. No platican ni se abrazan: se van entendiendo en sus silencios y con esas sonrisas que todo lo inundan y encandilan; y ahí, en la intimidad pública de los juegos en el recreo y en las canchas y pasillos, se encuentran. Ahí son ellos.
Día de reunión de padres de familia. La mamá de Julio es seria y hasta tímida. Entra, saluda apenas con un murmullo que nadie entiende, pero que es un buenos días. El padre de Pedro ahí está.
Ella se va antes, él se queda, pero no mucho. No se despiden.
¿Y tu papá?, pregunta Julio, ¿por qué no viene nunca? ¿Por qué ni viene por ti?
No puede.
Por qué.
Porque está muerto: le pegaron cuando iba manejando el carro.
Por qué.
No sé. Dos balazos aquí atrás, le dice, lustrando sus ojos y apuntando sus deditos a la parte trasera de la cabeza.
Con pistola de verdad, balas de verdad. Qué gacho. Ni modo. Vamos a jugar, pues.
GRACIAS, BALAS
Para la china, esa púber. Felices quince.
Le dio gracias a las balas. Luego a Dios. Se quedó ahí, hincada. Todavía dibujaba mapas ondulantes de humo el cañón de la pistola. Y ella ahí, con ese llanto que estalló como trueno y luego se fue apagando poco a poco sin dejar nada.
Y ella no encontró habla. Y no era para menos: estaba abrazando a su pequeño hermano, y el resto, los otros tres y su madre, muertos en el suelo y ensangrentados. Su padre se quedó unos segundos en el umbral de la puerta, estupefacto. Después huyó.
Sabían que andaba en malos pasos. Tenía rato metido en la peda y conservándose en alcohol. Luego se embrutecía y empezaba a despotricar: gritaba y golpeaba a la madre, se las mentaba, jaloneaba a los más chicos, corría a los mayores.
Ya se estaban acostumbrando a ese circo de borracheras y cantaletas, de madrazos verbales y con la palma de la mano, estrellándose en las mejillas de las mujeres de esa casa.
Había pasado años de pedas casuales y en familia. Era tierno entonces: se le derretían los ojos jugando con los niños; disfrutaba preparar el desayuno los fines de semana y corretearlos a todos los domingos. Era otro.
Era otro el que ahora se asomaba al umbral de la puerta con ese paso marino, tambaleante y babeando. Manchas de polvo blanco adornaban su bigote entrecano. Esos ojos brillosos definitivamente eran de otro, no de aquel padre que conocieron.
Gritos y golpes fueron el colofón de aquel papá amistoso y bonachón. En ocasiones ni hablaba: ese que se dormía en el sillón de la sala, que despertaba malhumorado y enfermo, era un ser extraño que suplía amargamente al otro que ellos conocían.
Y esa noche llegó como las otras. Con una de albañil que le impedía hilar vocales y consonantes, palabras con palabras. Se detuvo en el marco de la puerta en señal de reto. Sin decir más sacó una cromada y empezó a disparar.
Cayó la mamá. Los otros tres la alcanzaron en el charco rojo que ganaba terreno en el vitropiso. Orificios en el pecho, cabeza y abdomen acababan con las vidas y la familia. Uno a uno los vio caer, ya sin vida.
Y ella, que estaba en el fondo de la sala, empezó a gritar. No sabía si eran los gritos de negación de aquella apocalíptica escena o el llanto que salía de su garganta lo que le hacía competencia a los pum-pum-pum que cantaba y escupía el arma.
Pero se mantuvo ahí, en cuclillas. Abrazó a su hermanito de tres años y se abrazó también a ella misma. Columpiaba su cuerpo de trece. Y miró que el cañón la apuntaba a ella, sostenido por la mano derecha de su padre.
Clic-clic-clic. Se acabaron las balas. ¡Chingada madre! Fueron segundos que parecieron minutos, horas, densidad eterna. La oscuridad que se adueña de todo a las seis de la tarde de un día negro y de muerte. Y él desapareció sin hablar más.
Ahí estuvo ella quién sabe cuánto tiempo. Cuneó su cuerpo hasta el infinito y todo se le entumió. Las lágrimas no cesaron. Los gritos sí. Enmudeció por unos minutos. Su hermanito cerró los ojos y no dijo nada. Estaba más que espantado: tenía el terror en los ojos y el ceño.
Ella nunca pensó que fuera a agradecer a las balas por no haber estado ahí, en la recámara del arma. Pero les agradeció: gracias, balas... gracias.
FRANCISCO
Francisco tiene apenas cinco. Yo digo que por eso debería llamarse Francinco hasta que lleguen los seis. Pero de todos modos he preferido decirle Trancisco, de transa. Pero es de cariño. No le digan a nadie.