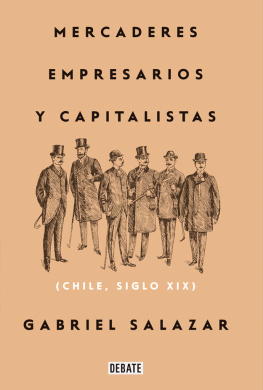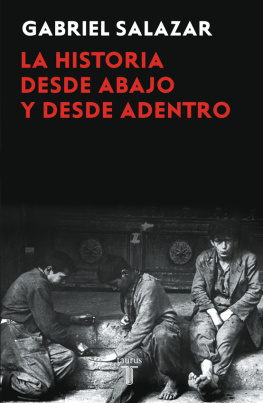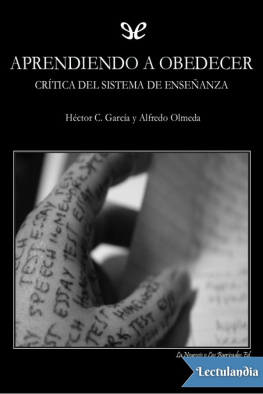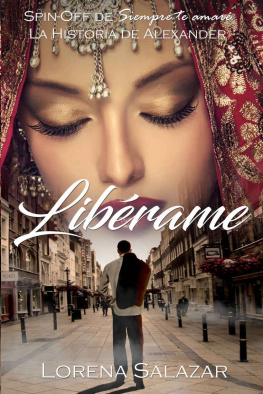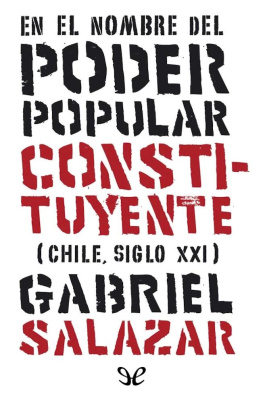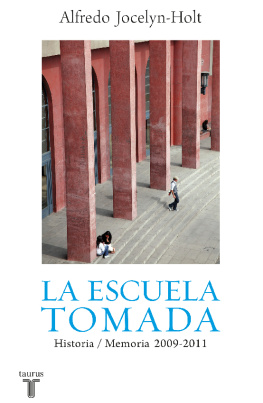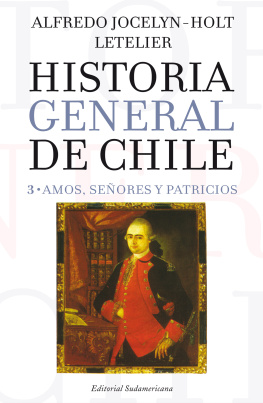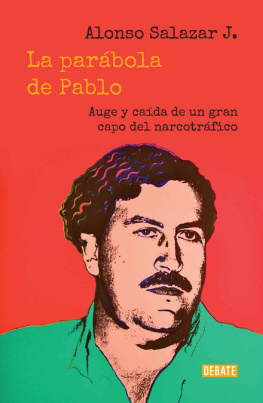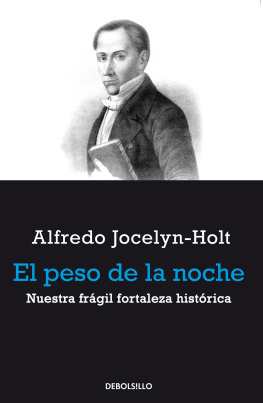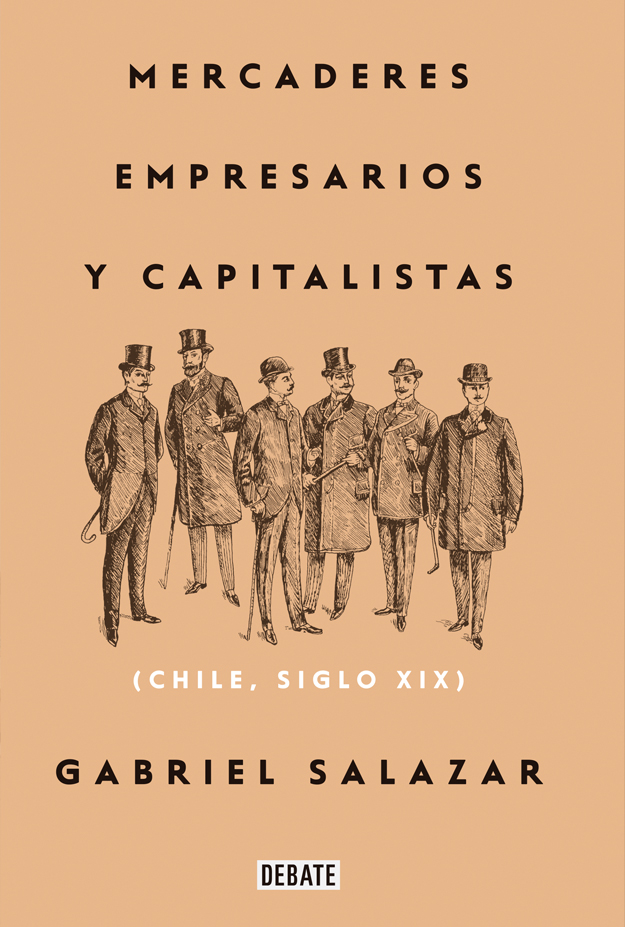P REFACIO
La construcción (dictatorial) del célebre «orden portaliano» (1829-1860) engendró la más nutrida galería de héroes y hombres ejemplares que haya tenido la historia de Chile; los que, alineados como generación fundadora, han permanecido rampantes y apolíneos, por más de un siglo y medio, en el partenón histórico de la nación. En un gesto inmortal por la obra que legaron —para siempre— a todos los chilenos.
Y tras sus perfiles de mármol subyacen próceres de todo tipo: militares (como Joaquín Prieto, Manuel Bulnes), políticos (como Diego Portales, Manuel Montt, Antonio Varas), intelectuales (como Juan Egaña, Mariano Egaña, Andrés Bello), y empresariales (como José Tomás Urmeneta, Agustín Edwards Ossandón, Matías Cousiño, José Santos Ossa, Domingo Matte). Todos estatuarios. Todos ejemplares. Indiscutibles.
Al considerar ese conjunto desde lejos —que recorta en el horizonte como un Arco de Triunfo— no aparenta ser menos que el pórtico de entrada a la historia oficial de Chile. Pues alude y recuerda el origen esencial, solemne, del «alma política» de la nación. El que define su identidad de una vez y para siempre. Contra todo. Contra el avance agreste y tumultuoso de la historia cotidiana y la insolencia de los que traicionan, subversivamente, su «alma nacional». Es que ese origen esencial ha sido asumido, al mismo tiempo, como norte trascendental: es la estrella solitaria que guía desde siempre a todos los chilenos. La que orienta con sabiduría sus pasos decisivos. La que prosigue tras cada recodo y se levanta tras cada tropiezo. Por eso, el «origen» del orden portaliano ha renacido y renace como el Ave Fénix, una vez y otra, siempre como «origen», nunca como «fin». Renació en 1837, al día siguiente del asesinato de Portales. Y en 1848, tras el motín de la Sociedad de la Igualdad. Y después de las insurrecciones pipiolas de 1851 y 1859, o tras las subversiones populares de 1890, 1920 o 1970. Pues ese orden, único en América Latina —nunca logrado en muchos países— es el estandarte glorioso del país. No puede morir. No puede ser afeado. No puede envejecer. Es, en síntesis, el Dorian Gray de la Patria.
La repetida esencialización (o monumentalización) de ese «origen» —la que puede rastrearse en la gráfica de los textos escolares, en la cartografía estatuaria de cada Alameda, en la señalética callejera de cada ciudad— plantea, sin embargo, algunas dudas. Problemas de no poco fondo, ya que, al monumentalizar el «origen» del orden portaliano, deteniendo el tiempo en la fase constructiva 1829-1860, se anula el proceso histórico posterior. No se asume, por ejemplo, su vida adulta, su madurez. Tampoco su envejecimiento. Ni su esclerotización y muerte. Esencializar —embelleciendo— el origen, equivale a deshistorizar el conjunto, y a esconder el retrato realmente histórico de Dorian Gray, con todos sus cambios, deformaciones y fealdades. A fin de cuentas, monumentalizar el «nacimiento» de un determinado orden social produce, ipso facto, el ocultamiento de su «muerte» histórica, si la tuvo. Y eso puede ser efecto del triunfalismo ingenuo de los vencedores —con la complicidad ingenua de los vencidos—, o de su maquiavelismo político para ocultar las fealdades reales producidas por su triunfo.
Los hechos crudos muestran que, después de 1860, el orden portaliano ingresó en una larga fase de deterioro. Sus apologistas —entre los que se cuentan no pocos políticos, militares e historiadores— han explicado ese deterioro apuntando a la eventual acción corrosiva emprendida por sus «enemigos» (es decir: por los incautos que traicionan el «alma» nacional), entre los cuales se cuentan los «pipiolos», los liberales, radicales, demócratas, anarquistas, socialistas y «humanoides». El deterioro que se ha registrado proviene —agregan— de fuera del orden establecido en 1830, no de la esencia de éste. Nunca de su gesta original: el alma de la nación no puede conspirar contra sí misma. El orden portaliano, concluyen, no tuvo decadencia sino enemigos. La gesta original permanece, pues, limpia e impoluta.
Los hechos que testimonian esa decadencia, sin embargo, al paso a que avanzan las nuevas investigaciones historiográficas, se acumulan, cada día más. Y el aumento de su peso ha venido aplastando, crecientemente, viejos mitos y largas ingenuidades.
Y hoy se acepta ya sin tapujos que Chile experimentó, a fines del siglo XIX «largo», dos crisis profundas entrelazadas entre sí: una en la década de 1870 y otra en torno a 1908. Ambas han sido interpretadas, en la mitología portaliana, como la reiteración de una misma crisis monetaria, estrictamente coyuntural, que derrumbó el prestigio mundial del peso chileno; lo que se habría producido por la intromisión miope y antipatriótica del «contubernio liberal» que dictó la Ley de Bancos de 1860, que declaró inconvertible el billete de banco en 1878, que más tarde se alineó con las políticas inconstitucionales del presidente Balmaceda y que terminó aliándose con los socialistas y anarquistas en 1920 (detrás de los cuales estaban las masas de «rotos alzados» que pululaban por las calles, cerros y desiertos del país). Por eso, la crisis monetaria no era atribuible a la naturaleza intrínseca del orden portaliano, sino a la contumacia corrosiva de los subversivos. Esta tesis, planteada en su origen por el banquero Agustín Ross, ampliada y sistematizada luego por el economista norteamericano Frank Whitson Fetter, fue recogida más tarde por numerosos economistas de centro-izquierda (como Aníbal Pinto S.C.) e historiadores tradicionalistas de centro-derecha. Se trata de una apuesta historiográfica que ha contribuido no poco a sostener erecta, en la memoria pública, la efigie apolínea del Dorian Gray nacional.
Los procesos históricos reales, sin embargo, empujados por la inercia de su caudal, han avanzado sin retroceder, en línea recta o en zig-zag, pero arrasando los mitos y las tesis que los han sostenido. Y fue así que, cuando el terco autoritarismo gubernamental del siglo XIX se guareció, sin alegatos constitucionales, bajo el parloteo parlamentarista de comienzos del siglo XX; cuando la economía exportadora del «aristocrático» patriciado mercantil de 1850 se volvió sombra, resaca y desecho de las compañías comerciales extranjeras; cuando la clase popular entró en putrefacción progresiva en los conventillos de la capital y en el «bajo fondo» de los suburbios; cuando la carnavalesca juventud universitaria de 1910 abandonó el patriarcado oligárquico para aliarse en la calle con el proletariado anarquista, etc.; es decir: cuando los hechos reales aumentaron a tal punto su peso que reventaron la paciencia a vista de todos, se tuvo la percepción social exacta de que el monumental orden portaliano del siglo XIX se estaba cayendo a pedazos. Por su propio peso, por su propia sangre, por sus propias convulsiones intestinas. Victimado por la misma lógica de su nacimiento. Que fue también la que lo envejeció y esclerotizó. Y la misma que sin piedad, dialécticamente, lo mataba golpe tras golpe a comienzos del siglo XX. Por eso, entre 1890 (primera huelga nacional de trabajadores) y 1919 (ultimátum dado al gobierno de Chile por la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional), el verdadero Dorian Gray paseó su agónica fealdad por todas las calles de la República, despertando el horror de todos los que tenían un alma realmente humana, cívica y soberana.
Entre 1972 y 1973, financiados por el Fondo de Investigaciones de la Universidad Católica de Chile, iniciamos el estudio sistemático de los «Grupos Subalternos en Chile durante el siglo XIX». Como resultado de ese trabajo, publicamos, doce años después, el libro