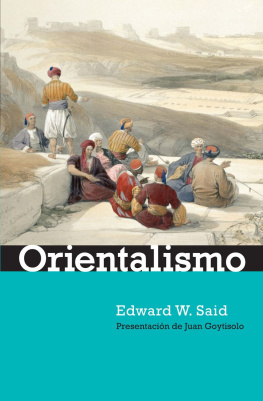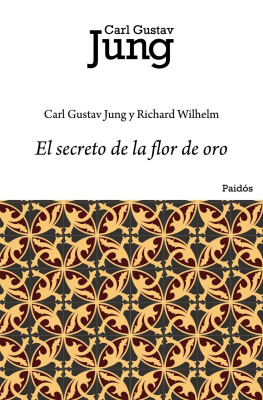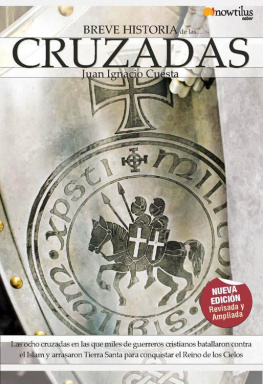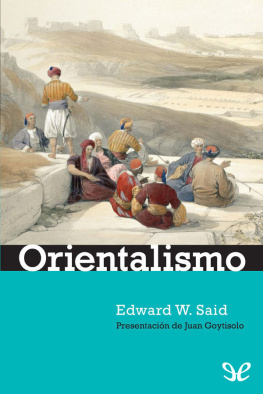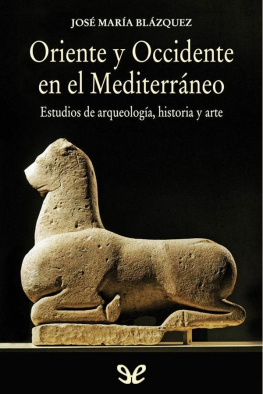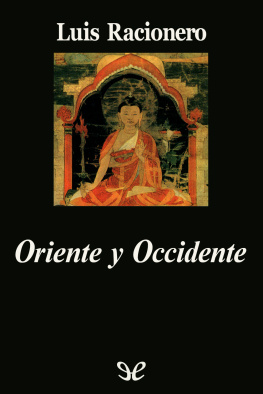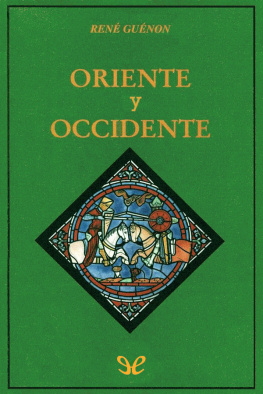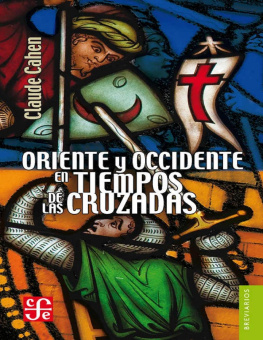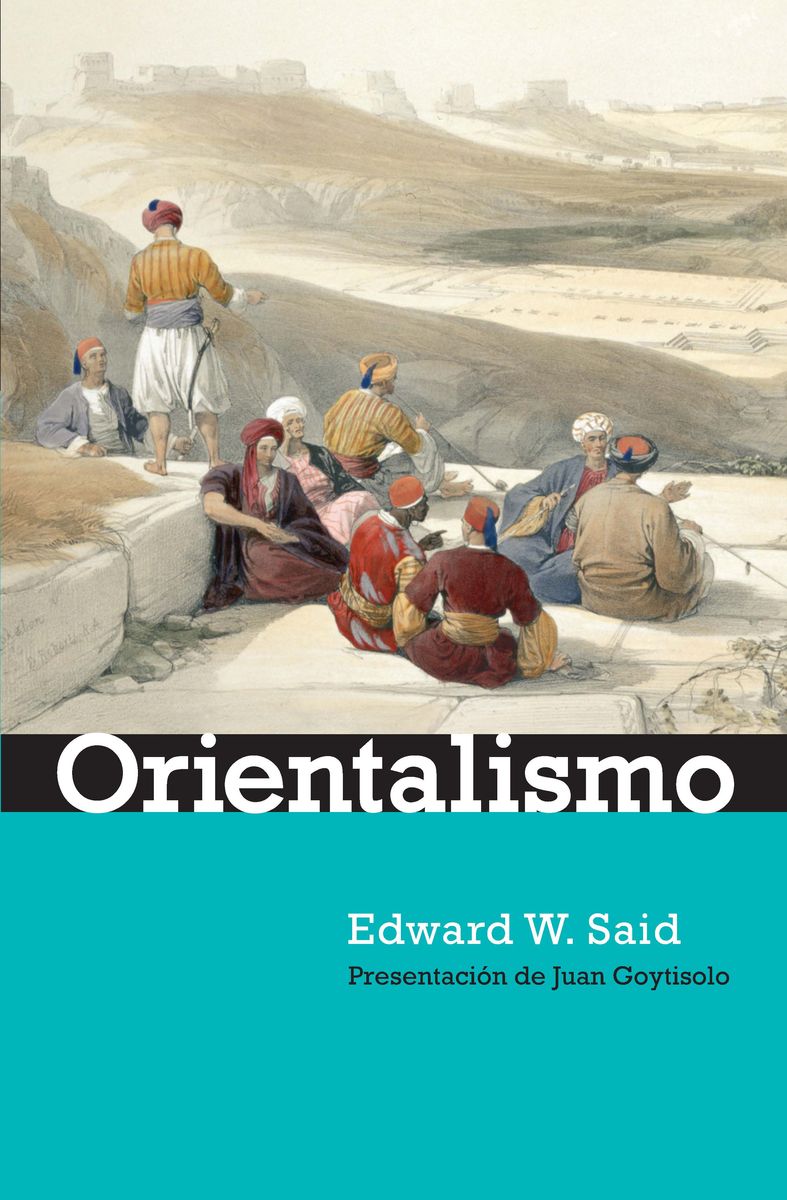Prólogo a la nueva edición española
Mi libro se publicó originalmente en Estados Unidos y poco después fue traducido a numerosas lenguas en todo el mundo, incluido el español, pero como era de esperar, en cada país se leyó de manera diferente. Aunque creí haber dejado claro que mi propósito no era examinar la historia de los «estudios orientales» en todo el mundo, sino solo en los casos especiales de Gran Bretaña y Francia, y posteriormente en Estados Unidos, ello no impidió que algunos críticos resaltaran el hecho irrelevante de que yo había desatendido el orientalismo alemán, holandés o italiano. En posteriores respuestas a mis críticos reiteré, aunque creo que sin demasiado éxito, lo que no necesitaba repetir: que mi interés se centraba en la conexión entre imperio y orientalismo, es decir, en un tipo especial de conocimiento y de poder imperial. Alguna gente estaba empeñada simplemente en resaltar mi olvido de Alemania y Holanda, por ejemplo, sin considerar en primer lugar si tal crítica era relevante o si tenía algún interés.
Había otra crítica que sí tenía más fundamento: yo había dicho muy poco sobre la extremadamente compleja y densa relación entre España y el islam, que ciertamente no se podía caracterizar simplemente como una relación imperial. Desde 1978, y debido en gran parte a mi creciente familiaridad con la obra de Américo Castro y de Juan Goytisolo, he llegado a darme cuenta no solo de cuánto hubiera deseado saber más acerca del orientalismo español mientras escribía mi libro durante los años setenta, sino de hasta qué punto España es una notable excepción en el contexto del modelo general europeo cuyas líneas generales se describen en Orientalismo.
Más que en cualquier otra parte de Europa, el islam formó parte de la cultura española durante varios siglos, y los ecos y pautas que perduran de tal relación siguen nutriendo la cultura española hasta nuestros días. Esto es algo que he aprendido gracias a la obra y la amistad de Juan Goytisolo, uno de los grandes pioneros en abordar esta cuestión, y por lo que le estaré eternamente agradecido. Sin embargo es crucial insistir en que lo que otorga su riqueza y complejidad a la imagen del islam en España es el hecho de ser parte sustancial de la cultura española y no una fuerza exterior y distante de la que hay que defenderse como si fuera un ejército invasor. El Oriente que describo en mi libro como creado en cierto modo por los conquistadores, administradores, académicos, viajeros, artistas, novelistas y poetas británicos y franceses es siempre algo que está «afuera», algo (como decía Schlegel a principios del siglo XIX ) que representaba la forma más elevada, y en cierto modo, más inaccesible de ese romanticismo que los europeos buscan sin descanso.
En este sentido el contraste con España no podía ser mayor, puesto que el islam y la cultura española se habitan mutuamente en lugar de confrontarse con beligerancia. Ciertamente no se puede pasar por alto ni minimizar la larga y a menudo complicada relación entre la ideología de la España católica y el pasado judeomusulmán tanto tiempo suprimido, aunque me atrevería a decir que hasta en tales polémicas existe una relación de complementariedad e incluso de intimidad que raramente se ha repetido fuera de la península Ibérica.
Aunque lo que estoy señalando aquí condena en cierto modo a mi libro por ignorar un episodio verdaderamente significativo en la poco edificante historia de las relaciones entre Oriente y Occidente, me gustaría sin embargo apuntar que, de cualquier modo, el lector español encontrará en estas páginas un contraste implícito entre lo que pasé tanto tiempo investigando, por un lado, y la tan diferente experiencia española, por otro. Por encima de todo me parece que la simbiosis entre España y el islam nos proporciona un maravilloso modelo alternativo al crudo reduccionismo de lo que se ha dado en llamar «el choque de civilizaciones», una simplificación de la realidad originada en el mundo universitario norteamericano que sirve a los propósitos de dominación de Estados Unidos como superpotencia tras el 11 de septiembre, pero que no transmite la verdad de cómo las civilizaciones y culturas se solapan, confluyen y se nutren unas a otras. Es en ese modelo, en el que las culturas «comparten», en el que deberíamos concentrarnos, y es por ello por lo que, tanto para musulmanes como para españoles, Andalucía es un gran símbolo.
E DWARD W. S AID
Nueva York, 3 de abril de 2002
Presentación
Un intelectual libre
En 1978, la publicación de Orientalismo, del palestino Edward Said, profesor de literatura inglesa y comparada en la Universidad de Columbia, en Nueva York —conocido hasta entonces por sus excelentes estudios de crítica literaria—, produjo el efecto de un cataclismo en el ámbito selecto, un tanto cerrado y autosuficiente, de los orientalistas anglosajones y franceses. Su examen de las relaciones Occidente-Oriente, la minuciosa exposición de la empresa de conocimiento, apropiación y definición —siempre reductiva— de lo «oriental» en todas sus formas sociales, culturales, religiosas, literarias y artísticas por parte de aquellos en provecho exclusivo, no de los pueblos estudiados, sino de los que, gracias a su superioridad técnica, económica y militar, se apercibían para su conquista y explotación, ponían no solo en tela de juicio el rigor de sus análisis, sino en bastantes casos la probidad y honradez de sus propósitos eruditos. Salvo raras excepciones, nos dice Said, el orientalismo no ha contribuido al entendimiento y progreso de los pueblos árabes, islámicos, hindúes, etcétera, objeto de su observación: los ha clasificado en unas categorías intelectuales y «esencias» inmutables destinadas a facilitar su sujeción al «civilizador» europeo. Fundándose en premisas vagas e inciertas, forjó una avasalladora masa de documentos que, copiándose unos a otros, apoyándose unos en otros, adquirieron con el tiempo un indiscutido —pero discutible— valor científico. Una cáfila de clisés etnocentristas, acumulados durante los siglos de lucha de la cristiandad contra el islam, orientaron así la labor escrita de viajeros, letrados, comerciantes y diplomáticos: su visión subjetiva, embebida de prejuicios, teñía sus observaciones de tal modo que, enfrentados a una realidad compleja e indomesticable, preferían soslayarla a favor de la «verdad» abrumadora del «testimonio» ya escrito.
Con un rigor implacable, Said exponía los mecanismos de la fabricación del Otro que, desde la Edad Media, articulan el proyecto orientalista. La dureza del ataque, como señaló en su día Maxime Rodinson, convirtió a Orientalismo en el centro de una agria polémica cuyos ecos no se han desvanecido aún. Las críticas y defensas apasionadas del libro mostraban en cualquier caso que el autor había dado en el blanco: nadie puede permanecer indiferente a él. Pero mi iniciativa no dio resultado. El tema de la obra resultaba aún exótico en aquellos años y me resigné a acoger Orientalismo en una discreta colección que entonces dirigía y cuya difusión era escasa, por no decir nula. Por fortuna, las cosas han cambiado.
Como sus lectores españoles bien saben, la obra de Edward Said abarca un área muy vasta de conocimientos, algo bastante insólito, como veremos, en el universo arabomusulmán, tradicionalmente endogámico, replegado sobre sí mismo y con escasa curiosidad por el mundo exterior (compárese, por ejemplo, el número de libros escritos en Occidente sobre esta civilización tan cercana, pero inasimilable a la nuestra —sin duda, varios millares de títulos— con la cincuentena escasa de obras que los viajeros y ensayistas del Oriente Próximo y el Magreb escribieron sobre Europa antes de la Primera Guerra Mundial, y mediremos el abismo que separa el Occidente avanzado de esa nebulosa de culturas, creencias religiosas y lenguas capsuladas en el término «oriental» forjado por nosotros. Quiero precisar aquí que España es un caso aparte: nuestra anorexia cognitiva y asimiladora tocante a otras culturas nos distancia también irremediablemente de Europa).