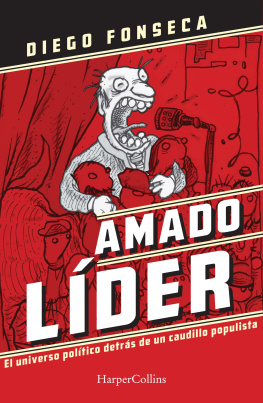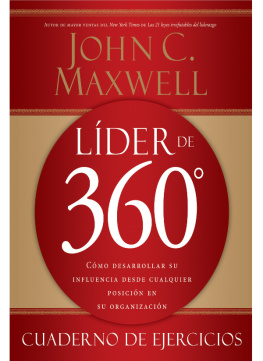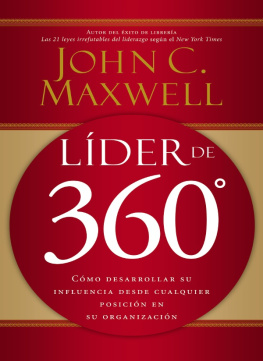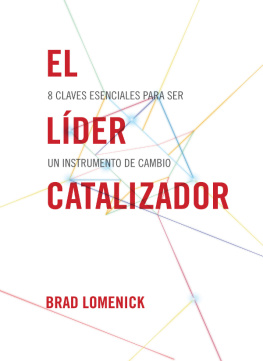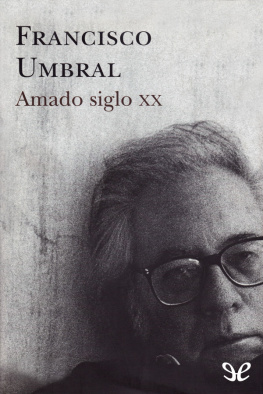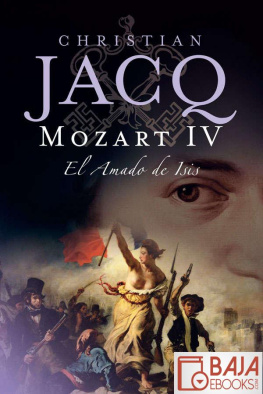© 2021, HarperCollins México, S. A. de C. V.
Publicado por HarperCollins México
Insurgentes Sur No. 730, 2º piso,
03100, Ciudad de México.
© Diego Fonseca, 2021.
D. R. © HarperCollins México, 2021.
Caricatura de portada: José Ignacio Solórzano «Jis».
Diseño de forros: Ana Paula Dávila.
Diseño de interiores: Ricardo Gallardo Sánchez.
Todos los derechos están reservados, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales suscritos por México. Está prohibida su reproducción total o parcial en cualquier forma o medio, incluidos los mecánicos o digitales, sin autorización expresa del titular del derecho de autor.
Todos los comentarios, ideas, opiniones, apuntes, documentos, información, descripciones y expresiones que aparecen en esta obra corresponden al autor y no son responsabilidad de la editorial ni representan necesariamente su punto de vista.
ISBN: 978-607-562-089-3
Edición Epub Octubre 2021 9786075620909
Primera edición: noviembre de 2021.
Impreso en México
Information about External Hyperlinks in this ebook
Please note that the endnotes and footnotes in this ebook may contain hyperlinks to external websites as part of bibliographic citations. These hyperlinks have not been activated by the publisher, who cannot verify the accuracy of these links beyond the date of publication
A Mila y Matteo.
¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones que desgarran las entrañas de un noble pueblo!
—Domingo Faustino Sarmiento, Facundo.
Somos gratamente los otros.
—Jorge Luis Borges, Epílogo a las Obras Completas
Índice
Guide
Cuando la fe de las masas favorece al mesianismo populista, la democracia debe prepararse para el autoritarismo y los fanáticos.
Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia.
—Charly García, «Bancate ese defecto».
Yo no había cumplido 19 años cuando tuve mi bautismo de pueblo. Me había ido a estudiar a Córdoba, una ciudad con algo más de un millón de habitantes y una universidad de prosapia. Venía de una ciudad aun más pequeña —quince mil personas, muchos inmigrantes piamonteses, fábricas de tractores y camiones, vacas lecheras, un mar de campo, chicas— y de una familia donde la política se discutía como el fútbol, en bandos y a los gritos.
Mi padre había sido candidato a diputado por una fuerza de centroizquierda, que sintetizaba bien la dualidad prototípica argentina: era el Partido Intransigente, cuyo nombre podía asustar, pero en realidad tenía una enorme flexibilidad para negociar contradiciéndose. Me caía bien el PI: un partido clasemediero, fresco y activo, repleto de jóvenes, muchos de los cuales, como yo, habían entrado a la política en la adolescencia, con el regreso de la democracia y la elección de Raúl Alfonsín como presidente. (El partido de Alfonsín también sintetizaba a la Argentina: era la Unión Cívica Radical, que era cívica pero nada radical.)
Era 1989 y el PI había entrado en una alianza indiscreta con el peronismo. Para mí, que coqueteaba con los intransigentes, era algo incomprensible. En mi familia había muchos radicales-no-radicales, pocos intransigentes-que-transigen y algunos peronistas, los únicos que eran lo que realmente decían ser: amantes del partido de Juan Domingo Perón. Mi tío Omar Cavallo era el más peronista de todos. Con el Gordo, como le decíamos, no discutías: lo querías y ya. No había razón que pudiese trepanar esa coraza de piamontés mezclado con lombardo. Iba a la guerra. Mi abuela Irma no entendía muy bien cómo su hijo mediano le había «salido así». Ella era demócrata, en un país en el que los demócratas no lo son completamente, sino más bien cristianos o de derecha. La nonna, Madonna virgina, iba a misa seguido. Y no entendía al Gordo.
Tampoco yo. Mi relación con el peronismo era folclórica. Por entonces no tenía una comprensión acabada de su paso por la historia argentina, más allá de los comentarios de barra de fútbol familiar. Mi abuela Blanca recordaba cuando el peronismo la obligó a usar un lazo negro para simbolizar el luto nacional por la muerte de Evita, y el tío Omar podía caerte encima con un recitado de méritos populares del General: trabajo, casas, educación, mejores salarios, sindicatos. Y joderse a la Iglesia Católica, algo que sólo decía cuando la nonna Irma no andaba cerca.
Pero ahora, en 1989, yo tenía un grupo de amigos que militaban en el PI y querían llevarme a esa non sancta unión con el peronismo. Yo me resistía y ellos —mitad en broma y buena parte en serio— me acusaban de «gorila», el más clásico insulto para un no-peronista. Mi respuesta era también clásica: estoy lleno de pelos, no me jodan, pasen de largo, adiós. Al final me afiliaría al PI antes de la elección, pero haría trampa: el día de la votación, aunque estaba registrado como fiscal de la alianza, el ape instinct tiró más, así que entré al cuarto oscuro y voté por Izquierda Unida. Y, como corresponde a todo partido de izquierda que se precie de serlo, perdimos y ganó el peronismo, porque, en Argentina, gane o pierda, siempre gana al peronismo.
El evento que decidió mi afiliación al PI, sin embargo, fue un conmovedor episodio de la liturgia del partido del General. Carlos Menem era el candidato de la alianza liderada por el peronísimo Partido Justicialista. Menem era una aberración para esos tiempos. Una corriente renovadora procuraba empujar al peronismo hacia posiciones de centro, casi socialdemócratas. Estaba formada por intelectuales, dirigentes de las clases medias y profesionales. Menem, que era abogado pero ejercía de peronista, había quedado fuera de la renovación. Había gobernado una provincia pobrísima, La Rioja, que tiene la espalda apoyada contra los Andes y un desierto tan bello como traicionero. Sus actos eran multitudinarios. La renovación del partido era adorada en las universidades y por los medios; a Menem lo amaban los pobres y los laburantes. Por entonces se decía que El Turco, como le conocían, hacía campaña en una ambulancia que recogía a todos los heridos por la renovación peronista: los viejos sindicalistas corporativistas, duros y chabacanos; los peronistas conservadores, nacionalistas rancios; la lacra expulsada por el ala biempensante del partido.
Con esa ambulancia, Menem barrería el país y luego la elección interna, para pasar más tarde a toda velocidad por las elecciones generales, quedándose con una mayoría significativa. Su campaña tenía entonces dos propuestas y un eslogan. Las propuestas consistían en una indefinida ‘revolución productiva’ —que llegaría con él una vez electo— y un también impreciso ‘salariazo’, que todo el mundo asumía como un brutal incremento de los ingresos de las familias más pobres, pero sobre el cual Menem no decía mucho. El eslogan era, esencialmente, populismo de manual: «Síganme, no los voy a defraudar». Un mesías convocando a la fe del devoto.
Y eso fue lo que vi en ese mitin antes de afiliarme. Era una tarde a mitad de semana. El peronismo y el PI habían organizado un encuentro con Menem como orador frente al edificio central de la Ciudad Universitaria, una mole racionalista a la que se accedía por tres calles. El lugar se llenó de gente desde temprano. Venían en una cantidad imprecisa de buses formando una mancha humana que subía desde el centro de la ciudad y de los barrios de la clase media afectada por la crisis y de las villas miseria de los pobres. Horas antes del mitin, la Ciudad Universitaria estaba inundada por el humo y el aroma de chorizos asados, y el bumbumbún inagotable de los bombos peronistas. Mi escuela de comunicación ocupaba el primer edificio en el acceso a la Ciudad Universitaria. En un tiempo más oscuro, durante la dictadura militar de los años ’70, era la dependencia de la policía que controlaba a los estudiantes, pero ahora la casona parecía una puerta de acceso al parque de árboles gordos donde se distribuían las facultades. En varias ocasiones vi circular a señoras con niños y adolescentes, que entraban a curiosear y a preguntar por el camino que debía seguirse hacia el acto.