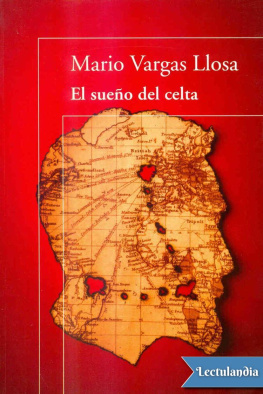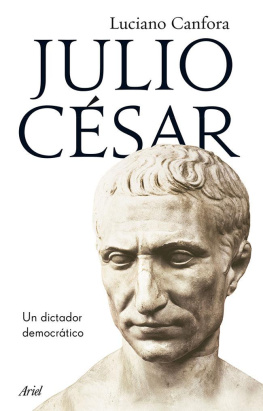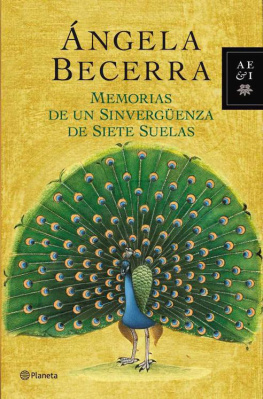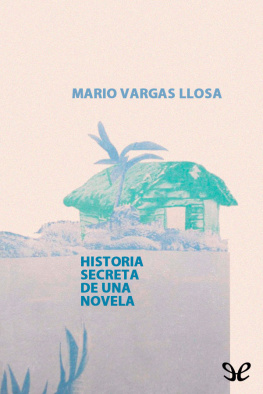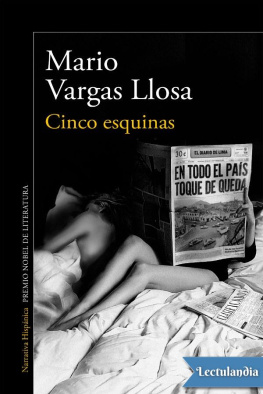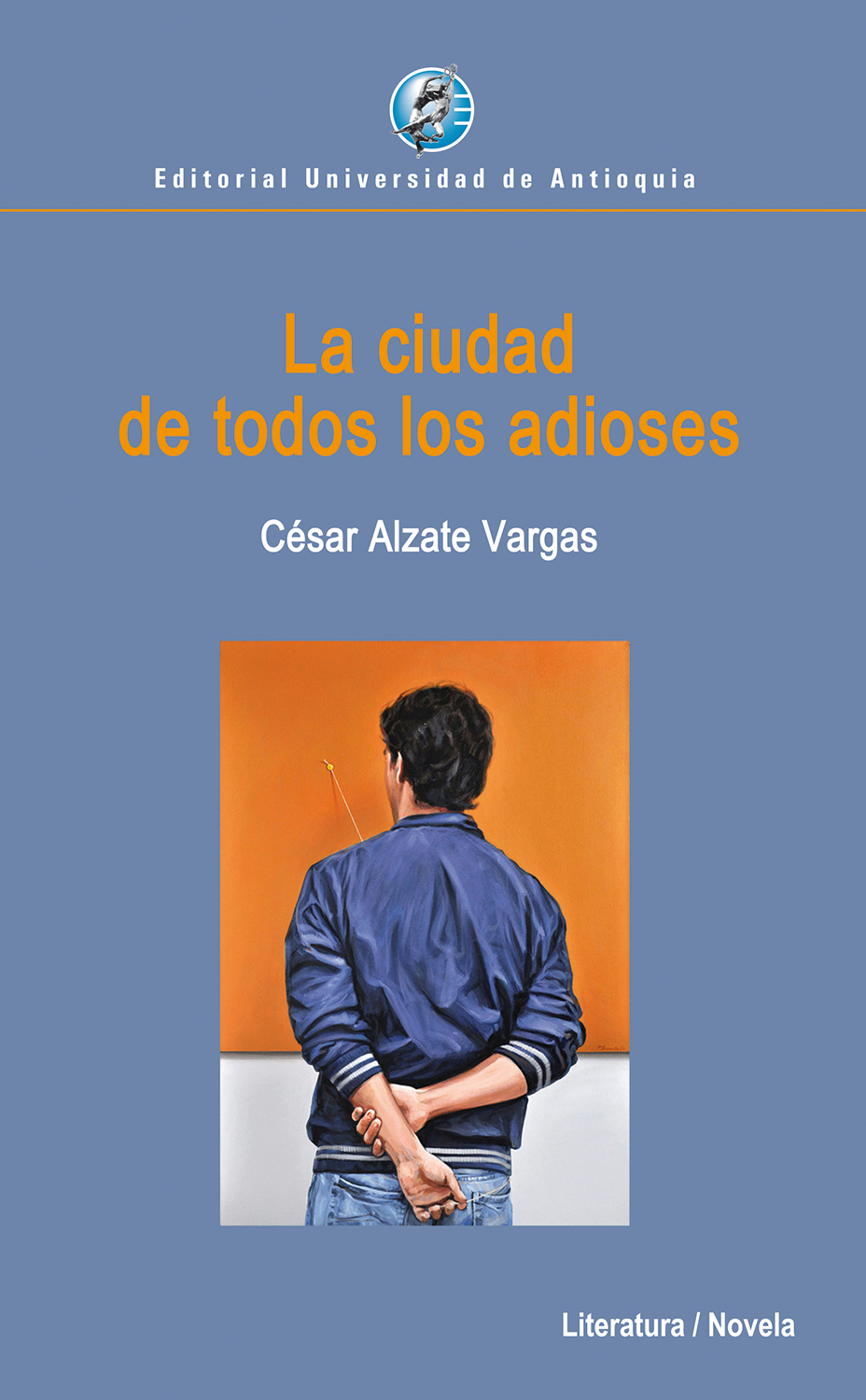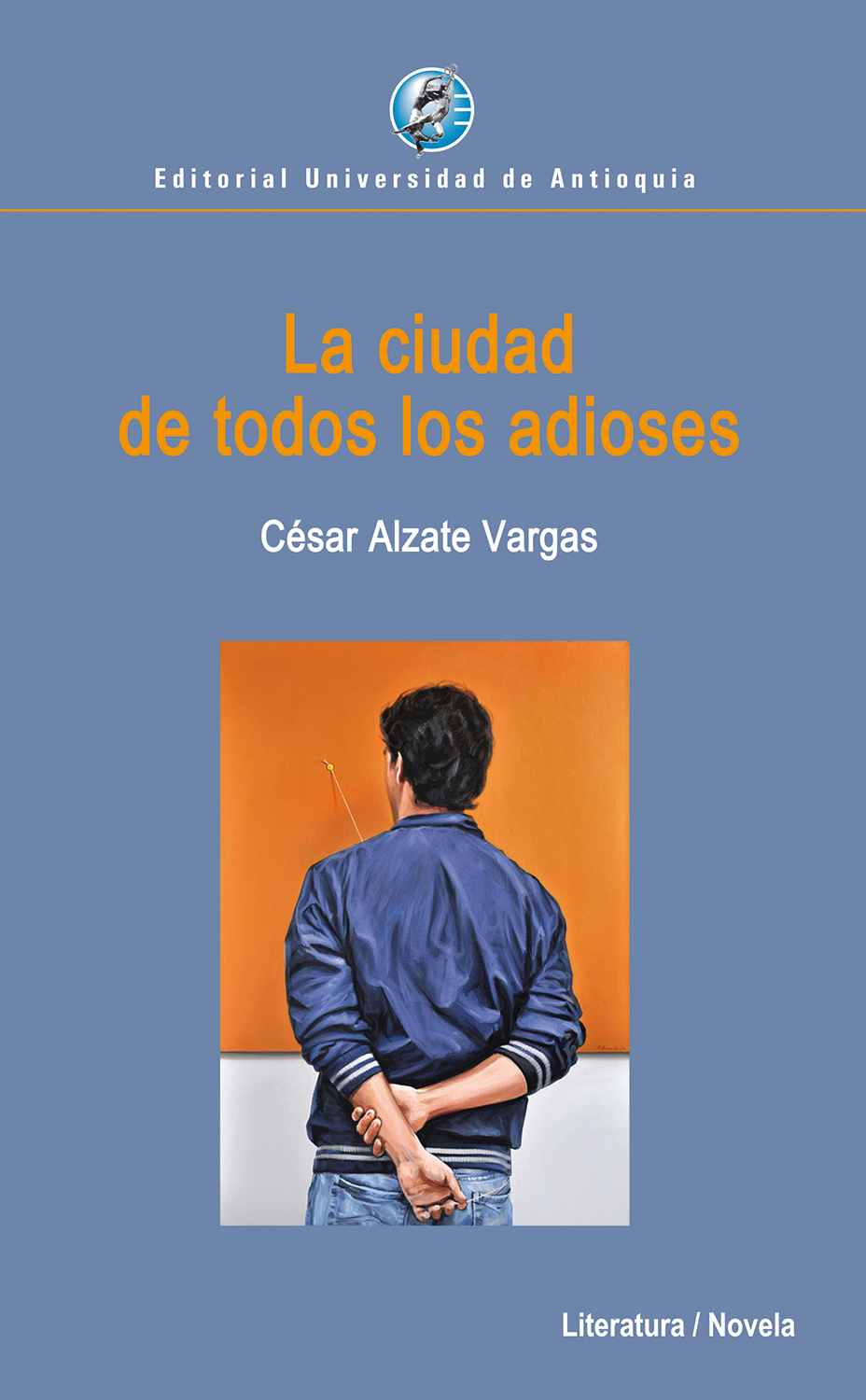La ciudad de todos los adioses
César Alzate Vargas
Literatura / Novela
Editorial Universidad de Antioquia ®
Colección Literatura / Novela
© César Alzate Vargas
© Editorial Universidad de Antioquia ®
ISBN: 978-958-501-084-0
ISBNe: 978-958-501-085-7
Segunda edición: octubre de 2021
Primera edición: 2001, Fundación Cámara de Comercio de Medellín
Motivo de cubierta: Pablo Guzmán. Personaje, cuadro y punto de fuga. Acrílico sobre lienzo, 100 x 70 cm, 2011
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad de Antioquia
Editorial Universidad de Antioquia ®
(57) 604 219 50 10
http://editorial.udea.edu.co
Apartado 1226. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(57) 604 219 53 30
Acción de gracias
El proceso de esta novela fue apoyado, sin preguntas ni condiciones, por don Javier Roldán Vélez y su amada —y amable— esposa, doña Estela Vargas. Mis padres
Es preciso llevar a los niños a la guerra a caballo, hacer que presencien el combate, y hasta aproximarlos a la pelea cuando no haya en ella gran peligro, y procurar en cierta manera que gusten la sangre como se hace con los perros jóvenes de caza
Platón, La República
Los muchachos que adoraste cuando pisaste la calle por primera vez, permanecen contigo toda la vida. Son los únicos héroes verdaderos
Henry Miller, Primavera negra
Primera parte
Noventaidós abajo
La vida es un sueño ensangrentado
Calderón de la Barca
Uno
Las flores de los muertos
A lgún día será domingo a las cuatro de la tarde, solía repetir mamá con el acento de musa dolorida que se incrustaba en su voz cuando estaba ebria. A mí me causaban pánico estas palabras, porque, sin comprender su significado preciso, sentía que alguna relación tenían con la muerte y la muerte era esa fiera triste que le robaba la expresión a la cara de personas que uno amaba y esas personas ya no volvían a estar con uno sino que se transformaban en almas en pena que vagaban por la casa. Como ese bebé del que se decía que lloraba en las noches y cuyos restos estaban enterrados en el patio. Me rondaba un miedo constante de que muriera mamá, pues ya la muerte había atacado cerca y ella decía con frecuencia que qué pereza la vida, que tanto dolor, que su único anhelo era morir. Sí: en mi vida la muerte fue un hecho posible desde el principio. Por eso en numerosas ocasiones despertaba en la mitad de la noche y, a pesar del pavor que me producía la penumbra, me levantaba, iba a su cuarto y miraba con atención el bulto de su cuerpo en reposo, no me movía hasta percibir el suave subir y bajar de su abdomen en el acto vital de respirar.
Mamá bebía sobre todo los domingos. Ponía una música terrible que la hacía estar más triste y se iba envileciendo, despacio, despacio, y no paraba hasta después de que se marchaban los compañeros de licor, por lo general Rubén, mis tíos y sus novias.
Hoy era domingo, pero no el domingo al que se refería mamá. Para ese, pensaba yo, faltaban muchos años y algún trastorno de la naturaleza lo anunciaría. Sin embargo, era un domingo de muerte. Yo estaba en la manguita de doña Magda, junto al pino, y arriba del pino un sol de alejar tragedias y en el tronco una lagartija. Uno de esos bichos lindos y pequeños, traslúcidos, que anidan alrededor de las neveras. Me parecía una astilla extraviada y la palpé, a ver si se caía, pero en vez de eso reptó por las rugosidades; con torpeza, pues le faltaba la cola. Una gota de ámbar se coagulaba en el nacimiento del órgano amputado y me inspiró lástima. Sus manitos, casi humanas, se aferraban de la corteza y se las veía impotentes, a punto de soltarse. ¿Sentiría dolor? Trepó en el muñequito de Supermán, que estaba sentado en la primera rama y cuidaba de que en el velorio no se colara alguno de los villanos interplanetarios contra los que luchábamos en aquella época. El muñequito estaba apenas puesto, de manera que el peso de la lagartija le hizo perder el equilibrio y los dos se precipitaron, en un abrazo de pelea mortal, a la yerba. Me agaché para rescatar al Hombre de Acero de entre las briznas y vi que de un bus se bajaba el Doctor Corazón.
¿Cómo lo recuerdo todo tan bien? En realidad los detalles escapan, lleno los vacíos de la memoria con la experiencia de todos mis años; la condenso en palabras que forman momentos. Hago párrafos sobre el ser que he sido. No más me recupero, intentando no traicionarme. El caso es que en esos días yo sabía dibujar. No sabía leer ni nada, pero sabía dibujar, y tenía cuaderno de dibujo y todo, y lápices de colores, porque mamá creía que iba a ser pintor. Y no eran simples mamarrachos, mis dibujos. Quizá lo serían pintados por alguien mayor, pero no por un pequeño talentoso. Ocupaba la vida en cosas así. Dibujando. O imaginando aventuras con mi hermano. Mi hermano se llamaba Alexánder (ahora se llama Juan, porque Alexánder se le antoja infantil) y tenía casi tan pocos años como yo. Yo me llamaba Andrés y así sigo llamándome, aunque pienso que Andrés es nombre de niño: pero Carlos es nombre de multitud. La pasábamos bien y peleábamos. Fuera de todo eso, entre las múltiples radionovelas de Dora yo seguía, con una pasión irrepetible, las aventuras de Kalimán y Arandú. Mis amigos, mi hermano y yo volábamos mucho, porque televisión no podíamos ver con la frecuencia que deseábamos.
Yo dibujaba, pues, y cuando descubrí el muñequito de Supermán que vendían en la miscelánea (se le movían los brazos y las piernas y la capa era de tela) y tuve tantas ganas de poseerlo pero supe que mamá no podría comprármelo, decidí no pedírselo siquiera. Decidí fabricarlo.
Mario me prestó una de sus revistas y de ahí lo calqué. Por delante y por detrás. Recorté las dos siluetas y las pegué una contra la otra, rellenándolas de papelitos para darle volumen a la figura. Aparte dibujé la capa, la recorté y la instalé donde iba. Así tuve a mi superhéroe, con sus manos irregulares, su cabeza pequeña de cabello ensortijado y ojos renegridos, su uniforme pintado con rayones que por lo menos correspondían a los colores verdaderos, sus botas desproporcionadas y su capacidad de ayudarme a soñar. Puedo decir que me entusiasmaba bastante más mi Supermán de papel que el viejo huesudo que entonces lo encarnaba en la serie de televisión.
Supermán regresó volando a su puesto de vigilancia y yo me concentré en la entrada del Doctor Corazón: abrazos, apretones de mano; se lo tragó el velorio. Mis ojos dieron un salto de grillo hasta la calle.
Un automóvil de color verde yerba —cola de lagartija extraviada— se estacionó frente a la casa. Al principio tuve la impresión de que nadie iba a salir de él, pues el chofer, un hombre robusto, de corbata y gafas de sol, gastó muchos segundos en estudiar el tumulto de la acera y hacer comentarios con el moreno que estaba a su lado. Después, con una seña llamó a Esteban, le dijo algo y él subió corriendo las escalas, se metió por en medio de las señoras de la Sociedad Mutuaria y entró en la casa. Al momento salió con doña Magda; tras ellos salieron el Doctor Corazón y los que velaban al muerto, menos Gloria que, adormecida por un sedante, soñaba con tiempos felices.
Doña Magda aderezaba su luto con un slack negro y una camisa del mismo color. Sostenía en la mano derecha un pañuelo blanco. Avanzó hasta el segundo escalón y allí, bajo las enclenques ramas del pino, esperó a que sucediera algo en el automóvil. La gente de la acera observaba, expectante. Desde la esquina de la cuarentaisiete llegaba en murmullos discontinuos la voz exaltada del locutor que comentaba los momentos previos al partido. Esa tarde jugaban Nacional y Tolima, y ambos equipos estaban vivos en la fase final del torneo.