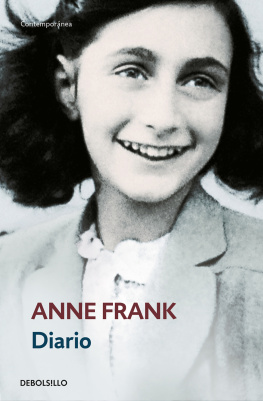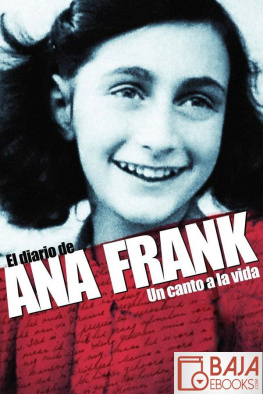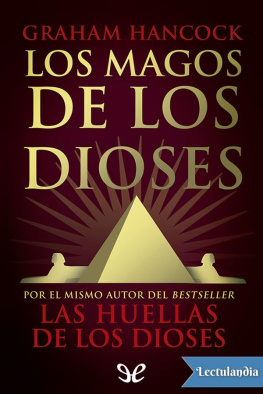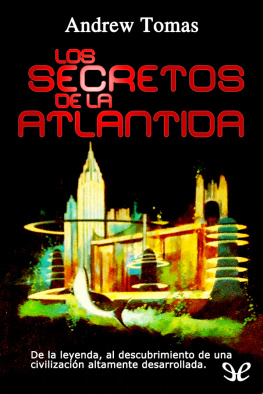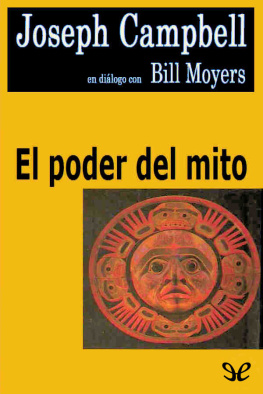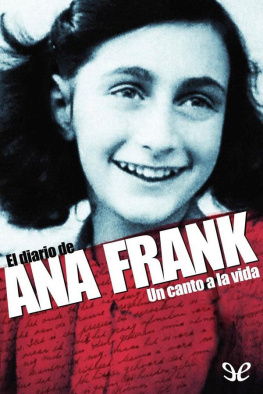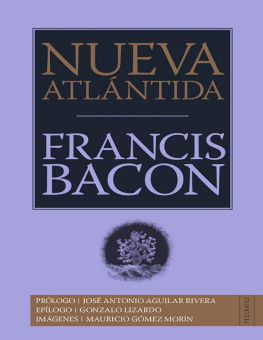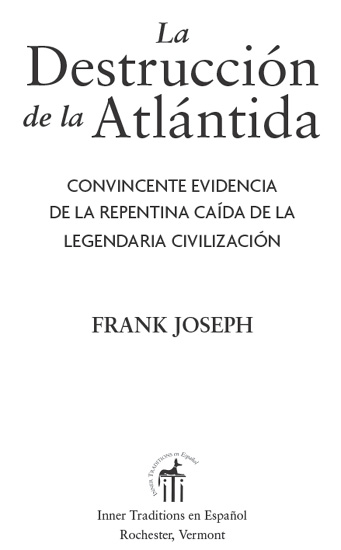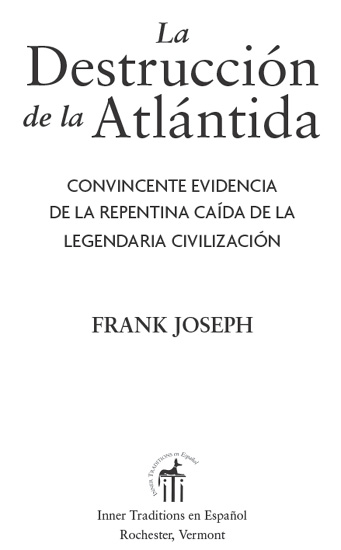
A Kenneth Caroli, extraordinario Atlantólogo
INTRODUCCIÓN
La locura de la Atlántida
La lectura convirtió a Don Quijote en un caballero. Creer lo que leyó lo enloqueció.
George Bernard Shaw
El entrecano árabe en su largo y negro galabiya refunfuñó y se movió impacientemente por mi cantimplora. Dudé. En África del Norte el agua fresca y la vida son una y la misma, y yo estaba solo, un americano ateo en una abandonada esquina del Marruecos islámico, que viene en busca de las desoladas ruinas de una ciudad por largo tiempo muerta, para seguir la huella de una civilización aún más antigua. Mi amigo, que parecía apenas menos anciano, no hablaba inglés. Yo no sabía árabe. A pesar de eso, él se había designado a sí mismo, como mi guía no solicitado para ir a Lixus.
Su expresión casi desdentada cambió en la mueca de una tortuosa sonrisa y de mala gana renuncié al contenedor de desecho militar. Él lo vació a nuestros pies, el invaluable líquido salpicó el árido suelo, luego se puso en cuclillas sobre el pavimento romano. Hablando entre dientes en voz baja, como si cantara un mantra, presionó la palma de su mano derecha en las piedras llenas de polvo y frotó en un movimiento circular. Gradualmente, los deslucidos contornos de un mosaico empezaron a materializarse desde la deslustrada superficie.
Mientras el viejo seguía frotando, murmurando todo el tiempo, de la piedra porosa empezaron a emerger colores: rojos cornalinos, amarillos dorados como el maíz, azules agua, verdes mar —el indicio de una cara tomó forma. Primero, grandes y dominantes ojos azules, a continuación, cejas pobladas. Luego, una poderosa frente seguida por largos mechones de cabello dorado, una prominente nariz, una boca abierta como si estuviera llamando. El retrato se agrandó para convertirse en una vibrante escena con océanos llenos de delfines, detrás de la descubierta cabeza. La figura empezó a completarse en sombras y luces, revelando el cuello de un toro, grandes hombros y un fuerte tridente. Aquí estaba la cara viviente del dios del océano, Neptuno de Roma, el Poseidón griego, en una obra maestra de mosaico, preservada por dos milenios en todas sus piezas originales y vívidos colores. El viejo que invocó esta aparición dejó de frotar lapidras, y casi al instante, la visión empezó a desvanecerse. Los brillantes matices perdieron su brillo. La cara se fue haciendo borrosa, como si la cubriera un velo de neblina, luego se oscureció. Un momento más y ya no se reconocía. Conforme mi agua derramada se evaporaba rápidamente con el sol de África del Norte, el mosaico desaparecía por completo, perdiendo intensidad y regresando al indistinguible pavimento gris marrón. Los preciosos contenidos de mi cantimplora habían sido una libación, un pequeño sacrificio al dios de las aguas, que revelaba su intemporal cara sólo mientras la ofrenda durara.
Mi encuentro con Neptuno parecía personalizar la cruzada que me trajo desde mi casa en Colfax, Wisconsin. Como el mosaico, el objeto de esa búsqueda permanece escondido, pero el método apropiado puede todavía volverlo a la vida. Llegué al litoral de Marruecos especialmente para estudiar, fotografiar y más que todo, experimentar un lugar llamado Lixus, la “Ciudad de Luz”, como los romanos la dejaron. Las ruinas no están lejos de la destruida cuidad de Larache, desafiando al azul oscuro océano Atlántico. Sólo las ruinas superiores y las más recientes de la zona arqueológica eran romanas.
Las identificables columnas y arcos romanos descansan en un trabajo de piedra, de antiguos y desconocidos arquitectos. Con la palma de la mano seguí la huella de uno de estos grandes y perfectamente cuadrados monolitos, y emocionado con un sentimiento de que ya había estado allí antes: la artesanía fue un extraño recordatorio de otras pesadas antiguas piedras que habia tocado en lo alto de los Andes en Sud America y en el fondo del mar cerca de la isla de Bimini, cincuenta y cinco millas al este de Florida. Antes de que los romanos hicieron una colonia en el noroeste de Africa, era el independiente reino de Mauretania. Los Fenicianos de Cartago precedieron a los blancos Mauretanianos. Pero quien estaba construyendo ciudades antes de que ellos legaron?
UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE
Marruecos era el punto medio de mi decidida búsqueda de las raíces de una obsesión. Semanas antes, estaba sentado en la roja silla de montar de piel roja, montando a horcajadas un caballo negro, cabalgando por las arenas del desierto a la sombra de la Gran Pirámide. En el Valle Superior del Nilo, escuché el eco de mis pasos a través del enorme Templo de la Victoria, de Ramsés III. En Turquía, me paré sobre los basamentos de Ilios y miré hacia abajo en la gran llanura, donde los griegos y troyanos lucharon hasta la muerte. Por todos lados recogí piezas de un perdido rompecabezas prehistórico, mucho más grande que todos los lugares que había visitado.
Desde la más antigua tumba conocida, en Irlanda, y el templo etrusco subterráneo de Italia, más allá de Atenas, donde por primera vez el filósofo Platón narró la historia que me puso a vagabundear veinticuatro siglos más tarde, yo era un hombre manejado. Allí donde viajara, me sentía protegido de los hombres y eventos que en ocasiones amenazaban mi vida y guiado hacia las respuestas que buscaba. Pero nunca hubieron suficientes. Estaban esparcidas como migajas ante un hambriento pájaro, siempre atrayéndome a seguir al siguiente sitio sagrado y a uno más lejano de ese.
Escalé el Monte Ida, en Creta, para visitar la cueva donde nació Zeus, rey de los dioses del Olimpo. Era necesario visitar otras islas: en el Egeo, Santorini, su forma de hoz, todo lo que quedaba de la explosión volcánica que vaporizó una montaña y Delos, lugar de nacimiento de Apolo, dios de la luz y de la iluminación. En el amplio Atlántico, Tenerife, su siniestra montaña aún tiembla con furia sísmica; Lanzarote, sus altas pirámides cónicas siguen marcando el trayecto del sol después de un desconocido milenio; y Gran Canaria, donde encontré la propia firma de Atlas. Mis investigaciones fueron más allá del Viejo Mundo, a través del mar, hacia los colosales geoglifos de fantásticos animales y gigantes hombres dibujados en el desierto peruano y la más enigmática ciudad de Bolivia, en lo alto de las montañas. En México habían pirámides para escalar y no lejos de casa, busqué los montículos de efigies de aves y serpientes, de Wisconsin a Louisiana.
El precio pagado por estos y muchos viajes que cambiaron mi vida, algunas veces fue más allá del dinero. En Lanzarote casi me ahogo cuando se elevó la marea y me atrapó en el lado de la cueva que da al mar. Más tarde, ese mismo día, mi bastón me salvó de caer en la boca de un volcán. En Tangiers, escapé de una banda de asesinos. Tuve menos suerte en Perú, cuando tres hombres me estrangularon hasta quedar inconsciente y me dejaron moribundo en las calles de Cuzco.
Aunque este libro ha ido a prensa, no está terminado y nunca debe estarlo, porque mis continuos viajes permanentemente despliegan nuevas dimensiones, en una búsqueda interminable de la historia que nunca puede conocerse por completo. Todas estas aventuras estuvieron y están dirigidas a un principal propósito: volver a conectarse con eso que estaba perdido. El motivo por lo cual deseo hacer esto, podría explicarse por medio de sensatos razonamientos —descubrir las raíces de la civilización, la alquímica emoción de transformar la dramática leyenda en realidad histórica— o alguna razonada justificación para incurrir en prodigiosas cantidades de tiempo, energía, dinero y riesgo para mi existencia física. Pero sólo serían explicaciones parciales. Existe una causa visceral más allá del poder de las palabras, para describir lo que se ha convertido en la placentera obsesión de mi vida; sobrepasa la mera curiosidad intelectual.
Página siguiente