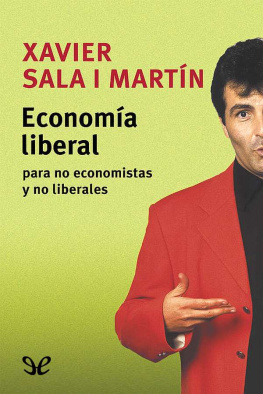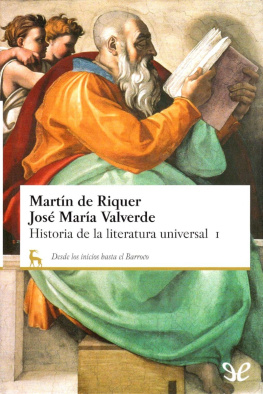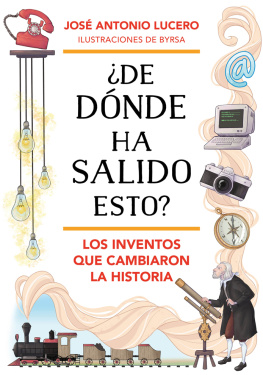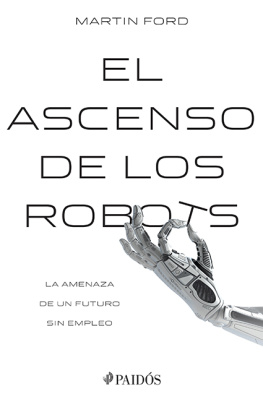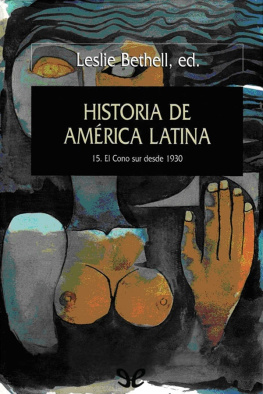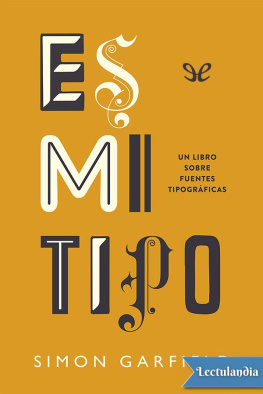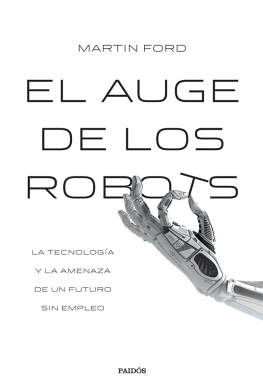La invasión de los robots
y otros relatos de
economía en colores
X AVIER S ALA I M ARTÍN
Traducción de
Gustau Raluy Bruguera

Xavier Sala i Martín es el catedrático J. y M. Grossman de Economía de la Universidad Columbia de Nueva York y profesor visitante de la Universitat Pompeu Fabra.
Desde 2003 es el asesor económico principal y el autor del Global Competitiveness Index del Foro Económico Mundial de Davos y, desde 1990, investigador del National Bureau of Economic Research de Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos).
Entre 2003 y 2010 fue miembro de la junta directiva, tesorero y presidente de la comisión económica del Futbol Club Barcelona.
Ha recibido numerosos premios, como el Juan Carlos I, el Arrow, concedido por la International Health Economics Association al mejor artículo de economía de la salud del mundo, el Conde de Godó de Periodismo y los premios Lee Hixson y Lenfest, concedidos por los estudiantes de las universidades de Yale y Columbia, respectivamente, a los mejores profesores de la universidad.
Es autor de los libros Apuntes de crecimiento económico, Economía liberal para no economistas y no liberales (Plaza & Janés, 2002), Pues yo lo veo así (Plaza & Janés, 2010), Economic Growth (con Roberto Barro), És l’hora del adéus (Rosa dels Vents, 2014) y Economía en colores (Conecta, 2015), y ha publicado más de cincuenta artículos académicos y más de trescientos de divulgación. Es colaborador habitual de Ara, RAC1, Catalunya Ràdio y Televisió de Catalunya. También es impulsor de la Fundación Umbele, una ONG dedicada a la promoción de la educación en África.
Twitter: @XSalaimartin
El cristal transparente
El 12 de abril de 1204 Constantinopla cayó en manos de las tropas cruzadas. Al no haber querido rendirse el rey bizantino a los invasores, estos saquearon brutalmente la ciudad. El antiguo derecho militar amparaba el saqueo de una ciudad cuando esta no había aceptado la rendición ofrecida por los atacantes. Así pues, durante tres días los soldados cruzados robaron todo lo que pudieron e hicieron uso de una violencia y una crueldad inusitadas. La caída de Constantinopla marcó un punto de inflexión en la historia de Occidente. Se han escrito centenares de libros y trabajos de investigación en los que se explica cómo este saqueo redibujó fronteras, provocó la caída de imperios y dinastías, o cambió el equilibrio del poder religioso en el seno del cristianismo y entre el cristianismo y el islam.
Sin embargo, los analistas de la época no se percataron de un fenómeno aparentemente insignificante, pero que acabó teniendo una importancia mucho más fundamental de lo que cuentan los libros de historia: una pequeña comunidad de vidrieros perdió sus negocios y se escapó de la ciudad. La huida de Constantinopla de miles de trabajadores de todo tipo de oficios fue un fenómeno generalizado. Pero pocas migraciones tuvieron tanto impacto como la de los vidrieros que se instalaron en Venecia, una ciudad próspera donde creyeron que sus productos podrían tener un buen mercado.
Emplazados en el centro de la ciudad, los recién llegados tardaron poco en convertir su producto, el vidrio, en uno de los productos preferidos de los comerciantes venecianos, que lo exportaron a los rincones más lejanos del mundo conocido, como China, India, África o el norte de Europa. Este comercio les generó una prosperidad económica que duró casi cien años. Sin embargo, en el año 1291 las autoridades de la ciudad decidieron cerrar todas las fundiciones de vidrio y echar de Venecia a todos los vidrieros. Esta sorprendente decisión política quizá pueda parecernos delirante, habida cuenta de la riqueza que el negocio de los vidrieros generaba para la ciudad. Pero hay dos factores importantes que hay que tomar en consideración: el primero es que para obtener vidrio se debe fundir dióxido de silicio, y para ello hay que disponer de hornos que alcancen una temperatura de 1.400 grados centígrados. El segundo factor es que los edificios que había en Venecia en aquella época eran todos de madera, ya que los grandes palacios y las casas de piedra que los turistas identificamos con la arquitectura veneciana no fueron construidos hasta siglos más tarde. Y, claro está, cuando hay docenas de talleres con hornos a 1.400 grados de temperatura en medio de una ciudad de madera, se corre el riesgo de que un leve incidente acabe convirtiendo toda la ciudad en un gigantesco montón de ceniza. Después de varios incendios catastróficos, las autoridades, cansadas del peligro que suponían los vidrieros y sus hornos, tomaron la decisión de expulsarlos.
Pero el negocio del cristal era tan provechoso para Venecia que el propio duque ordenó habilitar una isla que se encuentra a un kilómetro de la ciudad para acoger a los manufactureros del vidrio. Aquella isla se llamaba (y todavía se llama) Murano. Las autoridades obligaron a los vidrieros a emigrar a la isla, y les prohibieron por ley salir de allí, bajo pena de muerte. Eso sí, dentro de la isla, gozaban de todo tipo de libertades e incluso privilegios. Por ejemplo, podían llevar espada (lo que no podía hacer el resto de la población veneciana) y no podían ser perseguidos por las autoridades de la República. Además, en Murano tenían libertad total para crear, innovar y producir tanto cristal como desearan, y podían hacerse ricos con los frutos del trabajo. ¡Y vaya si lo hicieron! Al tener a tantos expertos concentrados en un área tan pequeña, se creó una especie de «Silicon Valley del cristal» donde la creatividad y la innovación transformaron el sector. Debido a la competencia entre las diferentes familias, todos intentaban mejorar sus diseños, aumentar la calidad y realizar productos nuevos y diferentes. Y, aún más, la proximidad entre unos y otros posibilitó que los nuevos conocimientos, los nuevos diseños o las nuevas formas de manufacturar el vidrio se extendieran inevitablemente a toda la comunidad de Murano: cada innovación era conocida de inmediato por el resto de los habitantes que, a su vez, la utilizaban como base para nuevas innovaciones. El resultado de todo ello fue que aquel pequeño grupo de vidrieros se convirtió en un gran polo innovador, en el que las ideas aparecían y fluían constantemente. Sin saberlo o quererlo, el gobierno de Venecia había creado lo que hoy en día los economistas llaman «clúster de innovación» en el sector del cristal.
En pocos años, Murano pasó a ser conocida como «la isla del cristal» y sus cristalerías, barrocamente ornamentadas, se convirtieron en un símbolo de riqueza y ostentación entre la nobleza y la cada vez más rica burguesía europea. Todavía hoy, más de ocho siglos después de que aquellas familias escaparan despavoridas de Constantinopla, sus descendientes continúan diseñando, ideando, inventando y fabricando unos productos de vidrio que gozan de fama y reputación mundial. Además de nuevas maneras de diseñar cristalerías, los vidrieros de Murano crearon el vidrio esmaltado (smalto), el vidrio con hilos de oro (aventurine), el vidrio multicolor (millefiori), el vidrio de leche (lattimo) o las gemas de cristal.
Sin embargo, el invento que cambió el mundo fue idea de un tal Angelo Barovier. Después de experimentar con todo tipo de materiales, Barovier tomó unas algas ricas en óxido de potasio, las quemó y mezcló sus cenizas con el vidrio fundido. El resultado fue un vidrio extraordinariamente claro y transparente. Él lo llamó cristallo (cristal). El vidrio transparente era bello porque dejaba pasar la luz y permitía ver perfectamente lo que había al otro lado, una característica de gran utilidad para las ventanas que conocemos hoy en día. Pero tenía otra característica aún más importante: distorsionaba y doblaba la luz que lo atravesaba. En parte gracias a los experimentos del monje inglés Roger Bacon, los vidrieros se dieron cuenta de que si fabricaban un vidrio transparente dándole una forma convexa (forma de lenteja), los objetos del otro lado del cristal se veían aumentados. Es decir, el vidrio se convertía en una lupa que permitía ver cosas que a simple vista a veces no podían ser observadas.