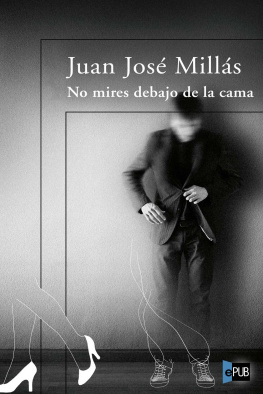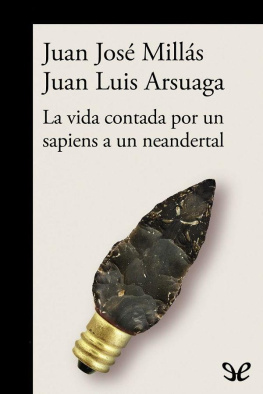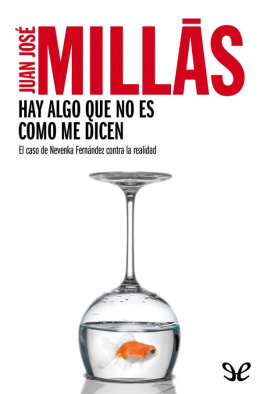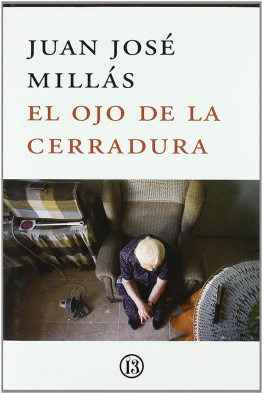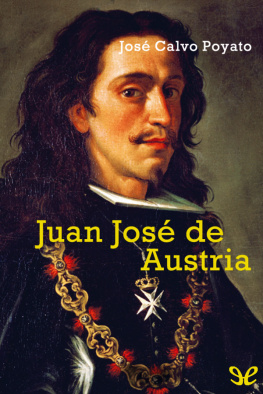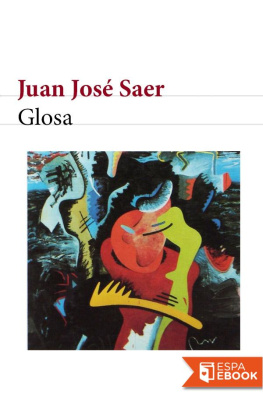Juan José Millás - No mires debajo de la cama
Aquí puedes leer online Juan José Millás - No mires debajo de la cama texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 2006, Editor: Punto de Lectura, Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:No mires debajo de la cama
- Autor:
- Editor:Punto de Lectura
- Genre:
- Año:2006
- Índice:4 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
No mires debajo de la cama: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "No mires debajo de la cama" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
No mires debajo de la cama — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" No mires debajo de la cama " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
La juez Elena Rincón y el forense a su cargo acababan de levantar un cadáver en López de Hoyos y ahora volvían al juzgado de guardia en el coche oficial, conducido por un chico muy joven, con cara de asombro, a cuyo lado iba un secretario flaco dando cabezadas sobre el borde de un maletín negro al que permanecía abrazado. Eran las tres de la mañana en la calle, pero sobre todo en el ánimo de la juez, que aunque parecía observar las aceras desiertas con un interés inexplicable, estaba levantando interiormente un cadáver que tenía el rostro de ella misma y su cuello, sus manos, sus piernas, su cintura. No mostraba signos de violencia. Si le hubieran hecho un análisis forense, habría salido una autopsia blanca. Y sin embargo, en el origen del deceso había una decepción, una herida.
Meses antes había fallecido su padre con el alivio, si no con la dicha, de verla convertida en una juez con plaza en Madrid. Su padre creía, y le hizo creer a ella en otro tiempo, que los jueces movían el mundo. Quizá lo movieran en la pequeña localidad norteña en la que había vivido él y en la que la propia Elena había ejercido durante los primeros tiempos, tras aprobar la oposición, pero no en una ciudad como Madrid, donde el día a día, en los juzgados, era embrutecedor y las guardias dejaban una dotación de amargura que se precipitaba, como un sedimento de plomo, en el fondo del ánimo.
Los días de guardia, a estas horas de la noche, siempre se acordaba en un momento u otro de su padre con una mezcla de culpa y de resentimiento. Había asistido a su entierro con cierta precipitación y ni siquiera recogió la casa después del funeral. Se limitó a cerrarla tras de sí, como si continuara habitada, y regresó a Madrid con la confusa idea de que mientras no se movieran sus cosas él continuaría vivo y ella podría aplazar un duelo que en aquellos instantes no sentía. Una noche llegó a llamarle por teléfono y justo en el instante de darse cuenta del desatino saltó el contestador al otro lado y escuchó la voz del muerto rogando que le dejara un mensaje después de la señal. La juez colgó aturdida, pero se quedó obsesionada con la idea de que había encontrado una vía de comunicación con el difunto a través de la cual podría decirle todavía algo que le doliera. Que los jueces no dirigían el mundo, por ejemplo, era mentira, una mentira a la que se había entregado con el mismo empeño que a la construcción de un arca que la pusiera a salvo del diluvio. Pero el diluvio era la vida misma, así que lo que había creado era una cápsula en la que me fui aislando de la existencia, por eso ahora no comprendo las calles ni concibo las emociones cerradas que amueblan los rincones de mi ánimo oscuro. Padre.
Así iba diciendo la magistrada desde el fondo del automóvil en el que regresaban velozmente al juzgado, escoltados por un coche zeta de la policía con las alarmas encendidas. Y era tal la intensidad con que se dirigía a su padre que temió haber pronunciado en voz alta alguna palabra, por lo que se volvió al forense, que viajaba a su derecha.
—¿Qué pasa? —preguntó él con expresión de solidaridad nocturna.
—Nada —dijo la juez—. Estaba levantando mi cadáver.
—Si necesitas que te hagan la autopsia, date luego una vuelta por mi despacho.
Dicho esto, el forense, con el que ya había coincidido en alguna otra guardia, sacó un cigarrillo y antes de encenderlo le extirpó la boquilla introduciendo la uña del pulgar en el punto preciso de la articulación. Nunca pedía permiso para fumar, y cada vez que la magistrada intentaba censurarle con una mirada de autoridad, él la desarmaba con expresión de muchacho cogido en una travesura. En cierto modo, se parecía al padre de Elena Rincón. Era de su tamaño, más bien menudo, y habría podido pasar por un trabajador manual cualificado: quizá un buen electricista, o un calefactor perspicaz. Tenía los dedos muy, muy largos y, pese a ser un hombre maduro, sus movimientos eran ágiles. Elena Rincón y él habían levantado varios cadáveres juntos y la juez le había visto moverse alrededor de ellos con la sabiduría del técnico capaz de buscar la causa de la avería, del óbito, en lugares aparentemente alejados de donde aparecía el daño.
Ya habían enfilado la Castellana, cuando el forense, al comprobar que la aflicción dibujada en el rostro de ella no acababa de mitigarse, le dio en el muslo dos ingenuas palmadas de compañerismo que turbaron a la juez, tampoco era raro que las noches de guardia, después del levantamiento de un cadáver, Elena Rincón sufriera alguna sacudida venérea que añadía más confusión a su estado de ánimo.
Llegados a la Plaza de Castilla, la magistrada se dirigió con apremio a sus dependencias, dejándose caer sobre la cama de la habitación anexa al despacho del juzgado de guardia. Nunca, hasta aquella noche, se había dicho las cosas de una forma tan terminante, tan brutal. Todo era mentira. ¿Y ahora qué? Recordó una novela leída en la época de estudiante sobre un sacerdote sin fe que oficiaba con más dignidad que antes de perderla. ¿Podría ella ejercer honradamente sin creer en lo que hacía?
Agitada por este cúmulo de afectos, abandonó en seguida la habitación, entró en el despacho y marcó el teléfono de la casa de su padre. Oyó el mensaje de saludo, el pitido y a continuación, durante unos segundos interminables, el silencio de la casa, en la que imaginó a los muebles y los objetos lanzándose señales de extrañeza frente a aquella invasión de la vida exterior. Colgó sin abrir la boca y permaneció de pie, ensimismada, unos segundos. Quedaban más de cinco horas de guardia, una eternidad de desasosiego, demasiada noche por delante. Así que salió de su despacho y se dirigió al del forense, que estaba esperándola o eso dijo.
—Estaba esperándote.
—Pues aquí estoy —respondió Elena.
—¿Quieres que te haga ahora la autopsia?
—Claro.
El forense le explicó que las autopsias, normalmente, las hacía en el Instituto, por la mañana, al terminar la guardia, pero la condujo a una habitación contigua donde había una camilla y un armario blanco con el instrumental indispensable para realizar pequeños reconocimientos relacionados con denuncias por malos tratos o violaciones.
—No es el lugar perfecto para una autopsia —añadió—, pero puedo sustituir la falta de equipo con oficio. Quítate la chaqueta, por favor.
Elena se desprendió, turbada, de la chaqueta que el forense extendió sobre la camilla y examinó con vehemencia centímetro a centímetro aplicando la yema de los dedos a cada irregularidad del tejido, a cada pliegue, siguiendo las cicatrices de las costuras que dibujaban el vaciado del cuerpo de la juez, su ausencia.
—Ya sabes —dijo el médico— que un buen forense debe hacer la autopsia de las ropas incluso antes que la del cuerpo. Los indicios saltan donde menos se espera. Veamos la blusa.
La juez se desprendió de la blusa como de una membrana, y en ese instante supo que acababa de completar una metamorfosis a cuyas diferentes fases había permanecido ajena. Intuyó entonces que, pese a todo, aún era dueña de un futuro misterioso en el que el hombre aquel, el médico, no tenía otra función que la de un mero tránsito. El puente para llegar de un lugar a otro de la vida.
La juez y el forense establecieron a partir de aquella noche una relación sin futuro: así lo acordaron a instancias de Elena Rincón y a él no le importó, pues mantenía que el mundo se había terminado y que ellos sólo eran el rescoldo de la realidad, sus brasas.
—En tales circunstancias —añadió con expresión mordaz—, no se me habría ocurrido pedirte que te casaras conmigo aunque estuviera soltero, que tampoco es el caso.
Se veían en hoteles de los que el forense debía ser habitual por la familiaridad con la que entraba y salía de ellos, y a veces, las menos, en casa de Elena Rincón, que defendía sus espacios privados con el mismo empeño que él ponía en violarlos. El deseo, cuando surgía, se alimentaba precisamente de la ausencia de porvenir, de la escasez de horizonte. Un día, encontrándose en la cama de un hotel cuyas habitaciones tenían espejos en el techo (lo que al forense le parecía un refinamiento admirable), la magistrada contempló el reflejo de su cuerpo y el del médico gravitando de forma absurda sobre sus cabezas y pensó que eran como dos zapatos pertenecientes a distintos pares. Acababan de practicar el sexo con escaso rendimiento, pese a los espejos, pues el forense se había revelado más hábil en la realización de las autopsias que en la ejecución del amor, y ahora permanecían con los cuerpos boca arriba, observando la columna de humo del cigarrillo del médico, que ascendía en dirección al azogue y parecía penetrarlo, como un hilo sutil que mantuviera unidos los dos mundos.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «No mires debajo de la cama»
Mira libros similares a No mires debajo de la cama. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro No mires debajo de la cama y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.