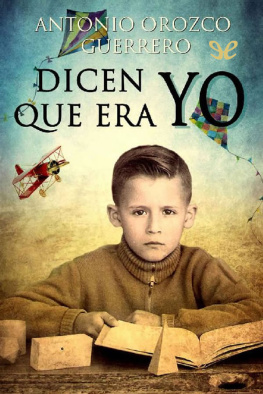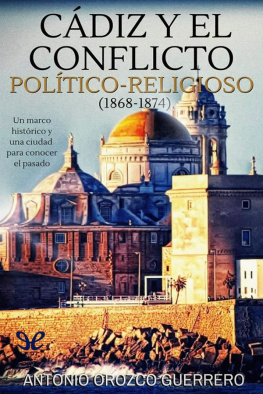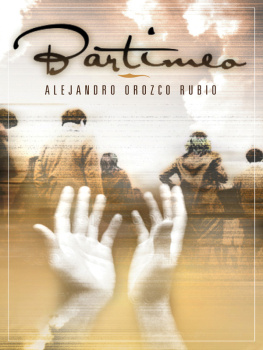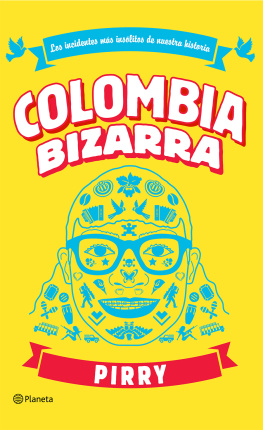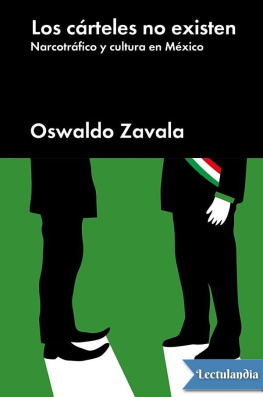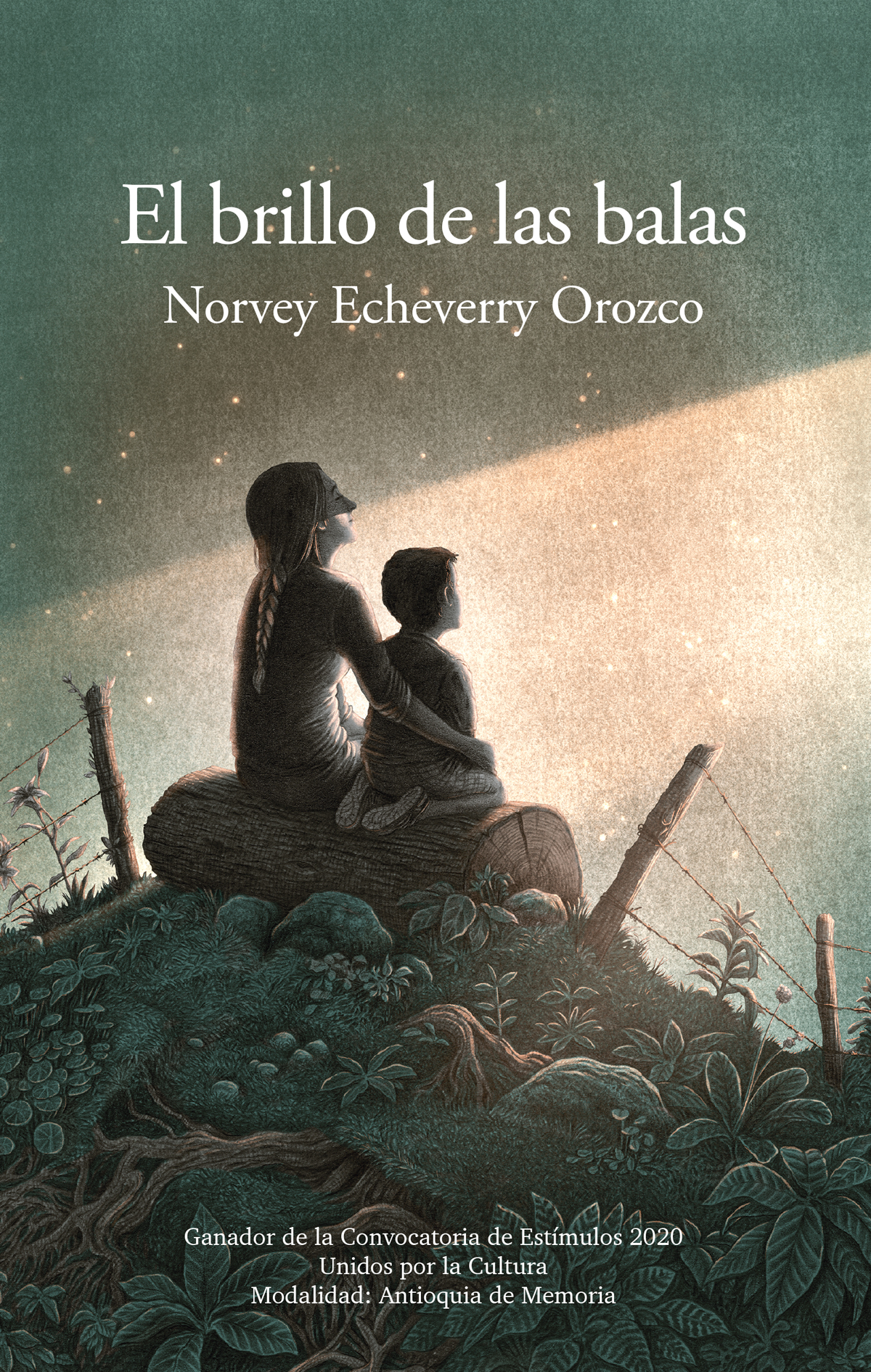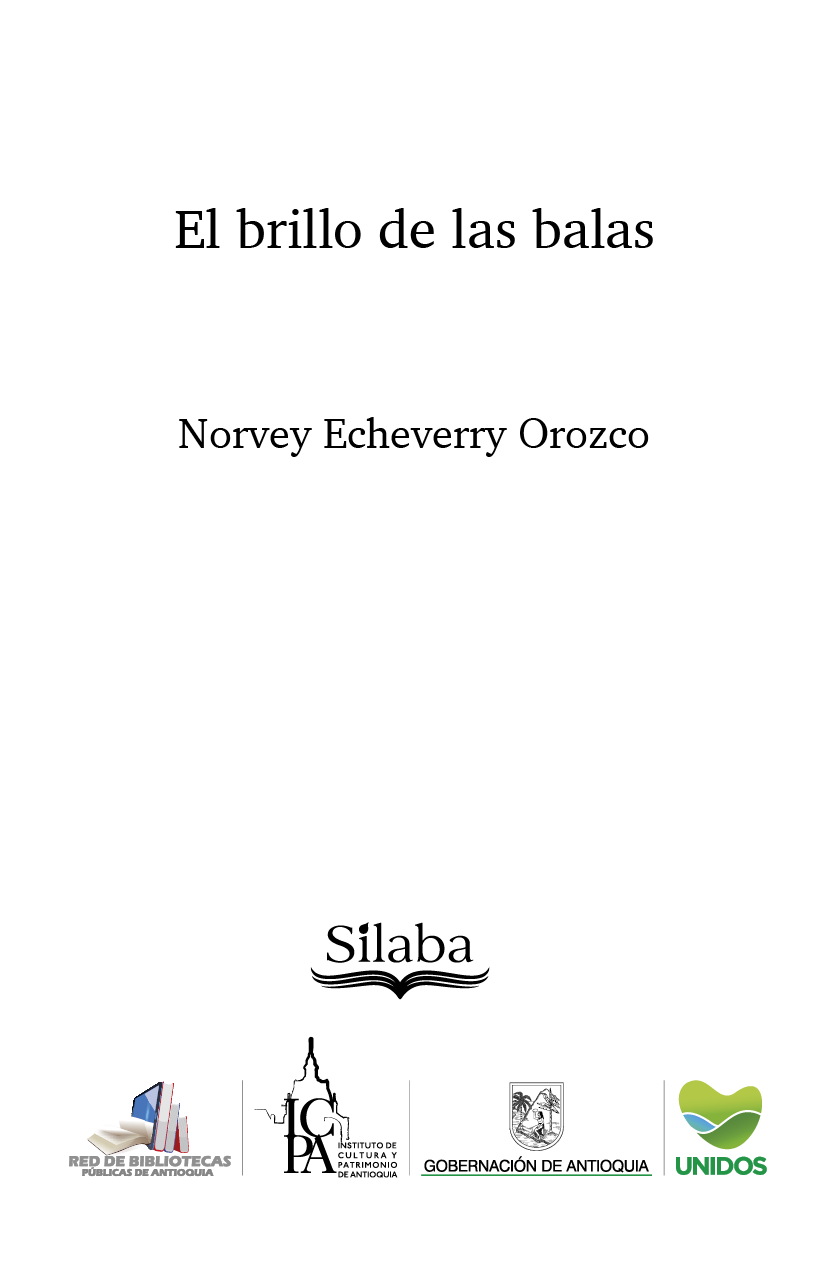Echeverry Orozco, Norvey El brillo de las balas / Norvey Echeverry Orozco. – Medellín : Sílaba Editores, 2020. 152 p. -- (Sílabas de Tinta). ISBN 978-958-5516-49-6 1. Crónicas periodísticas - Colombia. 2. Conflicto armado – Colombia. 3. Violencia – Colombia. 4. Crimen organizado – Colombia. I. Alzate Vargas, César, pról. II. Tít. III. Serie 079.861 cd 23 ed. E18 Universidad Eafit- Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas |
ISBN
Impreso: 978-958-5516-49-6
ePub: 978-958-5516-59-5
El brillo de las balas
Ganador de la Convocatoria de Estímulos 2020
Unidos por la cultura
Modalidad: Antioquia de Memoria
© Norvey Echeverry Orozco
© Sílaba Editores
Primera edición: Medellín, noviembre de 2020
Editoras: Lucía Donadío y Alejandra Toro
Corrección de textos: Eliana Castro Gaviria y Rubelio López
Diagramación: Magnolia Valencia
Ilustración de carátula: Tobías Arboleda
Fotografías interiores: Norvey Echeverry Orozco
Diseño de carátula: Editorial Artes y Letras S.A.S.
Distribución y ventas: Sílaba Editores
www.silaba.com.co / silabaeditores@gmail.com
Carrera 25A No. 38D sur-04. Medellín, Colombia
Reservados todos los derechos. Prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright , bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento.
A las víctimas
Del otro lado del cerco
César Alzate Vargas
Universidad de Antioquia
S e hablaba en la sede de la Universidad de Antioquia en Sonsón de un muchachito que hacía todas las preguntas y leía todos los libros, que tomaba notas sobre artículos sugeridos o encargados y para la siguiente sesión ya había agotado los títulos disponibles de cada autor, y que hacía una cosa extravagante: les pedía a los compañeros que plantaran su grabadora en los cursos a los que no podía asistir y registraran las clases. Se decía que pasaba horas escuchando las grabaciones.
Que deseaba aprender todo sobre el periodismo y la literatura.
Yo no creía en esta leyenda, y en realidad solo llegué a comprobar una parte de ella, hasta que asistí a un par de jornadas de un curso de redacción periodística. Sonsón era un sitio estupendo para dar clase; los estudiantes eran como los que se describían en los mejores tiempos de la Universidad: respetuosos, entusiastas, pletóricos de talento, críticos, interesados en lo que uno tenía para decirles y hasta ingenuos. Además era un lugar que toda la vida me había interesado bastante. Por allí había pasado incontables veces en ruta hacia el cañón del Samaná, la Ítaca de la que provengo y a la que no consigo volver. Sonsón tenía múltiples vínculos con mi prehistoria. De este pueblo que congrega, completos, las virtudes y los defectos de la cultura antioqueña, salieron todas las vertientes de mi familia en siglos que la era digital ha olvidado. Allí quería ir como quien regresa a sus orígenes. Sentía que al dirigirme a aquellos estudiantes entablaba un diálogo en el tiempo con los bravos colonos que durante el siglo XIX y la primera parte del XX partieron de municipios como este hacia los vastos territorios que aún no se domeñaban en los Andes colombianos (en realidad, como ocurrió en toda América, esos territorios estaban habitados por gentes que llegaron mucho antes y a las que no se trató con el debido respeto, pero esa es una discusión que no tendremos aquí). El diálogo con ellos me interesaba como una forma de obtener pistas sobre una parte de mi historia que deseaba recuperar por motivos literarios, pero a la que las múltiples argucias del olvido me han impedido acercarme. Los estudiantes provenían, en su mayoría, de diversos pueblos del suroriente de Antioquia. Al menos la mitad eran del municipio sede, pero los había también de Argelia, Nariño, La Unión, Abejorral y La Ceja. De este último procedía el muchachito del que se hablaba porque quería saberlo todo.
Su presencia, sin embargo, no parecía hacerle juego a la leyenda. Se sentaba en un rincón lejano del salón de clase y, al menos en voz alta, no hacía preguntas ni participaba casi. Uno tenía la sensación de que estaba calculando el tamaño del mundo y de la vida antes de atreverse a decir cualquier cosa, y a veces daban ganas de suplicarle que aunque fuera se mostrara necio. Nada. Allí, quieto, como con la intención de marcharse a otras esferas, no hablaba. Pero escribía. Escribía y escribía en sus libretas, y a la clase siguiente venía, aunque sin palabras, con las lecturas hechas, los autores agotados. Sí que lo leía todo. En plena adolescencia era una máquina de absorber información, lo cual le fue muy útil para descubrir pronto que su deseo de ser locutor estaba errado y que, a fin de cuentas, de haber persistido en este, de poco habría necesitado los estudios de Comunicación Social y Periodismo.
Nuestro diálogo no se produjo, pues, mientras fue mi estudiante. O, visto de otro modo, la relación estudiante-profesor no se limitó a las fechas que la academia estipulaba: él decidió retomarla en ese mundo del que es nativo y cuyas leyes permiten hacerle el quite a la timidez porque no obligan a que los ojos se miren y las presencias se perciban en las a veces incómodas dimensiones de la física. Los tímidos sabemos la enorme importancia de este recurso. Uno de los privilegios que nos permite la época es el de abordar al otro sin la incomodidad de la presencia y sin la rigidez de los horarios. El curso que el silencioso decidió que yo le siguiera dando más allá de las aulas comenzó el 26 de diciembre de 2018 a las 9:49 de la noche con un escueto saludo: “Hola, César. ¿Cómo va todo?”. Saludo que irrumpió en el WhatsApp de mi celular con un cálculo necesario: el de escribir correctamente cada palabra y rodearla de los signos de puntuación adecuados más para la tarea universitaria que para ese universo que lo permite todo y en el que la gente suele expresarse con irrespetuoso descuido. Él me había oído decir que la corrección es la mínima seña de respeto que le debemos al lector. Somos periodistas. Somos escritores. Que nos juzguen por el fondo de lo que decimos, no por la forma: esta no debería admitir discusión. El hecho es que, antes de que yo pudiera preguntar quién era el sujeto que me hablaba a esa hora, fue al grano: “¿Te puedo pedir un favor? ¿Me podés recomendar películas buenas sobre el oficio del periodismo?”.
No sé qué estaba haciendo esa noche. Era 26 de diciembre, ¿no? Alguna simpatía debió causarme el atrevimiento, pues unas horas después le prometí en serio –siempre hemos hablado muy en serio nosotros– que le haría una lista y le recomendé un título de ese año que tal vez él ya hubiera visto: la magnífica The Post (torpemente traducida a nuestro mercado como Los archivos del Pentágono ) de Steven Spielberg. Horas después respondió que no la había visto, pero que tenía tiempo y la vería al rato. Y la vio, desde luego. Lo que tiene de más maravilloso el universo digital en que nos hemos movido en este permanente curso que él me pidió y yo acepté darle es esa no necesidad de verse u oírse o leerse en tiempo real. A veces el diálogo discurre así, pero otras tantas veces entre una interpelación y una respuesta pasan minutos, horas y hasta días, y no han faltado los asuntos que uno de los dos corta sin ofrecer excusas y sin que el otro se percate de que lo dejaron con la palabra en la boca. Ha sido un diálogo intenso. Tanto, que ahora me atrevo a darme cuenta de que en el mutuo aprendizaje, en la interminable discusión y en la nula presencia material –no nos vemos desde nuestra última clase en la sede, en diciembre de 2017; casi ni sé ya cómo es su rostro– hemos ido construyendo una valiosa amistad.