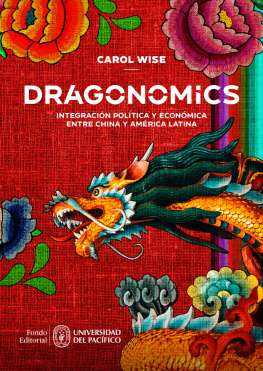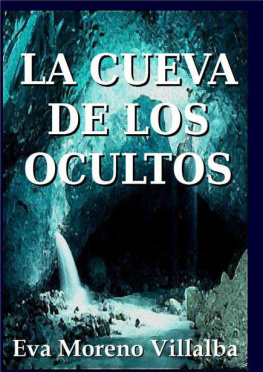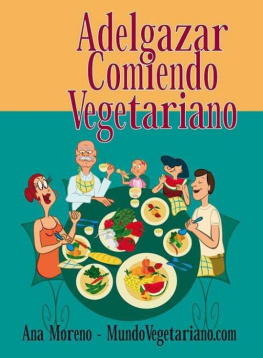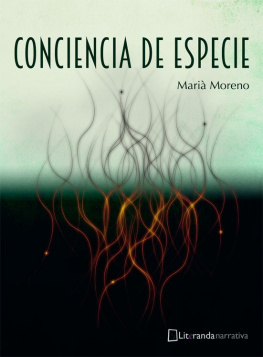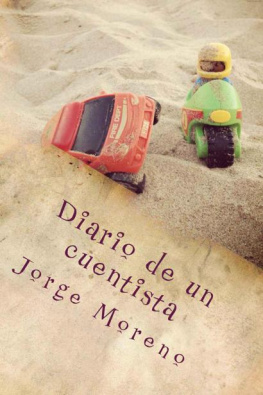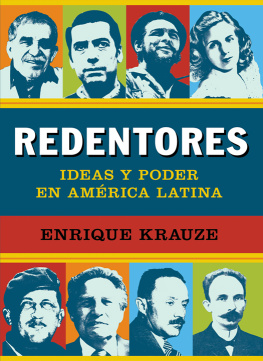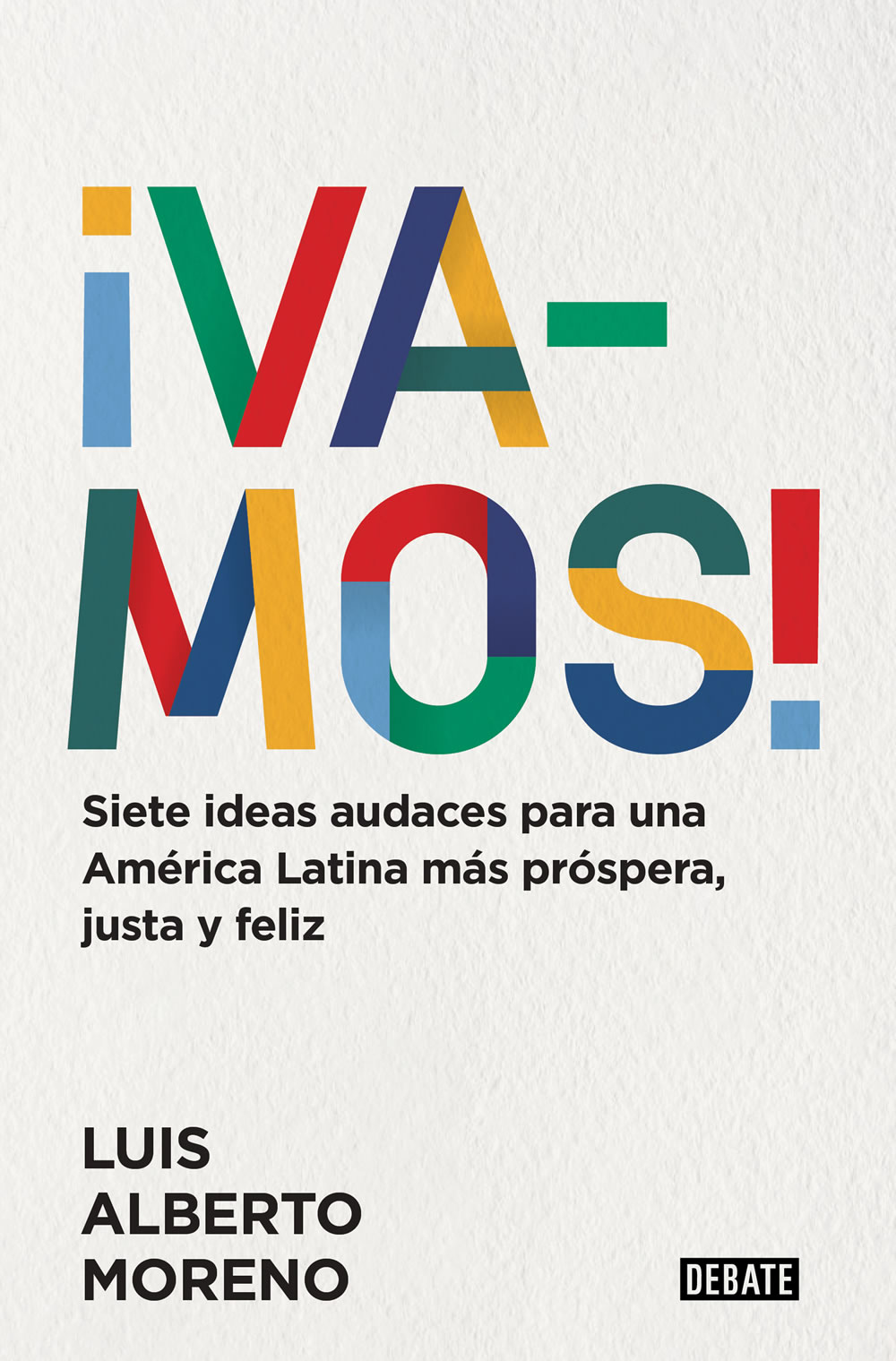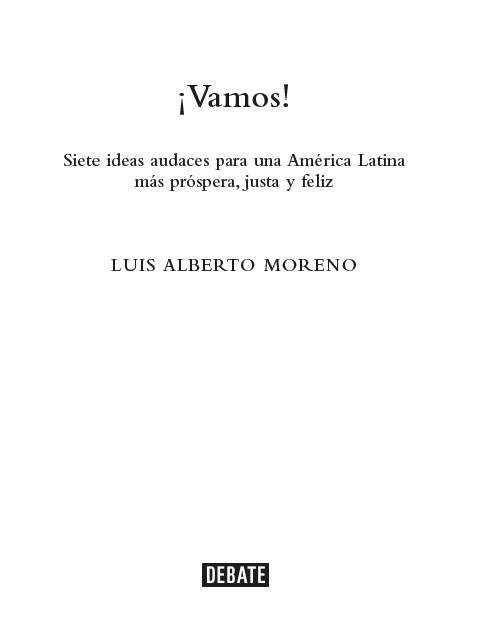Introducción
En los primeros días de la pandemia de la COVID-19, quedó claro que Guayaquil, la ciudad más grande y capital empresarial de Ecuador, afrontaba serios problemas. Por un capricho del destino, más de veinte mil ecuatorianos acababan de regresar a casa después de sus vacaciones anuales. Muchos de ellos volvían de Italia y España, escenarios de dos de los primeros y más letales brotes del nuevo coronavirus. El presidente Lenín Moreno comprendió que la amenaza era grave, pero optó en primera instancia por no cerrar los aeropuertos del país y pidió a los viajeros que se aislaran en casa. «Si la gente pone de su parte, creo que podemos controlar esto», me dijo entonces.
Sin embargo, los viajeros, muchos de ellos miembros de la élite y de la clase media de Guayaquil, ignoraron en gran medida la petición del Gobierno. Algunos asistieron a una boda muy concurrida, que se convirtió en un evento de «alto contagio». Cuando los que habían estado de vacaciones y sus familiares padecieron de manera inexorable fiebre, tos y otros síntomas, buscaron y recibieron tratamiento en las clínicas privadas del país, que en general cuentan con buenos servicios. Sin embargo, en ese momento ya habían contagiado el virus a sus empleados domésticos, a taxistas, al tendero de la esquina, etc., miembros todos ellos de las clases populares.
La mayoría de quienes formaron parte de esta «segunda ola» de la pandemia no tenían la opción de trabajar desde su casa. Eran personas más propensas a padecer patologías previas, como la obesidad. Además, muchas de ellas solo tenían acceso al sistema de salud pública de la ciudad, que sufrió un colapso incluso en los mejores momentos. Allí, las tasas de mortalidad por el virus llegarían a ser hasta seis veces más altas que en las clínicas privadas, según datos de un estudio posterior.
A principios de abril, los hospitales y otros servicios de Guayaquil estaban tan desbordados que los cadáveres empezaron a amontonarse en las aceras, mientras se pudrían bajo el calor tropical, cubiertos tan solo por una sábana o una manta. En algunos casos, pasaron seis días antes de que los recogieran. Estas imágenes horribles aparecieron en la televisión y circularon por las redes sociales de todo el mundo.
En las semanas y meses siguientes, veríamos repetirse una y otra vez diferentes versiones de esta historia en toda la región, en Brasil, Colombia, México y en otras zonas. Incluso los países que intentaron «hacer lo correcto» y decretaron estrictas medidas de cuarentena o distanciamiento social, como Argentina y Perú, se convirtieron sin remedio en focos de enfermedad y muerte. A finales de 2020 ya no cabía ninguna duda: América Latina era la zona cero de la COVID-19, la región más afectada de acuerdo con casi todas las estimaciones. Teníamos seis de los doce brotes más graves del mundo, según la tasa de mortalidad registrada en una base de datos de la Universidad Johns Hopkins. A pesar de que América Latina solo tiene el 8 por ciento de la población mundial, la región sufrió casi un tercio de las muertes confirmadas relacionadas con la pandemia.
También en el plano económico las noticias fueron desastrosas. En 2020 las economías de América Latina se contrajeron por término medio más de un 7 por ciento, es decir, más que en cualquier otra gran región del mundo, con la posible excepción de la eurozona. El desempleo y el hambre se dispararon. Todo el progreso que habíamos logrado en cuanto a la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en los veinte años anteriores corría el riesgo de desvanecerse.
Hoy, mientras escribo estas palabras, el panorama sigue constituyendo un desafío mayúsculo. Si bien la COVID-19 ha retrocedido en gran parte del mundo, todavía no hemos superado sus efectos en América Latina. Nuestra economía ha estado en proceso de recuperación desde 2021, pero millones de personas han quedado al margen. En toda la región, el desempleo aún supera de media el 11 por ciento. Según algunas predicciones, la renta per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otra región del planeta. De hecho, tanto a los inversores como a los ciudadanos de a pie les preocupa que estemos al comienzo de otra «década perdida» similar a la de 1980, cuando nuestra región sufrió una inflación desbocada, una criminalidad creciente y un devastador declive a largo plazo de su economía.
Es una situación muy compleja que no tiene una solución fácil. No importa con quién se hable hoy en día, desde los líderes empresariales de São Paulo hasta los políticos de Buenos Aires y la gente común y corriente de Lima o Ciudad de Guatemala, todos se plantean las mismas preguntas: ¿cómo llegamos hasta aquí?;¿por qué somos tan vulnerables?;¿hay alguna manera realista de solucionarlo?; ¿o es que América Latina está en cierto modo destrozada, sin esperanzas y condenada al fracaso?
Nací en 1953 en Filadelfia, donde mi padre, un colombiano, estudiaba Medicina en la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, mi familia regresó a Bogotá cuando yo tenía cinco años, y siempre me he considerado latinoamericano de alma y espíritu. Aunque he pasado gran parte de mi vida adulta en Estados Unidos, incluidos los últimos veintidós años en Washington D. C., todavía hablo inglés con un fuerte acento. Además, siempre he preferido las arepas a las hamburguesas con queso, a Tom Jobim antes que a Tim McGraw y las playas de la costa del Caribe colombiano, con sus majestuosas dunas de arena, su brisa fresca y sus paisajes de la Sierra Nevada, frente a las poco inspiradoras panorámicas de Malibú o Miami Beach.
Menciono esto porque los latinoamericanos de mi edad deberían saber muy bien que no tienen que creer en el fatalismo que tanto se percibe en estos días. La creencia de que nuestras naciones son en cierto modo incapaces de reformarse o de progresar no solo es contraproducente, sino incorrecta desde un punto de vista objetivo. Va en contra de todo lo que hemos visto desarrollarse a lo largo de nuestra vida, ante nuestros propios ojos.
Consideremos lo siguiente: hace poco, a finales de la década de 1970, América Latina era una región dominada por dictadores y juntas militares. La censura y la persecución política imperaban por doquier. En la actualidad, en cambio, más del 90 por ciento de los latinoamericanos viven en democracias dinámicas, aunque imperfectas. En toda la región, la esperanza de vida media se ha incrementado más de dos décadas durante mi existencia, y, con una media de setenta y cinco años, es superior al promedio que se registra en Asia (setenta y tres) y apenas inferior a la de Europa (setenta y ocho) y Norteamérica (setenta y nueve). Hace medio siglo, uno de cada tres adultos de América Latina no sabía leer y los automóviles y viajes en avión eran considerados un lujo. Hoy en día, la región goza de una tasa de alfabetización superior al 90 por ciento, casi la mitad de nuestros ciudadanos viajan en avión al menos una vez al año y los coches son un bien bastante accesible (como puede atestiguar cualquiera que haya quedado atrapado en el tráfico de una ciudad latinoamericana).

Mientras tanto, el porcentaje de jóvenes latinoamericanos matriculados en la educación superior ha aumentado más del doble desde 1990. Esto supone un avance increíble con un potencial transformador que ninguna otra región del mundo ha experimentado. Y, como señal de esperanza para sociedades aún infames por su machismo, las mujeres superan ahora en número a los hombres matriculados en las universidades latinoamericanas y representan alrededor de un tercio de los miembros de los parlamentos de la región. Esta cifra es superior a la de Estados Unidos, donde asciende solo al 23 por ciento.