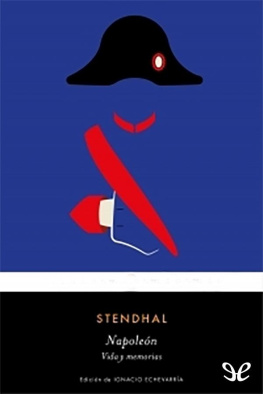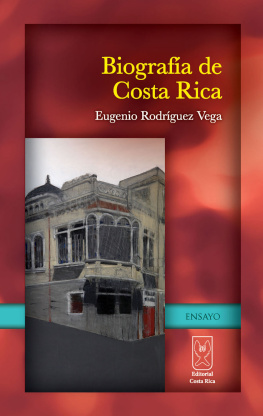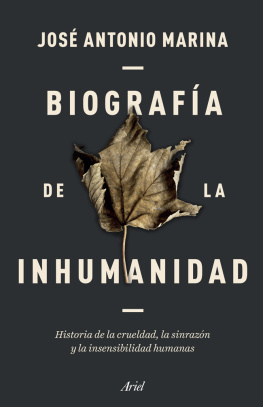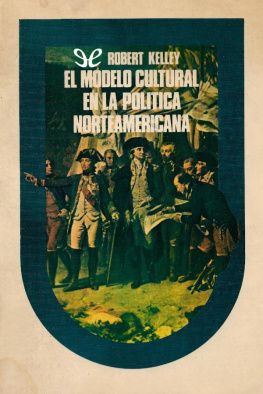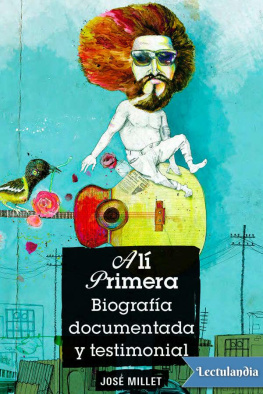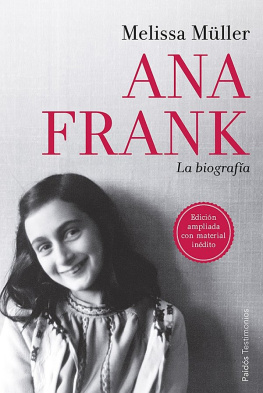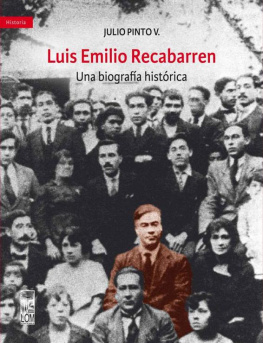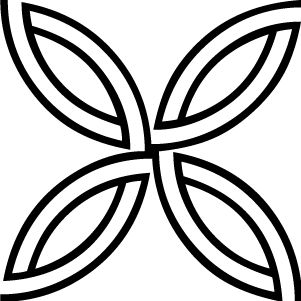Hace treinta años publiqué en la revista Vuelta un ensayo escéptico que titulé “Invitación a la biografía”. En él hacía un esbozo del género biográfico a través de la historia y llegaba a la conclusión de que su florecimiento era característico de las eras clásicas: Grecia, Roma, el Renacimiento, la Ilustración. El denominador común en todas ellas era la diferenciación del individuo, plasmada en las artes y el pensamiento. Inversamente —argumentaba—, las eras y culturas propensas a las visiones integristas que subsumían al individuo en un todo (teológico, político, social o nacional) hacían menos propicio el cultivo de la biografía.
La cultura novohispana y la cultura revolucionaria del siglo xx rebajaron el papel del individuo a una dimensión subalterna. Los protagonistas importantes de aquellas órdenes eran la Corona, la Iglesia, el Estado. No faltaban, por su- puesto, individuos de excepción, pero sus vidas (y el concepto que ellos mismos tenían de sus vidas) no parecían significativas sino como parte de una narrativa nacional, política, eclesiástica, histórica, que los englobaba y trascendía.
Para colmo, la cultura liberal (en el estilo neoclásico) introdujo el culto a los héroes, forma secular de la hagiografía. El resultado, en términos biográficos, era desolador. Fuera de unos cuantos ejemplos aislados (Juárez: su obra y su tiempo, de Justo Sierra; Juárez y su México, de Ralph Roeder), en México no se escribían ni leían biografías. Tal vez por eso, la tetralogía de Vasconcelos —y en particular el Ulises criollo— fue un hecho literario tan estremecedor: por fin un hombre se atrevía a hacer pública su vida privada, con todas sus grandezas y miserias. La excepcionalidad de esa obra confirmaba la regla: en México había historia, no biografía.
Al dar inicio hace 43 años a mi trabajo de biógrafo, no tenía yo la menor idea de la penuria del género. De hecho, ni siquiera sé bien por qué me volví biógrafo. Quizá fue la lectura infantil del Viejo Testamento, con su sucesión de héroes políticos y proféticos, sus líderes militares y sus jueces. Una maestra de historia en la preparatoria me acercó a la Vida de Napoleón, de Dimitri Merejkovski, sin que me causara una impresión mayor, pero al poco tiempo devoré los tres tomos de la biografía de León Trotski escrita por Isaac Deutscher. Una frase de Juan de Mairena —el heterónimo de Antonio Machado— comenzó a ordenar mi óptica: “Por más que lo intento, no logro sumar individuos”. Con ese bagaje ligero, en el proceso de sondear el tema de mi tesis de doctorado de historia en El Colegio de México, me descubrí como biógrafo.
Un consejo de Cosío Villegas fue decisivo. “Si quiere estudiar a los intelec- tuales de la Revolución Mexicana —me dijo don Daniel, una mañana de 1970, en su oficina de la Torre Latinoamericana—, olvide el Ateneo de la Juventud, mejor explore a mi propia generación, la de 1915, la de los ‘Siete Sabios’. Es la generación fundadora de las instituciones del México actual”. Recrear la trayec- toria de esos hombres no implicaba investigar una entidad abstracta, era acercarse a la vida concreta, particular, irrepetible de Manuel Gómez Morin y Vicente Lombardo Toledano, las figuras emblemáticas del grupo.
El aterrizaje fue lento. Por unos meses me perdí en la teoría (Mannheim, Weber, Gramsci, Trotski) y escribí un largo capítulo introductorio a mi tesis (lo que se llamaría “Marco teórico”) que Gómez Morin leyó piadosamente y Cosío Villegas reprobó sin más: “No sé a dónde va usted con esto. ¿Está escri- biendo historia o haciendo sociología?”. En esas nubes andaba cuando en un fin de semana con Isabel Turrent en el Puerto de Veracruz, nos topamos con John Womack Jr., que acababa de publicar su admirable libro sobre Zapata. Nos invitó unas cervezas, cenamos en los portales y al inquirir sobre mi tema de tesis me dio varios consejos tan decisivos, que creo recordarlos casi textualmente: “Cuéntanos cómo era la casa de los Lombardo, cada cuarto, cómo vivía la familia, sus costumbres cotidianas, su economía, su vida social, su religión. Lo importante es el detalle”. Enseguida me recomendó leer a Erik H. Erikson, Young man Luther, para entender su teoría sobre las estaciones de la vida. Cuando volví a México, leí con otros ojos —ojos de curiosidad concreta, ojos de fascinación ante las claves genealógicas, ojos de biógrafo— los copiadores que me proporcionó la maestra Adriana Lombardo (hija de Vicente). Provenían de las cartas que el abuelo de los Lombardo envió a su familia durante su exilio postrero en Europa en los años álgidos de la Revolución.
“Usted escribirá su libro con cartas”, me dijo Gómez Morin, y por dos años nos vimos en su casa para charlar y leer algunas: de Vasconcelos, Palacios Macedo y Luis Enrique Erro. Cuando murió —abril de 1972— dejó órdenes expresas a doña Lidia, su mujer, de que se me abriera el archivo, y por años acudí a explorar ese tesoro. Womack tenía razón. No hacía falta un “marco teórico” para in- vestigar, repensar, recrear una vida. Hacía falta una inmersión plena —a un tiempo apasionada y ordenada— en otra vida; hacía falta empatía, comprensión, paciencia, imaginación, curiosidad y hasta una dosis de piedad.
Entré en el género biográfico, nunca salí de él, y sé que no me curaré ya de esa bendita miopía que consiste en ver la vida como un teatro muy serio en el que no hay colectivos sino individuos, vidas, personas. En 1983 había escrito dos libros biográficos (Caudillos culturales en la Revolución mexicana, y Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual ), pero sentía que toda la historia mexicana clamaba por una recreación biográfica. Se necesitaban biógrafos de la vida eclesiástica, empresarial, militar, política, intelectual, artística, deportiva. No subsumía yo —en absoluto— la historia en la bio- grafía, pero estaba convencido de que sin la biografía la historia era menos rica e inteligible. Decidí intentar seguir el consejo de Lytton Strachey y dediqué las décadas siguientes a escribir biografías en diversas dimensiones (retratos pequeños como acuarelas o apuntes a lápiz, perfiles más amplios como óleos y libros como modestos murales). La dimensión obedecía única- mente al interés que me despertaba cada personaje. Ha sido una aventura gozosa.