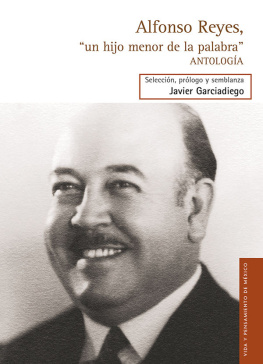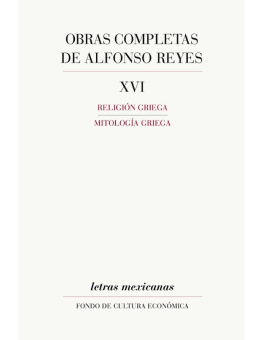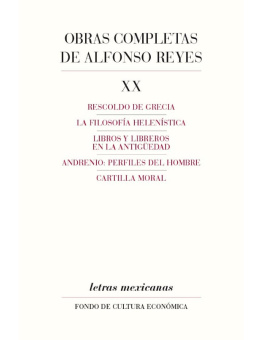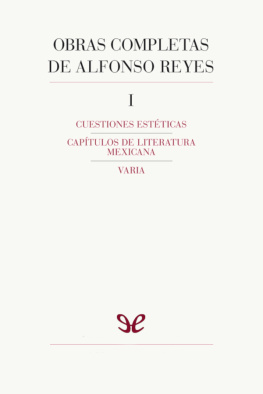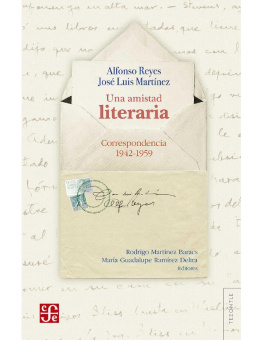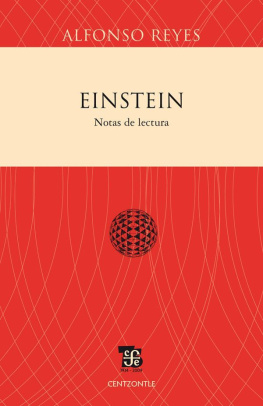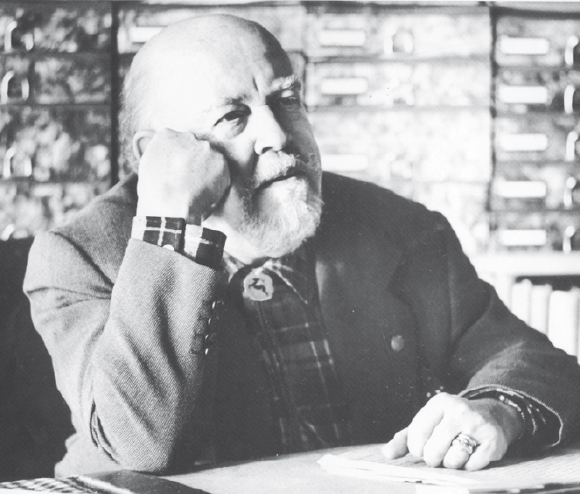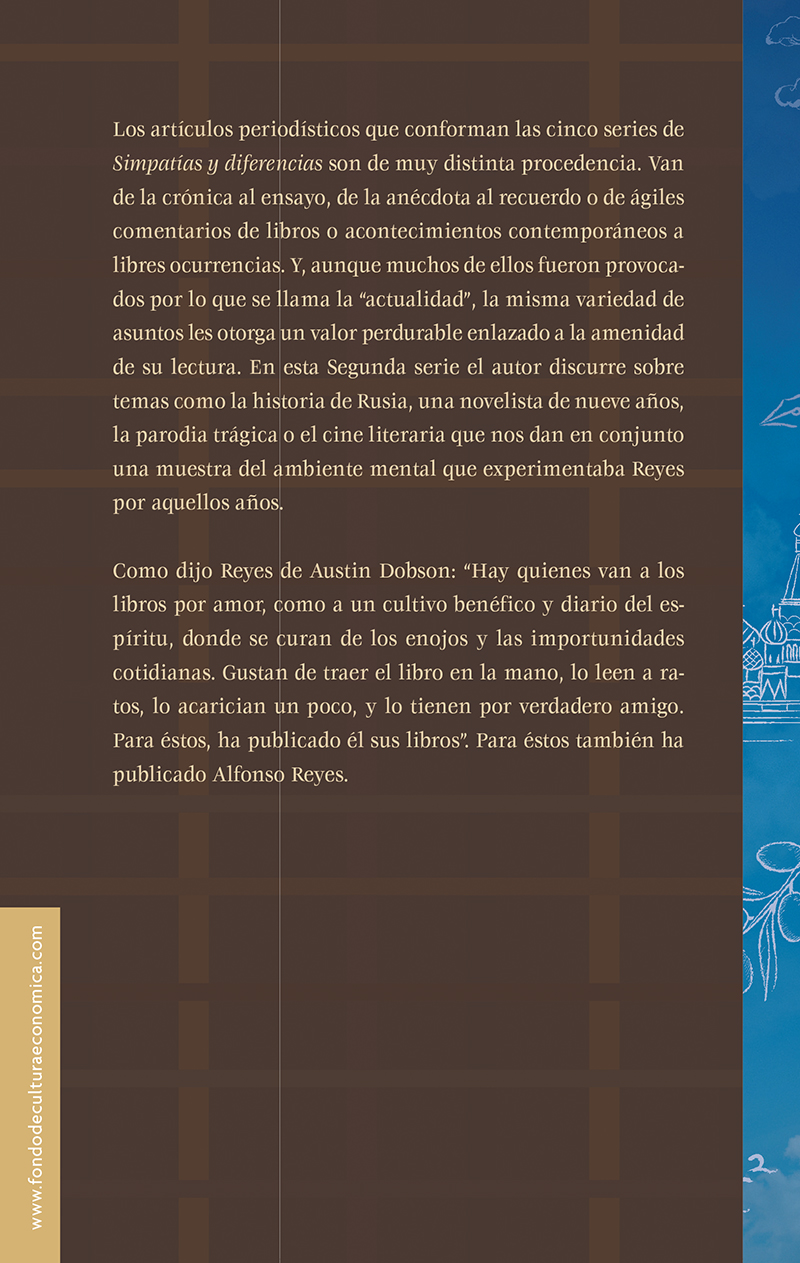D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
I. CRÍTICA
El título de esta novela corresponde a lo que, en español, podría ser, por ejemplo, una novela que se llamara El duro sevillano y tratara de un mal sujeto de buena presencia. Cuando Apollinaire era un niño, corría por Europa una moneda suiza en cuyo escudo aparecía una mujer sentada: era una moneda falsa; había que conocerla para no recibirla, como hoy es fuerza distinguir el 5 del duro legítimo, del 5 del duro sevillano.
Ya ha comprendido el lector que la protagonista de esta novela, Elvira, la femme assise, es una pájara de cuenta. Su abuela, Pamela Monsenergues, recogida en el bulevar por un profeta americano que reclutaba corderas para la colonia de mormones de Deseret, se dejó embarcar rumbo a América, adonde llegó un buen día vestida con traje de marinero, las manos en los bolsillos y dispuesta a escoger marido con toda parsimonia. Los grandes señores de la colonia destacaron hacia ella, para catequizarla, los ejércitos de sus esposas —quién catorce, quién veinticinco—; y ella se dejó ganar al fin por las esposas de cierto inglés escéptico, de barba en collar, rostro pálido y desteñidos cabellos, quien nunca llegó a poseerla, y de quien huyó al cabo —acosada por la nostalgia de su París, su bulevar, su Romainville y su Porte Maillot— para entregarse a otros amores más conformes con sus nociones francesas del pecado. Elvira, la nieta, tras de pasar por las manos de un médico que abusa de la intimidad profesional (él de treinta y seis años, ella de quince), pasa por las de un gran duque Petrovich, poseedor de los caballos más bellos de toda Rusia; oscila después entre Nicolás Varinoff —pintor ruso— y Pablo Canouris —pintor de azules manos, medio albanés y medio malagueño—; y, finalmente, llevando al extremo heroico la reacción iniciada por su abuela contra la poligamia, se decide por la poliandria y se instala simétricamente entre seis amantes: Varinoff, un clown piamontés, un estudiante de medicina, un mutilado bimanco, un aviador de Ruritania y un artillero. Para conservar su independencia, vive de su arte: era pintora. (El autor, al contemplarla sentada frente al caballete, ha tenido la revelación de que su Elvira es la femme assise, la falsa moneda helvética que “no pasa”.) Y en el fondo, su verdadera afición han sido siempre las mujeres.
Este rápido resumen pudiera inducir a error. El lector se figurará que todas estas peripecias de amor (o lo que fuere) se desarrollan, entre sobresaltos sentimentales, a través de las 268 páginas del libro; y se pasmará si le digo que apenas ocupan tales peripecias mayor espacio del que yo mismo acabo de concederles en esta reseña.
—¿Y el resto del libro?
Aquí está el misterio: voy a explicarme. Entre las mil maneras de tratar un tema novelesco, hay dos maneras extremas y contrarias: una es la novela que —metafóricamente, claro está— dura tanto como la acción que narra, nace con el héroe, acompaña pacientemente el despertar de su conciencia infantil, plañe sus primeras pasiones y canta sus primeros triunfos, madura cuando el héroe se establece en la sociedad —en ese mediodía de la vida sobre cuya cima han de ir agolpándose las nubes de la catástrofe—, decae lentamente con él, y con él muere. En estas novelas el autor es fiel y constante espectador de la vida de su héroe, ante el cual se limita, como el coro de la tragedia griega, a observar y a exclamar. Estas novelas, como es natural, tienden a alargarse desmedidamente (no lo digo por Marcel Proust: de éste he de tratar en otra ocasión); y, en los peores ejemplos del género —la eterna novela inglesa en dos tomos, la novela “respetable”, a que las institutrices de hace medio siglo eran tan aficionadas—, merece las burlas que le dispara Oscar Wilde en su conocida comedia La importancia de ser Severo. (Creo que ésta es la mejor traducción del título: The Importance of being Earnest.) En este modo de novelar creyó ver un día Thibaudet la técnica más propia de la novela y, analizando la obra de George Elliot, se dijo más o menos:
—Estas novelas nos dan la sensación del tiempo que crece, de la durée réelle bergsoniana.
A una parte, pues, tenemos las novelas de la durée réelle. Y en el polo opuesto, necesariamente, las novelas que reducen el proceso de una vida a dos o tres instantes simbólicos, en torno a los cuales se procura cargar una atmósfera concentrada (las “veinte atmósferas” que Gautier sentía en las Meninas de Velázquez), que produzca de por sí, como en un golpe simultáneo, la comprensión de todos los estados sucesivos no descritos en la obra.
Supongamos ahora que, en esta novela de los instantes simbólicos, el autor se desinterese de la psicología de su personaje, la dé por sabida, la reduzca a un dibujo simple y obvio; supongamos que se despreocupe del conflicto dinámico de las pasiones, y que escoja esos instantes simbólicos de la vida de su héroe, no como escoge la microquímica una partícula de un cuerpo —para desentrañar las sustancias y las fuerzas que han concurrido a producirlo—, sino como escoge el dibujante el contorno de un objeto —para hacer descansar sobre él la maraña de líneas de todos los objetos ambientes. Entonces estaremos ya a mil leguas de la novela psicológica (que, en un extremo, vivía con el héroe, entrando en el crecimiento de su alma; y, en el extremo opuesto, se contentaba con tomarle el pulso al héroe de cuando en cuando: en los instantes de crisis); entonces habremos llegado a un género novelesco en que el héroe, más que una realidad psicológica, posee un valor decorativo, pictórico: como un objeto cualquiera, que vale por su propia forma y color, y también como punto de reposo para todo un ambiente de colores y líneas. Entonces habremos llegado, en suma, a la “novela-bodegón”.