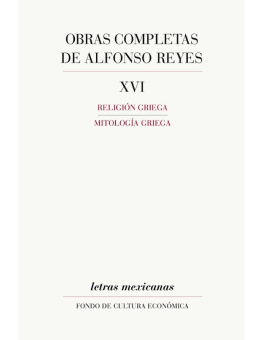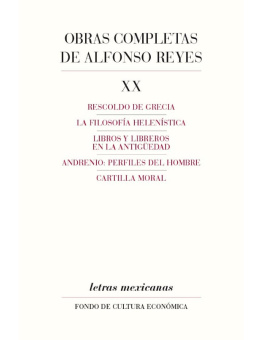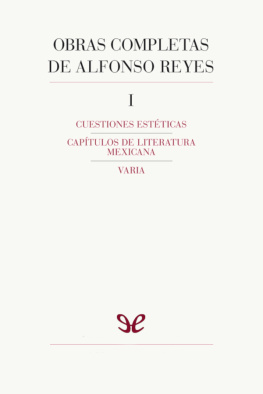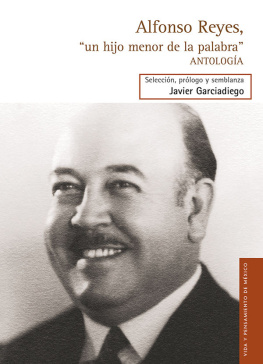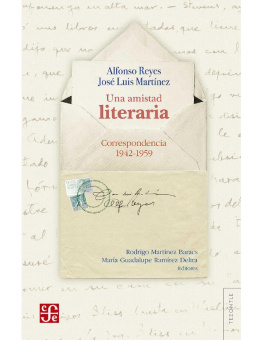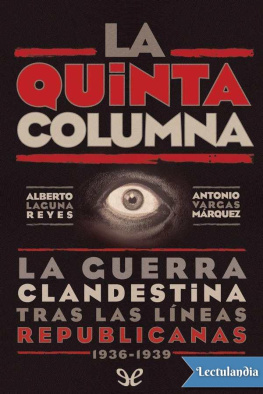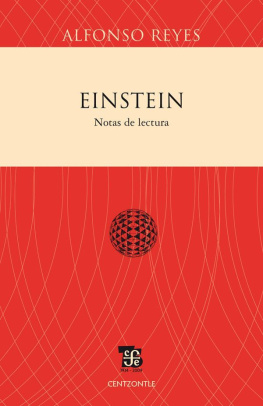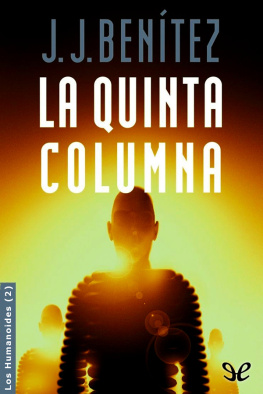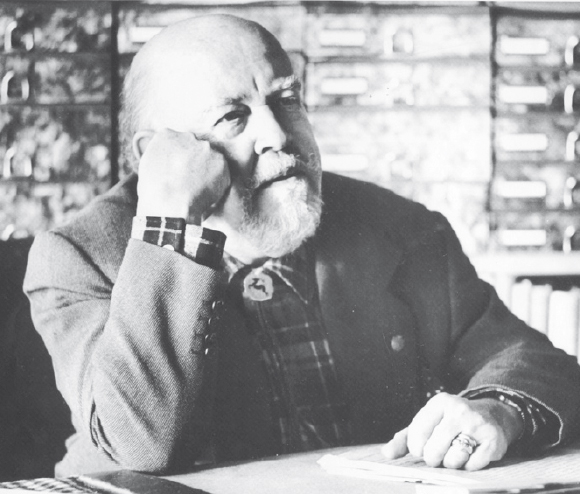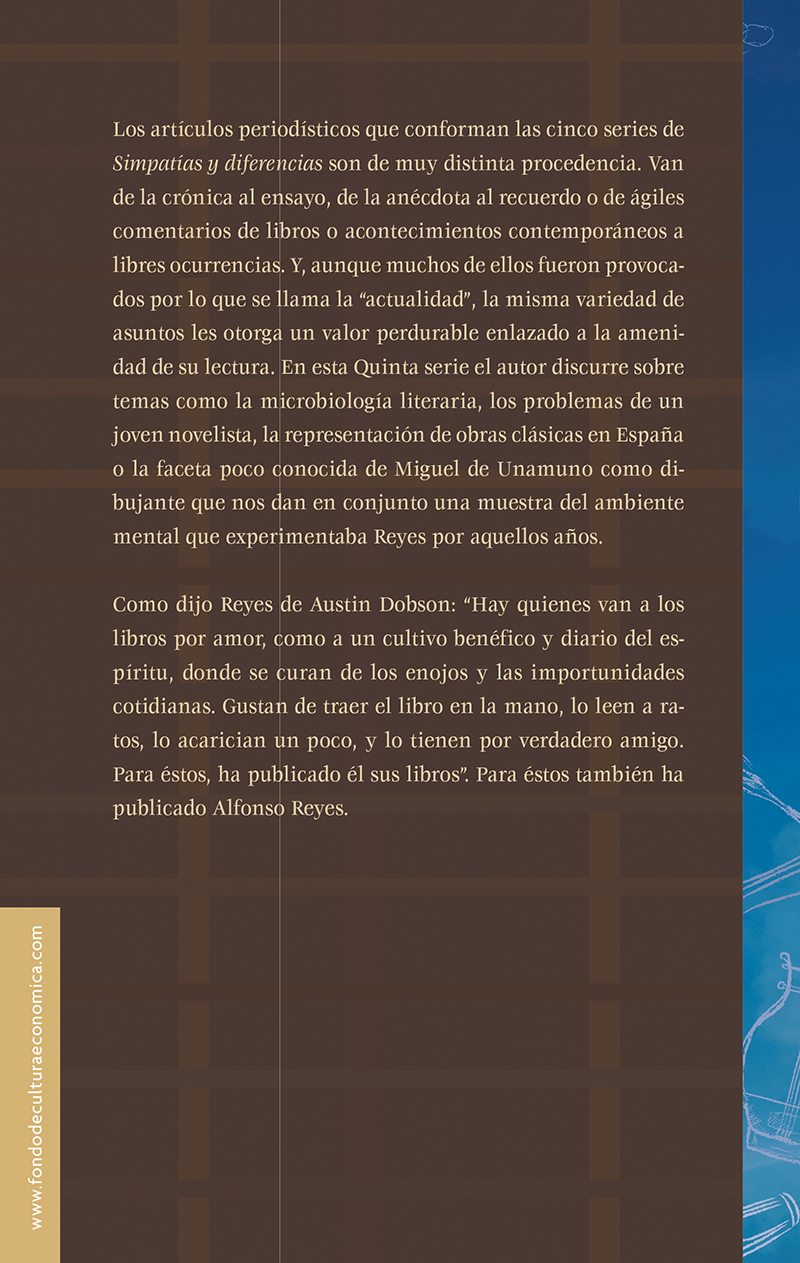Hay que interesarse por las anécdotas. Lo menos que hacen es divertirnos. Nos ayudan a vivir, a olvidar por unos instantes: ¿hay mayor piedad? Pero, además, suelen ser, como la flor en la planta, la combinación cálida, visible, armoniosa, que puede cortarse con las manos y llevarse en el pecho, de una virtud vital.
Hay que interesarse por los recuerdos, harina que da nuestro molino.
El gimnasio de la Revista Nueva
Habla “Azorín”:
Luis Ruiz Contreras: el patriarca, el organizador de las huestes de 1898. Ruiz Contreras: un hombre que posee una copiosa biblioteca. Libros franceses, libros ingleses, libros italianos. Leedlos todos, examinadlos todos, pero no os llevéis ninguno. Nos sentamos en amplios sillones; charlamos a gritos; discutimos las obras nuevas; imprecamos, desde lejos, a los maestros.
Esto sucedía en la casa número 24 o 26 de la calle de la Madera; una casa pequeña, no remozada, que sólo consta de dos pisos. ¿No es allí, por ventura, donde vivió don Francisco de Quevedo y Villegas? Buenos auspicios para una campaña literaria.
En el piso bajo, Ruiz Contreras ha instalado las oficinas de la Revista Nueva. Hay un espacioso salón con una maciza reja a la calle; y en el fondo, uno de aquellos espesísimos muros que sólo se construían en otros tiempos, cuando las casas se ajustaban por solidez y no, como hoy, por equilibrio. El salón tiene al lado una pequeña alcoba. Vienen después un comedor, también con su pequeña alcoba; una cocinita; un patio, donde crece y se retuerce una parra vetusta.
Cuando la obra de adaptación comienza al ruido de los martillos y las sierras, advierten los nuevos huéspedes unas ratas gordas, émulas del gato, que van y vienen llenas de azoramiento. La portera lo explica: antes de aquellos señores habitaban la casa unas buenas viejas, que solían distribuir a las ratas diariamente dos panecillos de a diez céntimos, a la resolana de la parra.
—La Revista Nueva —me dice Ruiz Contreras— nacía a la sombra de Quevedo y a riesgo de que se la comieran las ratas, como aconteció al fin y a la postre.
Se convirtieron, pues, las alcobas en alacenas, y la mansioncita comenzó a tomar un aspecto insospechado. ¿Y el salón? ¿El salón con sus alardes de reja castiza y muro espeso?
Ruiz Contreras era sutil: como aquellas oficinas no estaban destinadas a redacción de la revista (los artículos de revista cada uno los escribe en su casa), sino que habían de ser tan sólo un lugar de reunión, la mansioncita se iba a llenar de conversaciones inútiles. Quevedo y las ratas se ahuyentarían… En un relámpago de genio, Ruiz Contreras decidió instalar en el salón un gimnasio. Quiero señalar este rasgo a la historia de las civilizaciones; un gimnasio en las oficinas de un periódico español del siglo XIX ¿no era un signo de renovación, oh Montherlant de la penúltima hora? ¿No anunciaba ya, con antelación de cuatro lustros, el día en que la tarde madrileña había de vacilar entre el fútbol y la corrida de toros?
Montaron en el salón unos aparatos americanos deslumbradores, recién adquiridos en el Rastro. Pero Benavente no quedó satisfecho y pidió una maroma. Benavente no quería gimnasio: quería circo. Y trajeron una maroma y la amarraron de aquella reja hercúlea, y la hicieron pasar por una horadación de aquel muro espeso, atravesando el salón de parte a parte; y ajustaron a la extremidad libre de allende el muro una barra en palanca para producir la tensión, y aquella palanca sólo funcionaba al esfuerzo colectivo de los literatos del 98.
Esa misma tarde comenzaron los ejercicios. De cuando en cuando, un acróbata se desplomaba; rodaban por el suelo los humildes objetos de los bolsillos: el lápiz, las perras chicas.
En medio del salón, finalmente, radiaba una jardinera redonda, que había pertenecido a las oficinas de otro periódico famoso, El Globo. En esa jardinera se sentó Castelar, mientras hojeaba, tal vez, los diarios venidos de América.
Baroja, Benavente, Bueno, Darío, Gómez Carrillo, Icaza, Lasalle, el director de orquesta; Maeztu; el viejo Matheu, autor de tantas novelas, cuya sepultura un día había de remover “Azorín”; Morato, el socialista; Valle-Inclán, que aún tenía un brazo de sobra; Verdes Montenegro, Villaespesa, otros más —y Silverio Lanza, el raro.
¿Los imagina el lector dominándose en las anillas, volteando en el trapecio?
La Revista Nueva apareció el 15 de febrero de 1899 y duró los nueve meses de rigor.
La Residencia de Estudiantes
En Madrid, al término de la Castellana, cerca ya del Hipódromo, donde se alza el monumento ecuestre de la Reina Católica —que, en lenguaje madrileño, se llama “la huida a Egipto”—, hay una colina graciosa, vestidas de jardín las faldas y coronada por el Palacio de Bellas Artes, hoy nido de los tricornios de la Guardia Civil. Juan Ramón Jiménez la ha bautizado: “Colina de los Chopos”. Los viejos la llaman el Cerro del Aire. Sopla allí un vientecillo constante, una brisa de llanura. José Moreno Villa, asomado a su ventana, ha sorprendido desde allí sus “Estampas de Aire”, estas impresiones de poeta que es también dibujante, y se complace en aprehender las palpitaciones de la línea en el viento. Allí, en la Cuesta de los Zapateros, se columbra la pista del no lejano Hipódromo y, con ayuda de gemelos, se disfruta gratis del espectáculo y hasta pueden cruzarse apuestas.