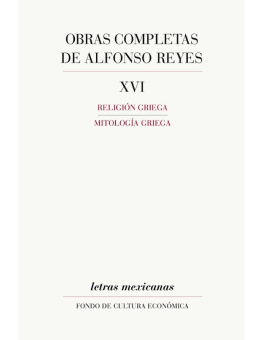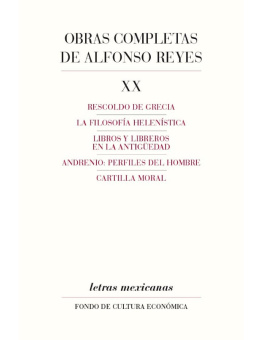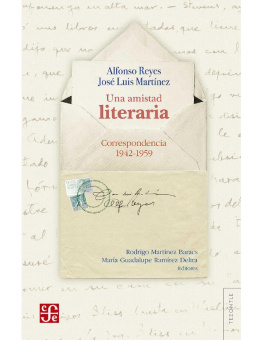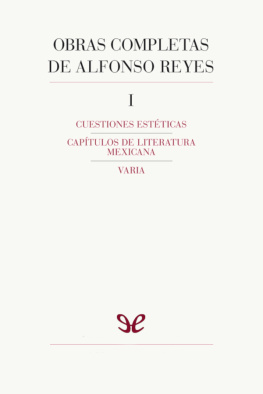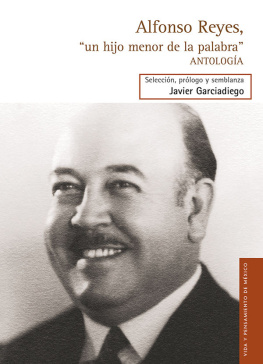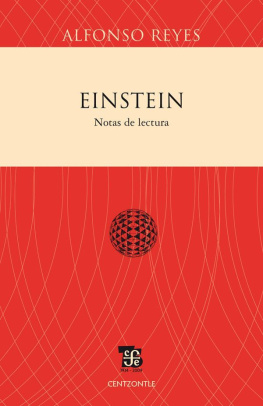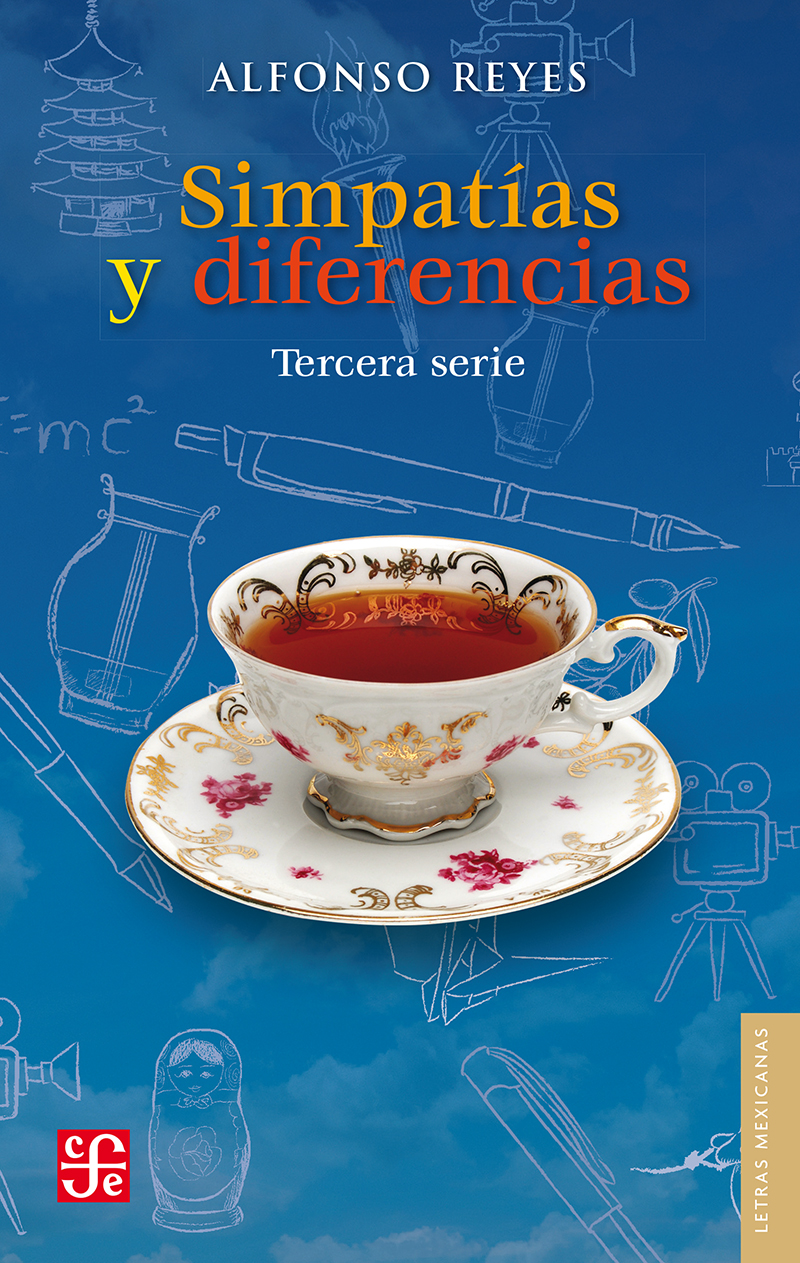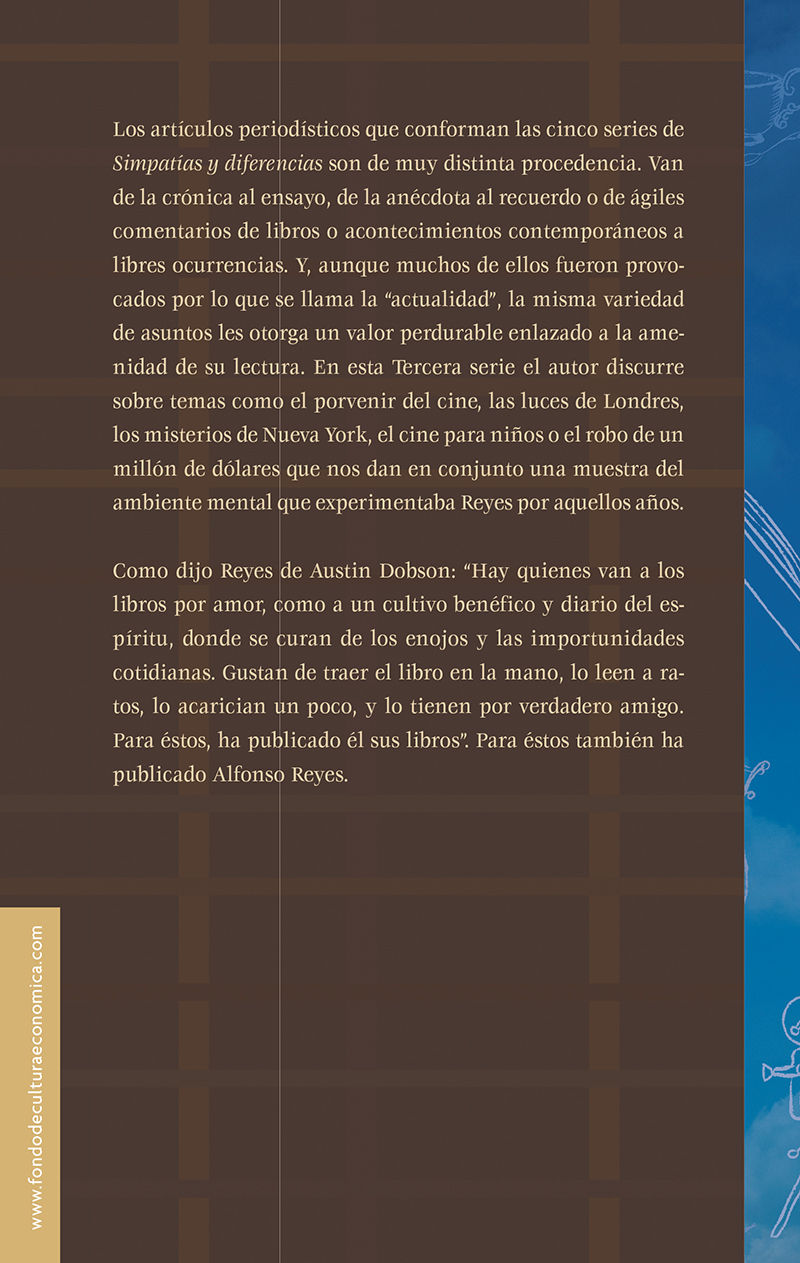D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
I. SIMPATÍAS
En los albores del siglo XIX, los graves maestros de los Seminarios, ostentando las borlas y los arreos de su ministerio, empuñan el cetro de la literatura oficial. Mientras tanto, la literatura libre se asila en los tenderetes y escondrijos de los libreros: la representan los zumbones redactores del Diario de México, los epigramatarios, los críticos desabridillos y alegres. Más tarde, acrecido el tumulto de la revolución, rotos los frenos de la tribuna pública, surgen aquí y allá los periodistas valientes, los portavoces del pensamiento nuevo, luchadores que usan de su pluma como de algo vivo y cotidiano. En este mundo de escaso valor artístico, pero de mucha letradura, de mucho ambiente y vitalidad, descuella por el vasto esfuerzo de su obra, por su prestigio moral, y aun por su buena suerte de haber novelado el primero en nuestro país —hasta el punto, al menos, en que fue Cervantes el primero en novelar en lengua española—, José Joaquín Fernández de Lizardi, el constante y honrado “Pensador Mexicano” de las polémicas tenaces y de las ironías sencillas. Como quiera que se lo considere, es un centro. El tomo de la Antología del Centenario tuvo un lugar de honor.
Carlos González Peña ha dicho con razón que trajo una nota de realismo al mundo artificial y opaco de las poesías pastoriles, animado por una tendencia más moralizadora que estética. Pero trata de demostrar que la novela de Lizardi no deriva de la Picaresca Española, asegurando que los novelistas del siglo de oro “no pretendían filosofar, ni moralizar, ni enseñar”. Creemos, por el contrario, que la Novela Picaresca es responsable de nuestro Periquillo Sarniento; que de aquellos Guzmanes vienen estos Periquillos. Sin la Novela Picaresca, ¿qué habría escrito nuestro Pensador? La influencia que sobre él ejerció aquélla se descubre hasta en los títulos de sus libros: La Quijotita y su prima, Don Catrín de la Fachenda… Y, por otra parte, en el autor del Lazarillo, en Espinel y en Cervantes (para no citar sino los nombres a que acude el mismo González Peña) fácil es rastrear las tendencias morales. En el Lazarillo, las momentáneas apreciaciones sobre la educación moral del personaje son rapidísimas, pero definitivas: algunas nos asombran aún como profundas intuiciones. En el Escudero Marcos de Obregón cada aventura tiene moraleja, y con razón pudiera decirse que es todavía, en cuanto al procedimiento, un libro derivado de la fábula antigua, como el Conde Lucanor. En Cervantes, la moralidad o está directamente formulada en algunas Novelas Ejemplares, o se halla esparcida como el sol y el aire en las llanuras del Quijote, al punto que muchos no ven en este libro sino un símbolo moral. ¡Como si fuera posible desarrollar símbolos que caben en una parábola brevísima a través de las mil y una aventuras de aquella selva de invención! Que si vamos al Guzmán de Alfarache —verdadero paradigma del Periquillo, como siempre lo ha proclamado la crítica—, descubriremos el aire familiar en lo de sacrificar el episodio al sermón. Salvo que el Periquillo deriva de la Novela Española como deriva una copia mediocre de un buen modelo. Salvo que para el novelista español el arte es lo primero (consciente o inconscientemente), en tanto que Lizardi, por tal de sermonear a su antojo, desdeña el arte si le estorba. Porque está, como él mismo dice respondiendo a uno de sus críticos, persuadido de que los lectores para quienes escribe “necesitan que se les den las moralidades mascadas y aun remolidas, para que les tomen el sabor y las puedan pasar; si no, saltan sobre ellas con más ligereza que un venado sobre las yerbas del campo”. Sólo que él llamaba “dar las moralidades mascadas y remolidas” a diluirlas enfadosamente en discursos donde se anegan las salteadas anécdotas novelescas. Lesage o Moratín —que quizá gustaban demasiado de este género de cirugía— habrían propuesto amputar al Periquillo de los sermones, como lo propusieron para el Guzmán de Alfarache.
Si Lizardi, como los dialoguistas de la Ética, sólo hubiera dado a sus peroraciones el mínimo de escenario novelesco (un plátano junto a un río), no nos habría engañado por lo menos. Pero, supuestas sus dotes de costumbrista, se explica que haya incurrido en la novela.
Lizardi ha venido a ser, con el tiempo, un símbolo histórico: ahí están, todavía, los “léperos” que pintó su pluma; ahí está el Café de Manrique, donde el Periquillo pasó una noche. La ciudad de México —dice Urbina— está reproducida en la obra de Lizardi con una fidelidad de grabado antiguo. El romance del Periquillo, como decían entonces, es amado sin ser leído —mucho menos gustado. Pero la gente vulgar, siempre complicada, cree que gusta de él. La popularidad de Lizardi (como novelista, se entiende) es la popularidad de un nombre o, mejor dicho, de un seudónimo. El Pensador Mexicano se llamó su periódico; “El Pensador Mexicano” acostumbraba él firmarse; mas la gente vulgar piensa que la posteridad le atribuyó el mote de “Pensador” porque lo era, e ignora que el seudónimo deriva de El Pensador, del español Clavijo (1762 en adelante).