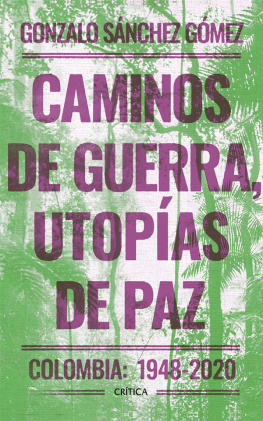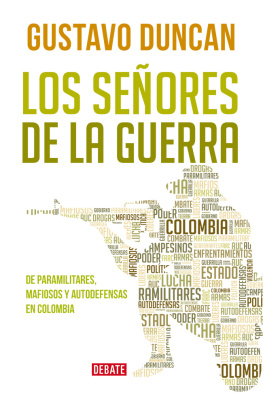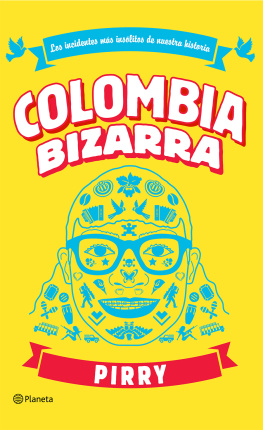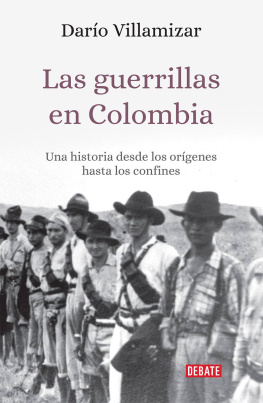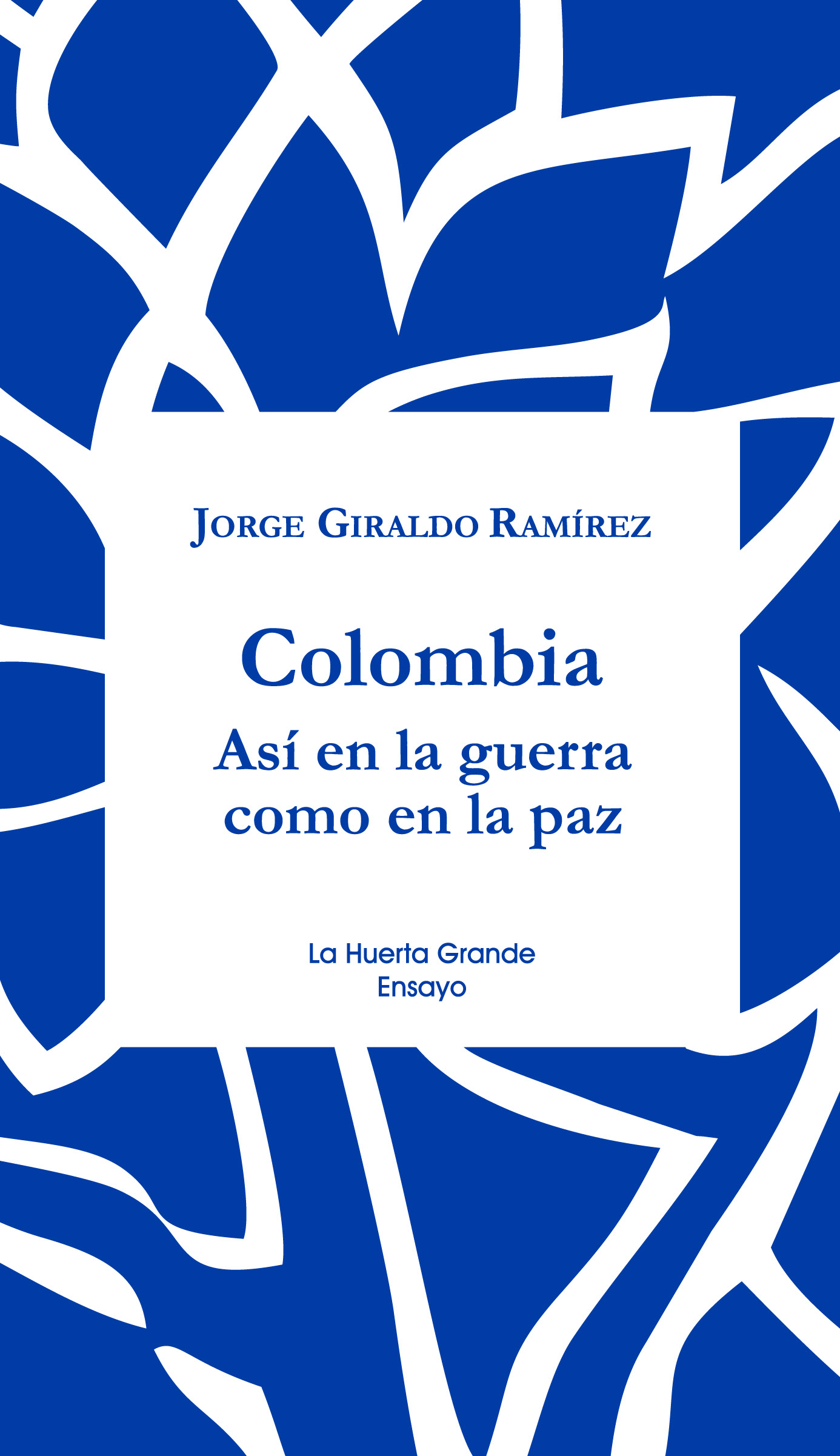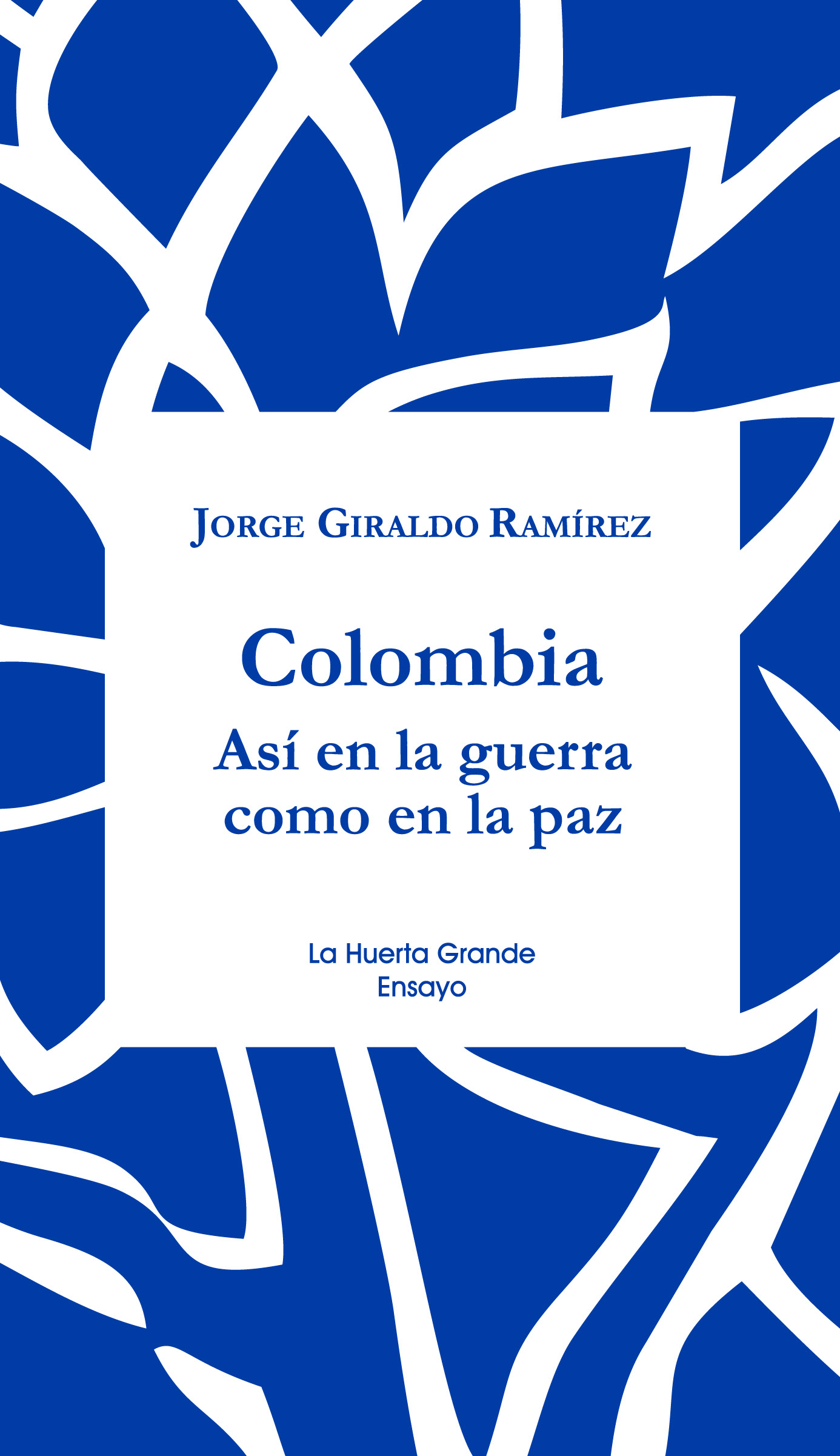
Colombia,
así en la guerra como en la paz
COLECCIÓN DE ENSAYO
La Huerta Grande
Jorge Giraldo Ramírez
colombia ,
así en la guerra
como en la paz

© De los textos: Jorge Giraldo Ramírez
Madrid, septiembre 2018
EDITA: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 9788417118358
Diseño cubierta: Enrique García Puche para TresBien Comunicación
Para Jorge Mario,
Carlos Esteban
y Oriana,
con la esperanza de que vivan
en un país apacible
Colombia, Colón, Christophorus Columbus . Se nos enseñó a los colombianos en la escuela esa secuencia inversa para fijar la etimología del nombre del país; se añadía con orgullo que Colombia —no América— debería ser el nombre del continente. Paloma, columba , fue la ocurrencia propuesta por el cantante y compositor Jorge López Palacio en una canción grabada en 1983 bajo el título Colombia, paloma herida : «Colombia quiere decir tierra de palomas».
López Palacio advierte en uno de los versos la condición de la Colombia que más que con Columbus está emparentada con la columba . Se trata de «palomas blancas fusiladas desde el huevo». El verso repite uno de los tópicos propios del romanticismo político colombiano y latinoamericano que instauró la interpretación de la historia criolla como una secuencia única e ininterrumpida de violencia política y, además, de la violencia como una peculiaridad de Hispanoamérica, un estigma exclusivo. No se refería el artista a las contingencias que vivía el país a comienzos de la década de 1980.
Literariamente, la metáfora que asocia la paloma con la mortandad tiene antecedentes remotos. Los romanos asimilaron los columbarios como construcciones destinadas a la cría de estas aves a los nichos funerarios. De esta manera, el palomar y la masacre podían converger en lugares similares. En 2009, la artista plástica Beatriz González (1938) intervino los columbarios del Cementerio Central de Bogotá —ocupados por los restos de muertos anónimos del 9 de abril de 1948— y estableció así un vínculo simbólico y emotivo entre la guerra civil de mediados del siglo xx , que en Colombia se conoce por el eufemismo de La Violencia , y la guerra civil más reciente, que permanece innombrada (aunque los organismos supraestatales han logrado popularizar la denominación de conflicto armado interno ). Antanas Mockus (1952) —una de las conciencias éticas del país— había puesto en el frontis de los nichos, diez años antes, la inscripción «la vida es sagrada».
Un año antes de que se prensara el álbum de López Palacio, había sido electo como presidente de la República Belisario Betancur (1923), quien en su discurso de posesión (1982) anunció la paz como propósito, como jefe de un Estado que no admitía la existencia de guerra alguna. Con una larga formación en el humanismo hispánico, Betancur les prestó singular atención a las artes como parte de su disposición comunicativa. Y en la estrategia que diseñó para afianzar sus actos rescató el simbolismo más fuerte de la paloma en la tradición occidental: el de la paz. Las calles, las escuelas, las oficinas públicas se llenaron de palomas por obra y gracia de una campaña gubernamental; muchos artistas —académicos y populares— se vincularon con su aporte; Mikis Theodorakis fue a Bogotá a presentar su Canto general , cuya pieza más larga era, precisamente, Vienen los pájaros . La paloma: la paz de Yahvé con los sobrevivientes del Diluvio, el amor entre humanos que representaba la Venus romana. Así que el poeta presidente, conservador, y el poeta cantor, comunista, se enfrentaban por la simbología colombófila de la cual, con la misma legitimidad, se predicaban la paz y la guerra, la armonía y la violencia, la bondad y la crueldad.
Esta ambivalencia no fue anecdótica ni posicional. Desde entonces hasta ahora, a lo largo de cuatro décadas, los colombianos hemos discordado en cuanto a las interpretaciones acerca de qué es lo que ha ocurrido en el país y esas desavenencias se han expresado en distintos agentes sociales alternativamente. Algunos analistas políticos describieron esta ambigüedad como movimientos pendulares ; péndulo que marcaba la ciclotimia de los agentes del Estado, de las diversas organizaciones armadas ilegales, de los entes de la sociedad civil, que unas veces se sentían en paz o procurándola y otras se mostraban los dientes y los fusiles.
Esas oscilaciones no eran caprichosas ni obedecían solamente a la inestabilidad propia de la alternancia democrática, sino que se correspondían con la variabilidad de los hechos de guerra, de sus picos y sus simas, de las veloces mutaciones de sus protagonistas. La guerra se solapaba bajo la relativa tranquilidad de la sociedad; la paz se promovía —muchas veces en secreto— durante las coyunturas más dramáticas.
Como siempre, los oídos del mundo prestaron más atención a la espectacularidad de la violencia y a su terrible eficacia momentánea. Como siempre, la literatura de todo tipo colmó los anaqueles del belicismo; la paz —incierta, imperfecta, poco satisfactoria— atrae poco. (Es comprensible, diría Norberto Bobbio, pues, entre paz y guerra, este último es el término fuerte). Apartándome de esta pulsión, me sumo a las voces que empiezan a narrar la historia desde la perspectiva del camino modesto de los intentos de paz, parciales en sus fracasos y en sus éxitos, que han contribuido a hacer de Colombia lo que es hoy, a fines del primer cuarto del siglo xxi . Pero para hacerlo, para poder comprender los porqués de varias paces a cuentagotas, parciales, escépticas, desincronizadas, hay que empezar por explicar qué clase de proceso social es el que ha vivido el país durante las últimas cuatro décadas.
MITOS SOBRE LA GUERRA COLOMBIANA
Desde 1945, la antigua simplicidad que ordenaba las contiendas bélicas alrededor de la noción de guerra se desbarató durante el intento normativo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial por asegurar la paz, así en la tierra política como en el cielo jurídico. Desde entonces, la tosca realidad de las armas ha recibido bautizos múltiples y desconcertantes de los cuales intervención humanitaria y terrorismo fueron moneda corriente hasta hace pocos años. En Colombia, un Estado que siempre ha pretendido más de lo que ha podido, intentó confinar los desafíos armados a la categoría de «alteraciones del orden público» (Orozco); también, una academia volcada a la interpretación y poco dada a la prescripción se contentó mayormente con la difusa categoría de violencia política .
Por supuesto, a nadie debe escapar la gravedad que entrañaba el hecho de que el Estado fuera incapaz de establecer una definición clara del problema que, a su vez, debería traer consigo una decisión sobre la enemistad. Al refugiarse en el marco del orden público, el Estado colombiano no fue capaz de distinguir —durante casi todo el siglo pasado— entre delincuentes y rebeldes. De forma episódica, algunos gobiernos usaron el dispositivo legal y pragmático de aceptar la existencia de un conflicto armado como acción de vísperas para abrir una ronda de negociaciones con la insurgencia; para luego tener que deshacer sus pasos cuando estas fracasaban. Ya en el siglo que corre, el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se hundió en el mar de las contradicciones que implicaba declarar terroristas a todos los grupos armados ilegales, para luego efectuar operaciones bélicas amparadas en las autorizaciones de las convenciones internacionales y, a renglón seguido, negociar con los paramilitares e intentar —persistentemente— abrir negociaciones con las dos guerrillas insurgentes.
Página siguiente