Beatriz Helena Robledo
María Cano, la Virgen Roja
Debate
SÍGUENOS EN

 Me Gusta Leer Colombia
Me Gusta Leer Colombia
 @megustaleerco
@megustaleerco
 @megustaleerco
@megustaleerco

“A mi juicio, la tragedia social y cultural de la mujer fue no haber sido interlocutora de Dios. […] Los representantes de Jehová son siempre hombres, como Jeremías o Elías. Como ejemplo de esta exclusión puede apuntarse que, mientras Dios y Abraham establecen la Sagrada Alianza que gana en purificación a través de la circuncisión, Sara no participa, no es escuchada. Dios no consulta a Sara, mujer de Abraham, sino que la excluye rigurosamente del diálogo, de esta decisión”.
Nélida Piñón
“Si no tengo la memoria canónica, la memoria oficial que viene de documentos, papeles, de los registros aprobados por la sociedad, yo tengo que inventar porque no puedo convivir con el vacío”.
Nélida Piñón
I
María de los Ángeles no quería irse. La casa era su mundo. Qué iba a hacer donde María Isabel, su hermana mayor, y su esposo Benjamín Tejada, quien por esos días ejercía como inspector de Instrucción Pública en Antioquia. Le haría compañía a Luis, su sobrino, a quien tanto adoraba, le insistían. Alfonso, su hermano mayor, y Teresita Echandía, la esposa, también se ofrecieron a recibirla. Era el derecho de las cosas, le argumentaban. A los veintitrés años todavía estaba en edad de conseguir un buen hombre, un marido que la protegiera y la cuidara.
No había pasado un mes desde la muerte de sus padres. Rodolfo se fue primero, y al poco tiempo, Amelia. Habían sido tan unidos en vida que quisieron irse juntos al más allá. Quedaron las tres hermanas solteras solas en la casa.
Carmen Luisa —la tía Mavisa—, callada y sensata, tenía ya treinta y tres años y estaba acostumbrada a trabajar. Había estudiado pintura con su pariente, el maestro Francisco Antonio Cano, y fotografía con su primo, Melitón Rodríguez. Era muy buena retocando fotografías. Se dedicaría de lleno al oficio, y Melitón le daría trabajo en su taller.
María Antonia —la Rurra—, misteriosa y sabia, de quien decían que recitaba el Padrenuestro con una gracia admirable, tenía treinta años y no iba a dejar sus palomas queridas, con quienes tenía una estrecha comunicación, y, además, quería seguir profundizando en el espiritismo, como médium, pues, de todas, era la que más había asimilado las enseñanzas de su padre y la que estaba dotada de ese misterioso don. Había aprendido de él todo el conocimiento que tenía sobre los espíritus y sabía con certeza que los muertos conviven con los vivos, en un plano que ella lograba percibir cada vez más.
María de los Ángeles se negó rotundamente. Les pidió a sus hermanas que no la dejaran ir. Ayudaría en los oficios de la casa y cuidaría el jardín de su madre. ¿Quién iba a velar por las flores de mamá? Aunque sus hermanas sabían que poco haría María en las tareas domésticas, pues siempre estaba ocupada leyendo y escribiendo, la tranquilizaron y la acogieron. María era la niña consentida por su extrema sensibilidad.
Recorrió la casa con ojos nuevos. Los ojos de la ausencia de sus seres más queridos. Ya no escucharía más la dulce voz de su padre explicándole las enseñanzas profundas de sus maestros. Recordó las lecturas en voz alta que hacían, junto con su madre y sus hermanas, en el salón de la biblioteca. El libro que más le gustaba era El libro de la Naturaleza de Ralph Waldo Emerson. Después de escucharlo de labios de su padre, lo convirtió en su libro de cabecera. Emerson le reveló el valor de la soledad en contacto con la naturaleza. “Si el hombre ha de estar solo, que mire las estrellas”. Sí, al mirar al cielo, se sentía la presencia de la divinidad, la presencia de lo sublime. Gracias al Maestro —como le decía su madre a Emerson, pues era su principal seguidora—, pudo comprender y compartir con ella el cuidado del jardín de una manera distinta. La divinidad se manifestaba en cada hoja, en cada pétalo, en el canto de los pájaros, en la corteza rugosa y milenaria del samán, en el perfume intenso de los azahares. Sí, era cierto que había una oculta relación entre el hombre y las plantas. Ella lo había sentido cada vez que recorría el jardín o cuando hacían caminatas al cerro de El Salvador o iban a pasear a los bosques de Santa Helena. Se sentía protegida y libre. Entre el balanceo de las ramas de los árboles más altos y delgados que movían sus hojas como abanicos, y entre ese claroscuro que se formaba con los rayos del sol atravesando la espesura, se sentía libre de cualquier preocupación, de cualquier temor.
¡Luz y sombra! El contraste perfecto de la belleza, la materia prima de los pintores. Cómo admiraba el talento de su pariente Francisco Antonio, con quien tenía largas conversaciones acerca de esa misteriosa necesidad que tiene el hombre de buscar la belleza. Ella luchaba con las palabras. La poesía hacía parte de esa magia de la creación divina. En esos momentos en que se paraba en medio de la naturaleza, comprendía de verdad las enseñanzas de sus padres, que eran a la vez las de los maestros. El hombre no está solo, hace parte de la naturaleza. Sí, la naturaleza sirve a la necesidad que tiene el hombre noble: la belleza. No en vano, los antiguos griegos llamaban al mundo Kosmos, belleza.
La poesía la hacía entrar en un estado de ensoñación, desde muy pequeña. María recuerda lo que sentía en su infancia cuando le leían a los grandes poetas, y le otorgaba a José Asunción Silva un lugar privilegiado en su recuerdo:
Fue José A. Silva quien despertóme a la belleza. Oía yo a un amigo de mis hermanas recitar su poesía dolorida. Era todavía muy joven para recibir visitas y estábame quietecita en la sombra de la alcoba vecina, escuchando ávida. Y amé a este poeta torturado siempre por una bella forma que él veía huir en su ansia. Sus versos fueron mi exquisito jardín: después Becquer, Heine, Amado Nervo. Así en esa edad en que la niña se esfuma.
María se escondía en la penumbra del salón, sumida en la ensoñación, imaginando palacios de cristal, flores exóticas, nubes plateadas, imágenes prestadas de la poesía modernista que escuchaba. Su madre se desesperaba y le pedía que no perdiera el tiempo, que hiciera algo útil. Pero María no le hacía caso. Ella vivía en su interior una vida intensa, que los mayores confundían con pasividad. Callaba y se limitaba a sonreír.
María no había nacido en esta casa sino en la plazuela de Veracruz, al frente de la casa en que más de un siglo atrás nació el prócer Atanasio Girardot. Años más tarde, en una nota autobiográfica evocaría este recuerdo, convencida de que el espíritu del prócer había tocado su alma:
Mi primer recuerdo: Tenía seis años cuando alguien dijo delante de mí, que yo había nacido en la plazuela de la Vera-Cruz, frente a la casa en que nació Atanasio Girardot. Levanté la cabeza con el altivo ademán y en mis ojos fulguró extraña luz, ¿por qué? ¿Acaso mi subconsciente sabía de la irradiación de esa vida y lo que el cerebro incomprensivo no sabía percibir, el alma encendida en llama de noble orgullo? ¿Acaso de esa grandiosa vida podría recibir el hermoso anhelo de darse?


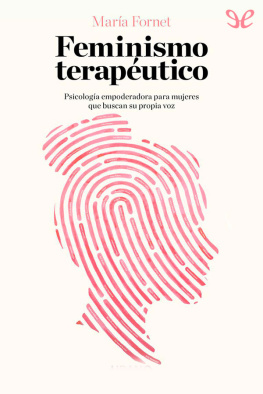


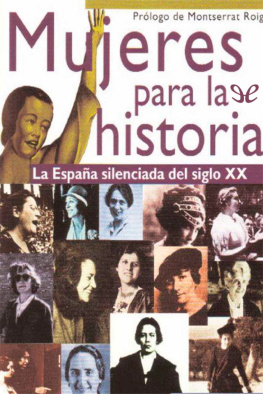

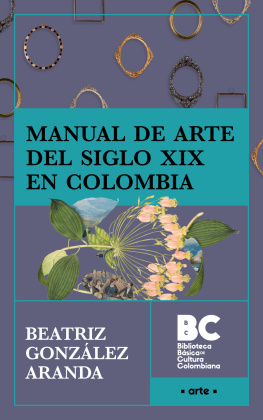
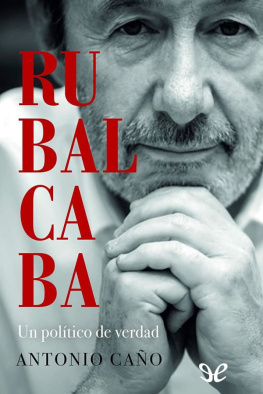
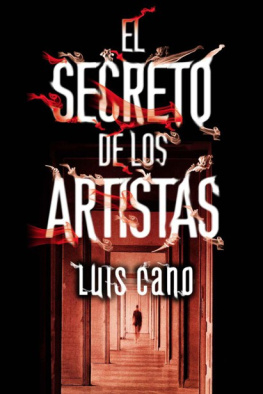
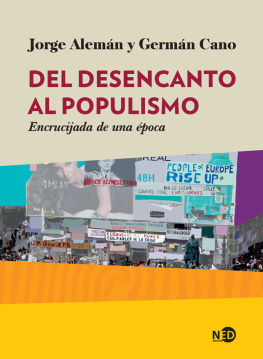
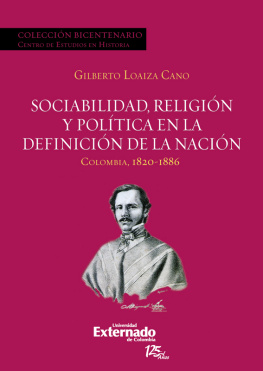


 Me Gusta Leer Colombia
Me Gusta Leer Colombia @megustaleerco
@megustaleerco @megustaleerco
@megustaleerco