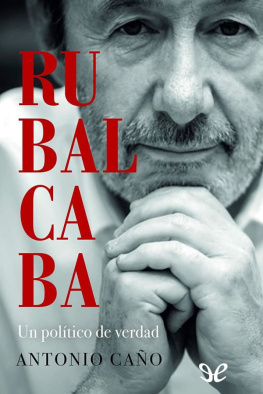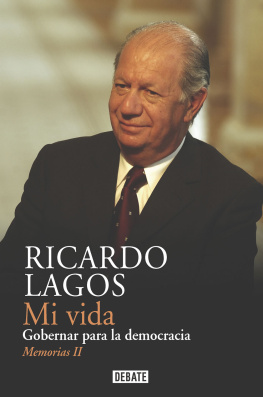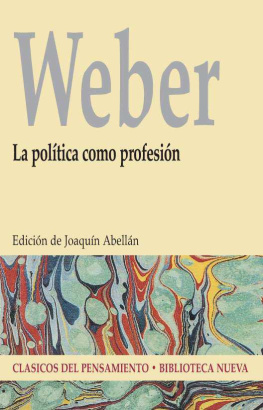Agradecimientos
Este libro hubiera sido imposible sin la colaboración generosa de las personas que me ayudaron con sus recuerdos y sus archivos. Debo agradecer muy especialmente a Pilar Goya, que me abrió de par en par su vida con Alfredo, y a Elena Valenciano, José Enrique Serrano y Goyo Martínez, que me acompañaron y me soportaron a lo largo de todo el proceso de elaboración.
1
Del Colegio del Pilar a la agrupación de Chamberí
¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Cuál es el mayor legado de un líder, su vida o su obra? ¿Cómo es el buen líder? No son dudas fáciles de resolver. Hay líderes que descuellan pronto, en su juventud, por temperamento y actitud. Hay líderes sorprendentes, con los que nadie hubiera contado. Hay líderes que sufren reveses y desengaños continuos antes de triunfar. Los hay que se encuentran con el éxito casi por accidente o por los errores de todos a su alrededor. Hay líderes efímeros, oportunistas, y los hay imperecederos. Hay líderes artificiales, falsos, y los hay cercanos, reales, reconocibles; los primeros suelen ser arrogantes e insolentes, los segundos, sencillos. Hay líderes que, en realidad, nunca lo fueron, y otros que lo fueron casi sin querer. Hay líderes que, teniendo todas las cualidades de un líder —inteligencia, fuerza, capacidad de sacrificio y de empatía—, se reservan en un segundo plano, y otros que, sin poseer ninguna de ellas, se lanzan sin recato hacia la gloria. Hay líderes contradictorios, inconsecuentes, y los hay sólidos, permanentes. Todos conocemos líderes osados hasta la temeridad y otros prudentes; unos vanidosos y otros humildes. Ciertos países son víctimas en algún momento de un mal líder y otros tienen en ocasiones la fortuna de contar con el mejor. El destino de una nación depende a veces de eso.
¿Qué clase de líder fue Alfredo Pérez Rubalcaba? Para responder a esto, es conveniente atender primero a otra pregunta que nos hace la historiadora norteamericana Doris Kearns Goodwin: «¿Es posible el liderazgo sin un propósito mayor que la ambición personal?». El verdadero liderazgo, el liderazgo positivo, no lo otorga la consecución de un título, de un rango, de un cargo, la victoria en una batalla individual, sino la construcción de un ejemplo imperecedero. No es un líder simplemente el que alcanza el poder, todo el poder, sino el que administra con desprendimiento y buen juicio el que le ha correspondido ejercer. El liderazgo de Rubalcaba estuvo siempre inspirado en el servicio a los demás, a su familia, a sus jefes, a su profesión, a su partido, a su país. En ninguna de las grandes decisiones a lo largo de su carrera antepuso jamás el interés propio sobre el beneficio colectivo. No trabajó en la defensa de su ambición personal ni siquiera cuando debió hacerlo.
Rubalcaba alcanzó con su muerte el reconocimiento que se otorga a los más grandes por sorpresa, casi por aclamación popular, sin haber alcanzado la cumbre de su carrera y sin que la historia oficial lo hubiera previsto así. No respondía al patrón ni reunía las cualidades de un líder político convencional. Le sobraba prudencia y le faltaba temeridad para serlo. Su naturaleza no le permitió jamás comportarse como un líder y su inteligencia le impedía verse a sí mismo en ese papel. Cada vez que a lo largo de su carrera se le dio la oportunidad de asumir el protagonismo, lo dudó o acabó negándose. Cuando finalmente estuvo al mando fue porque ya no le quedaba más remedio. Como aspiración lógica de quien tantos años se dedicó a la política, se alegró de ser secretario general de su partido, y estoy convencido de que le hubiera gustado también llegar a ser presidente del Gobierno, pero ni una cosa ni otra las buscó con el afán ilimitado con el que seguramente hay que hacerlo. Las comparaciones que se le hicieron con Maquiavelo son de las más desafortunadas que puedan haberse concebido jamás porque no había ser más contrario que Rubalcaba a la teoría del líder amoral que se siente por encima del bien y del mal. Se veía a sí mismo incluso por debajo de los méritos que otros le reconocían. No llevaba anotaciones de su actividad cotidiana, simplemente porque no creía que esta constituyera el preludio de su futura notoriedad, ni pensó jamás en escribir sus memorias. Cuando en una entrevista le preguntaron si contemplaba esa posibilidad, contestó: «No, lo olvidaré todo». A quienes trataron de convencerle, una vez acabada su actividad política, de que reuniese su legado en una fundación o algún otro instrumento que permitiera conservar su memoria, les respondió con escepticismo sobre su verdadera contribución a la vida pública y sobre la trascendencia de su propia figura. Sus parientes y amigos más cercanos saben que le hubiera ruborizado el funeral con el que le obsequiaron y muchos de ellos dudaron incluso sobre su contribución a este libro, conscientes de que muy posiblemente el propio biografiado no lo hubiera permitido.
La mayor parte de su vida estuvo cómodo en el papel de número dos, lo que hizo que algunos de los que fueron sus jefes a lo largo de su vida no llegasen a valorar adecuadamente todas sus virtudes. Bien sea por sentido de la responsabilidad o por timidez, se mantuvo la mayor parte de su carrera en segunda línea. Aunque quizá eso fuera también una prueba de su astucia, puesto que, desde esa posición, llegó a veces a ejercer más influencia y a tener más poder que alguno de quienes estaban formalmente por delante de él. Le gustaba el poder, entre otras razones porque siempre sostuvo que no existía otra vía para cambiar verdaderamente las cosas, pero prefería ejercerlo antes que exhibirlo. Le gustaba mandar, pero era partidario de hacerlo discretamente, procurando generar el menor ruido y, siempre que fuera posible, buscando aliados. Aunque era capaz de entender la necesidad de adaptarse a los tiempos, odiaba el marketing en la política tanto como a los asesores de imagen, a los que siempre mantuvo a una prudencial distancia. Sabía que la fotogenia no era su fuerte, pero tampoco intentó nunca mejorar, ya fuera ligeramente, sus condiciones naturales. No creía en la erótica del poder ni le interesaba la política como un instrumento para el ascenso personal. Eso del carisma le parecía una patochada y una frivolidad. Él creía en el trabajo y en el talento; lo demás solo eran trampas y pretextos. Su ambición no era, desde luego, figurar en un póster colgado en una pared, sino en los libros de historia como un hombre que contribuyó a hacer la vida mejor para todos. Esa era su concepción de la política, la del servidor público que, como dice su amigo Manolo López, se sentía obligado a no llegar a casa antes de las nueve de la noche porque entendía que estaba robando el dinero del contribuyente. Poseía esa cualidad de viejo militante de izquierdas de la honestidad con el trabajo. «Tenía una ética del trabajo bien hecho que yo lo entiendo como respeto con los ciudadanos», dice López.
LA CONDICIÓN DE UN BUEN POLÍTICO
La verdadera trascendencia de Rubalcaba es su calidad como político. Ese es un valor imperecedero, no la fama ni la adulación que acompañan frecuentemente a los líderes políticos. Es por su condición de gran político por lo que su huella en el Partido Socialista y en la política española es profunda e imborrable. Es por eso por lo que, a medida que vamos conociendo otros estilos y otros políticos, su figura crece y seguirá creciendo aún más con el transcurso del tiempo. «La ausencia de Alfredo hace descollar las carencias de los demás», dijo Alfonso Guerra en un acto de homenaje.
Precisamente porque Rubalcaba no fue un político común, conseguía desorientar a sus colegas, tanto compañeros como rivales, que confundían frecuentemente su discreción y mesura con intriga y sagacidad. Ciertamente no era un ingenuo. Sabía que la política implicaba ganar, derrotar y hacer enemigos, por mucho que él procurara que estos últimos fueran los menos posibles. A lo largo de su dilatada trayectoria tuvo que tomar muchas decisiones difíciles, algunas de las cuales han sido con todo merecimiento motivo de controversia y de crítica. Aunque buscaba siempre la opción más segura, también tomó algunos riesgos, acertó a veces y se equivocó otras muchas. Con su muerte parece haberse olvidado que estuvo con asiduidad en el centro de la diana, en ocasiones con razón y otras sin ella. Cuando se retiró, dejó muchos más amigos que enemigos en la política. Incluso los diputados con los que más feroces fueron sus disputas en la Carrera de San Jerónimo, lamentaron después sus rencillas, se reconciliaron con él y mostraron lo que parecía sincero dolor al conocerse su muerte.