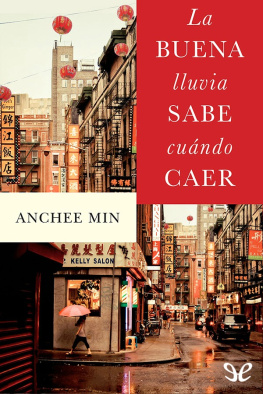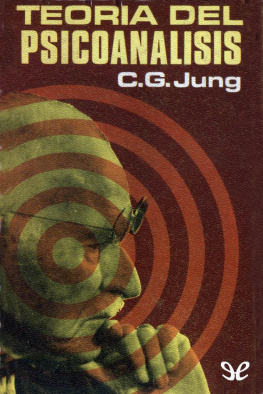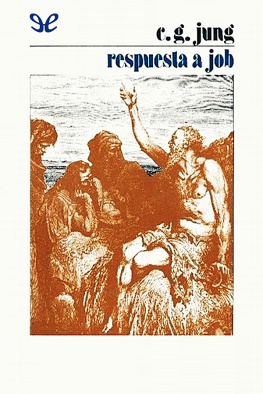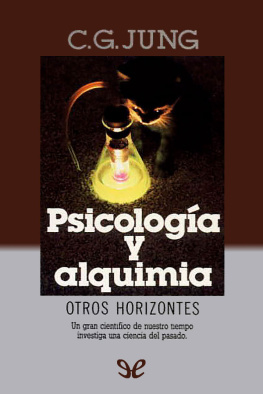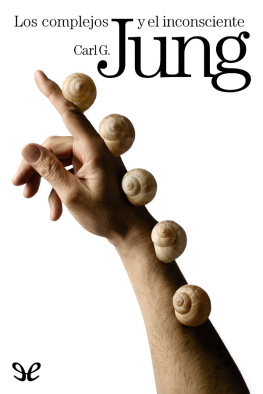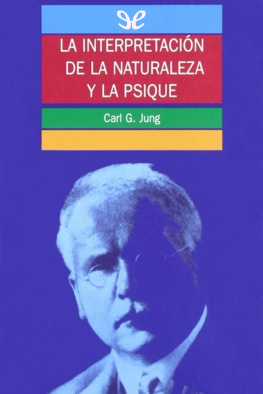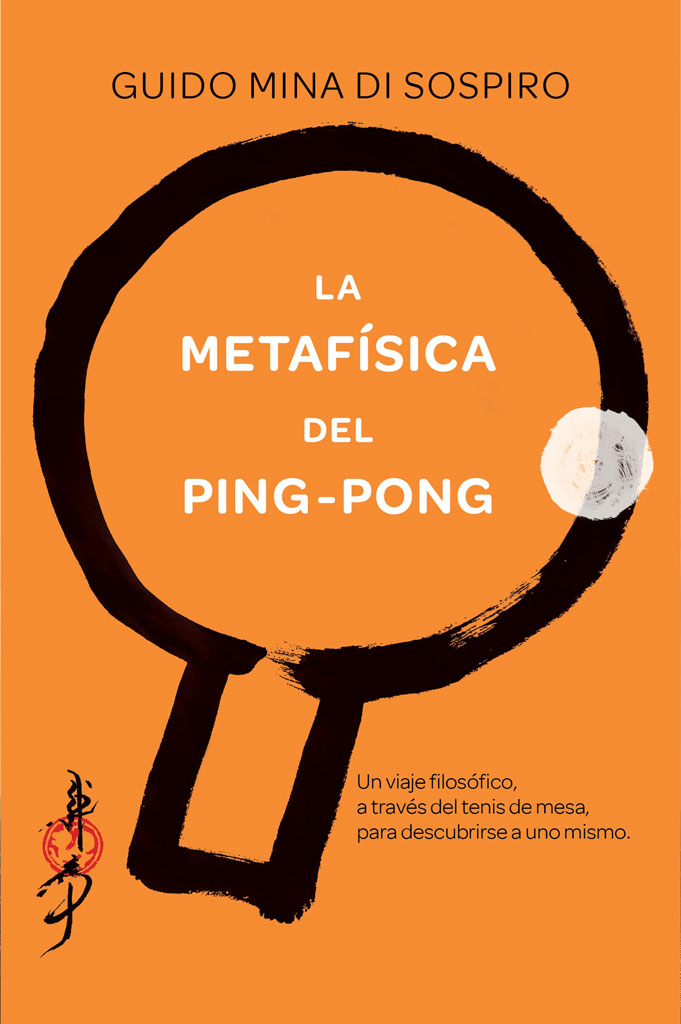Un viaje filosófico, a través del tenis de mesa, para descubrirse a uno mismo.
Título original: The Metaphysics of Ping-Pong
© 2013, Guido Mina di Sospiro
© 2016, de la traducción: Begoña Prat Rojo
© 2016, de esta edición: por Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., Milán
Todos los derechos reservados
Primera edición: septiembre de 2016
Primera edición en formato digital: septiembre de 2016
Duomo ediciones es un sello de Antonio Vallardi Editore
Av. del Príncep d’Astúries, 20. 3º B. Barcelona, 08012 (España)
www.duomoediciones.com
Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.
www.maurispagnol.it
ISBN: 978-84-16634-46-0
CÓDIGO IBIC: DN
Composición ePub: Grafime
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico, telepático o electrónico –incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet– y la distribución de ejemplares de este libro mediante alquiler o préstamos públicos.
Preludio
DE NIÑO, IBA A UN CAMPAMENTO DE VERANO EN las Dolomitas, una cadena montañosa de los Alpes, en el noreste de Italia. Allí, chicos y chicas jugábamos, íbamos de excursión, de pícnic, coqueteábamos y disfrutábamos de la naturaleza y del vigorizante aire de la montaña, que nos despertaba un voraz apetito. Cuando llovía, nos metíamos en una enorme sala de juegos de la primera planta, con grandes ventanas que daban a las montañas. Allí había una única mesa de ping-pong, el acceso a la cual se decidía por la norma draconiana de «el que gana se queda».
Había un chico un poco mayor que el resto de nosotros –catorce o quince años– y que sin duda era el que mejor jugaba. No importaba cuánto nos esforzáramos los demás: él se pasaba los días de lluvia enteros jugando en aquella mesa, invicto. Empuñaba una Butterfly, una pala japonesa de gran calidad, con las «míticas» gomas invertidas Sriver. A diferencia de la mayoría de las palas que había en esa sala de juegos, la goma de la Sriver tenía los característicos picos hacia dentro, de modo que se golpeaba la pelota con el lado liso de la goma. Nosotros, en cambio, jugábamos con cualquier cosa que tuviéramos a mano. Eran los años setenta, los artículos «Made in Japan» invadían el mundo y sin duda ocupaban de una manera casi militar esa mesa de ping-pong en lo alto de las Dolomitas en manos de aquel habilidoso jugador. Resulta curioso que a pesar de no recordar su nombre, sí recuerde con gran claridad el material que usaba. No cabe duda de que la Butterfly Sriver es una goma mítica de verdad. Gracias a muchas actualizaciones y nuevas reencarnaciones, sigue siendo utilizada al más alto nivel. Introducida en 1967, esta goma tuvo unos comienzos muy buenos y enseguida se convirtió en una de las armas elegidas por los jugadores expertos. Hoy en día, más de veinte campeones del mundo y setenta campeones de Europa han ganado sus títulos con una Sriver.
Pregunté al jugador que empuñaba la raqueta japonesa dónde la había comprado y recuerdo vívidamente que me contestó que había comprado la pala (término que en aquella época sonaba amenazador, ya que en inglés significa «filo», aunque se refiere sólo a la parte de la raqueta a la que van pegadas las gomas) en un sitio, las gomas en otro, y que luego las había pegado a la base y las había recortado del tamaño exacto. A mí me sonó a ciencia ficción.
–¿Has hecho todo eso? –le pregunté, incrédulo. Él me miró con desdén–. ¿Para qué? –insistí yo–. ¿Por qué hacer doble trabajo? ¿Por qué no la compraste ya hecha?
–¿Quieres decir «preensamblada»? –preguntó en tono aún más desdeñoso.
«¿Se llama así?», me dije para mis adentros, y contesté:
–Sí, claro, pre-en-sam-bla-da.
Él frunció el ceño al tiempo que replicaba:
–Nosotros no perdemos el tiempo con esas raquetas… –Y se alejó, claramente molesto tanto por mi impertinencia como por mi ignorancia.
La Butterfly Sriver no podía mejorar mi juego por sí sola, pero era una maravilla. Nunca logré tener una, pero sí conseguí comprarme otra Butterfly de menos nivel. Y con ella empecé a experimentar.
Al alcanzar la adolescencia, dejé de ir al campamento en las montañas y en su lugar iba al mar. Recuerdo que allí había una mesa de ping-pong, a la sombra de una gran magnolia. Con ayuda de la nueva pala, no sólo aprendí a golpear la pelota para que superara la red, sino también a hacer que surcara el aire al tiempo que rotaba sobre sí misma. El efecto al tocar la superficie de la mesa me parecía increíble. Aprendí algunos efectos básicos, que ensayaba con un conejillo de Indias más o menos dispuesto: mi hermana. Ella esperaba que la bola botara normalmente en su parte de la mesa y, en lugar de eso, salía disparada hacia un lado, la izquierda o la derecha, y ella no podía alcanzarla. Más adelante aprendí a hacer que la pelota botara más alto de lo que cabía esperar, o hacia atrás, de modo que al devolverla mi hermana la estampaba indefectiblemente contra la red, cosa que le resultaba muy frustrante. Tanto ella como otros principiantes creían que era cosa de magia y a mí me encantaba que me consideraran un mago.
Así que mi primera aproximación al ping-pong no estuvo marcada por la velocidad. No es que la velocidad no desempeñe un papel en el ping-pong –¡y menudo papel!–, pero por entonces me parecía que para eso ya estaba el tenis, con sus jugadores robustos que corrían por una gran pista resoplando bajo el sol. No, lo que despertó mi interés, y sigue haciéndolo, fueron los efectos. Aun sin saberlo, yo estaba en el buen camino, puesto que hoy en día la opinión general es que el ping-pong es, en primer lugar y ante todo, un juego relacionado con el efecto.
Mis amigos nunca parecieron tomarse en serio el ping-pong. Parecían preferir cualquier otra actividad: perseguir chicas, ir a dar vueltas con la moto, a la playa… A mí me habría gustado jugar más y mejorar, pero resultaba difícil encontrar compañeros entregados de verdad. El ping-pong era un pasatiempo veraniego, para jugar a algo al aire libre. Durante el resto del año, no veíamos una pala.
El tenis de mesa permaneció latente en mi interior y, de vez en cuando, lo revivía. A los dieciocho años pasé un mes de verano en un collège suizo en los Alpes berneses. Entre los demás chicos había algunos entusiastas del ping-pong. Encontramos una mesa al aire libre, hecha de cemento, para jugar todo el año. Entre la durísima superficie, el aire enrarecido y la bola un poco más pequeña que se utilizaba entonces, nuestros intercambios eran ridículamente rápidos. Si añadimos las ocasionales ráfagas de aire que hacían que la pelota cambiara de dirección de manera impredecible, el efecto resultaba estimulante y también surrealista. Hay que imaginar la situación: una mesa rodeada por picos montañosos cubiertos de reluciente nieve bajo un sol de justicia, mientras las vacas Holstein mugían y pastaban por los alrededores, en las lomas más escarpadas. Jugábamos todo el día y bebíamos, en esa época anterior al Gatorade, Coca-Cola mezclada con agua helada que bajaba directamente de los glaciares. Entonces, en una decisión que me cambió la vida, me trasladé de Milán a Los Ángeles para acudir a la Universidad de Southern California.