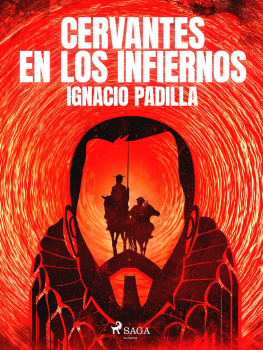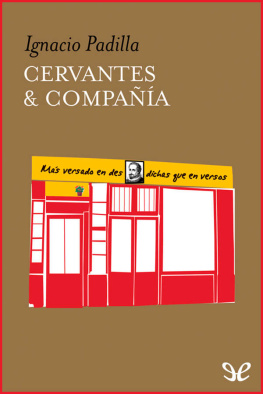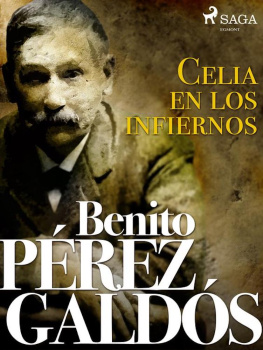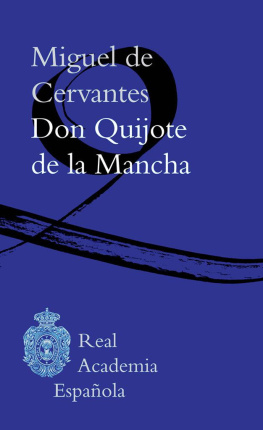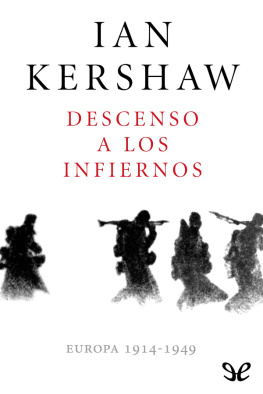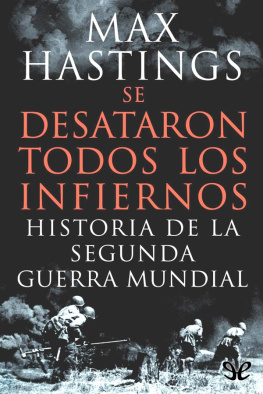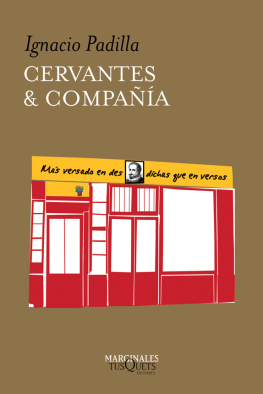Cervantes en los infiernos
Copyright © 2011, 2022 Ignacio Padilla and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726942507
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la memoria de Eulalio Ferrer,
sabio encantador.
Yo soy el infierno.
John Milton, Paraíso perdido.
PROEMIO
UN CONCIERTO DE INFIERNOS
LA SELVA ÁSPERA DE LA INFERNOLOGÍA
LAS obsesiones del imaginario colectivo sucumben periódicamente a sus propios excesos. Se expanden para luego disolverse. Al regodearnos en unas cuantas alegorías sobre este o aquel horror común, lo reducimos hasta agotarlo. La idea de infierno es un ejemplo de lo que sucede cuando nos empeñamos en ilustrar lo inconcebible: lo significativo se pierde por el camino de la saturación. Nada vale cuando todo se vale.
Esta devaluación es notable en el siglo del Quijote, cuando la idea infernal exigió una urgente reflexión que nunca tuvo lugar. La reticencia de los contendientes en el cisma reformista a polemizar sobre el infierno generó lo mismo una esclerotización que un desgaste del imaginario ultramundano. Los otros grandes temas del debate cismático –entre ellos, el predestinacionismo y la justificación por la fe–, se discutieron por desgracia al margen del tema infernal. El purgatorio acaparó la energía de aquel triquitraque escatológico y acabó desacreditado por los seguidores de Lutero como lo que era: un invento de la Iglesia duecentista para lucrar con la devoción.
Otra suerte corrió en Trento el infierno, cuyos cánones se mantuvieron prácticamente incólumes con aval tanto de católicos como de protestantes. Se diría que también el infierno había entrado en pugna consigo mismo: alienada de los fueros de la razón, la abstracción infernal se opacó ante una caterva de tópicos que persistieron en mostrar su eficacia para la conversión de la grey a cualquiera de las facciones de la cristiandad quinientista.
Como era de esperar, el infierno retórico y barroco que sobrevivió al Concilio de Trento exhibió muy pronto sus enormes limitaciones. La plétora infernal acabó por engendrar su propio vacío. Ya en las últimas décadas del Gran Siglo, numerosos homilistas lamentaban la súbita ineficacia pánica del infierno: amenazar a los feligreses con una eternidad de penas sensibles impactaba menos en la devoción que en la imaginación. La decadencia del Imperio español había agotado con su onda expansiva los más caros bastiones de la retórica del miedo: debilitada por las contradicciones del cisma protestante y por los retos propios de la emergencia del pensamiento moderno, la cristiandad había malbaratado su capacidad de asombro. Inclusive los protestantes, contrarios en su hora a la retórica del infierno, terminaron por abusar también de él hasta volverlo manido, improcedente ya para una sociedad educada en el escepticismo a puro golpe de anatemas, pólvora y sangrías.
No quiero decir con esto que la obsesión infernal desapareciese hacia el siglo XVII. Por el contrario, la anemia que entonces sufrió la representación tradicional del infierno sirvió luego para fortalecerlo. La obcecación postridentina fue su trilla: libre al fin de los lugares comunes que antes le habían impuesto el folclore y la jerarquía tardomedieval, el infierno cristiano se secularizó. Una nueva generación de humanistas arrebató el infierno tanto a los párrocos de aldea como a los teólogos de la última escolástica. Mientras la idea de un infierno eterno en el Más Allá sucumbía a su propia inconsistencia teórica, el humanismo lo adoptó como alegoría de las realidades del hombre en su mundo. Sólo entonces pudo apreciarse en su auténtica dimensión el mérito de Dante: si nuestras representaciones del Más Allá no eran más que el reflejo de nuestros miedos y deseos, la imaginación poética estaba antes para servir al infierno que para servirse de él. Pensar el infierno en las primicias de la modernidad era sobre todo meditar sobre nuestra condición. Los atributos del infierno valdrían en la medida en que fuesen consideradas como alegorías para estimular la comprensión de lo existente, así como para experimentar especulativamente la belleza de lo terrible.
Debo insistir en la sutileza de la línea que separa un concepto de sus muchas manifestaciones. Como el diablo, el infierno es su representación. Cualquier intento de explicarlo al margen de su carácter alegórico conduce a oscuros callejones donde se atropellan galimatías teológicos e inextricables argumentos filosóficos. Bien es verdad que el ser en sí de Satanás y sus dominios ha contado con brillantes abogados; pero no es menos cierto que hasta los más lúcidos escatólogos reconocen hoy que las únicas rutas admisibles para sostener la existencia extrahumana del infierno son refractarias a la razón. En el mejor de los casos estos pensadores acuden para explicarse a los bastiones de la mística y del pensamiento negativo; en el peor, se encierran en un dogmatismo de tintes fideístas que tiene menos de justificación que de resignación ante la imposibilidad de pensar el infierno sin recurrir a metáforas.
Hace pocos años Juan Ruiz de la Peña pedía a teólogos y predicadores abandonar su gusto por las descripciones morbosas de los tormentos físicos, así como su fruición por subrayar el carácter real de los tormentos infernales. Decía el teólogo que tales castigos, que en otra época pudieron ser apropiados o útiles para la evangelización, debían ser vistos ahora como auténticas aberraciones.
Desde esta confluencia de hartazgos, el escritor argentino y el teólogo español toman caminos distintos para zanjar la reflexión sobre el tema infernal: el primero elabora una rica antología de infiernos literarios, filosóficos y étnicos que demuestra hasta qué punto el infierno no es otra cosa que la historia del miedo y sus representaciones; el segundo, por su parte, hace un último y desesperado intento por definir el infierno de modo que al cuestionar sus arquetipos no ponga también en crisis la idea misma de Dios. En ambos casos, el resultado es elocuente aunque no está exento de contradicciones. Mientras la antología borgesiana demuestra que la representación literaria del infierno no siempre ha ido en deshonra de la imaginación de los escritores, la reflexión de Ruiz de la Peña deriva en una definición negativa de visos agustinianos: el infierno, concluye el teólogo, no es un lugar sino un estado de exclusión, la muerte eterna como sanción inmanente de la culpa.
Cualesquiera que sean las limitaciones de la antología infernal de Borges o las del pensamiento de Ruiz de la Peña, lo cierto es que ambos llegan a la inevitable conclusión de que el infierno es creación del hombre: pretexto lírico, lugar de castigo o estado de perdición, el infierno es ante todo producto del ejercicio de nuestra libertad, sea en el ámbito de la moral, sea en el de la imaginación. En un sentido teológico el infierno prevalecerá en la medida en que la maldad de nuestro actuar prevalezca; en el orden artístico, el infierno será en la medida en que el hombre sea.
Si concedemos que el infierno es creación del hombre en respuesta a sus miedos, su iluminación atañe menos a teólogos y poetas que a mitólogos y antropólogos. Desde estas plataformas la complejidad infernal se reduce sustancialmente: Jung y Eliade aportan a la comprensión del infierno mucho más de lo que pudieron aportar en su momento Swedenborg o Juan Grisóstomo.