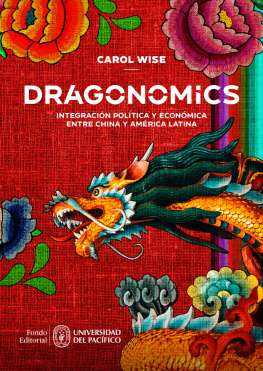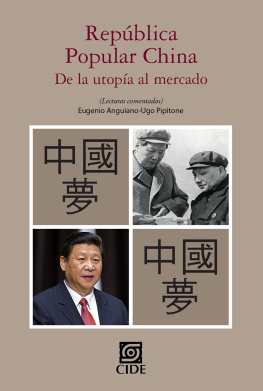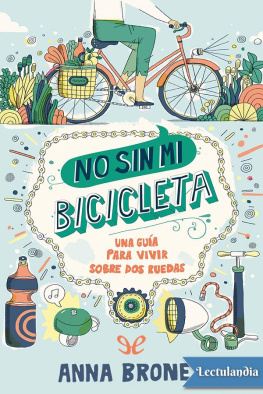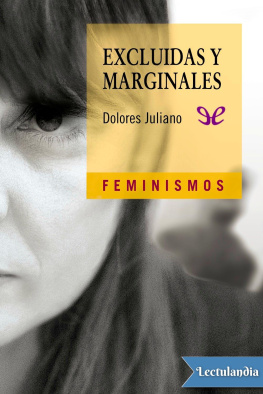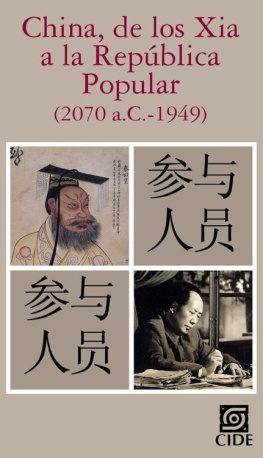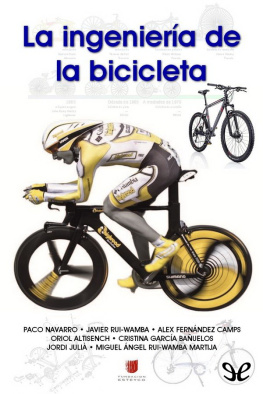Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Nota para el lector
Estimado amigo. La mayoría de lo que usted lee sobre China son cuentos chinos.
No corresponde ahora analizar el asunto. Pero conviene señalar la fascinación, rayana en lo mórbido, que la prensa occidental siente por los aspectos más tenebrosos de este país, universo completo en el que hay de todo y todo cabe.
Las noticias tienen siempre el mismo sesgo, jamás son halagüeñas. Abundan los excesos de todo tipo. En un artículo publicado hace poco se repetía cinco veces la expresión «gigante asiático». Esta metáfora majadera goza de mucha aceptación. En otro artículo, también reciente, otra luminaria del periodismo se dejaba llevar por un arrebato lírico y sumaba otra alegoría –esta vez de piscifactoría–, a la ya mentada. La cosa se iniciaba con truculencia: «El gigante asiático extiende sus tentáculos...». Le ahorro lo que sigue a un comienzo tan prometedor. De todo ello se deduce que el Oriente misterioso sigue siendo tan misterioso como siempre.
Existe, empero, otra visión del Imperio Celeste. Una visión cotidiana, desprovista de tanto pathos y aspaviento. No somos pocos los occidentales que vivimos y trabajamos aquí, codo con codo con los nativos. Hacemos la compra diaria, vamos de un lado para otro y, en suma, llevamos una vida normal en la que no faltan la convivencia, la amistad y los entretenimientos.
En este contexto, un poco impulsada por el deseo de ofrecer una imagen que equilibre la imperante, otro poco a petición de amigos y familiares, y un mucho por divertirme, me aventuro a contar mis propios cuentos chinos.
Verá usted que por estas páginas corretea mucho expatriado. También chinos, pero en su caso el retrato está algo desenfocado. El porqué es de manual. Los primeros me resultan inteligibles, comprendo sus filias y fobias. A los segundos solo puedo observarlos, aunque sea con interés y simpatía, desde la gran brecha cultural que supone la falta de una historia y un lenguaje compartidos. Vivimos juntos, sí, pero desconocemos los códigos. A veces se da la chispa de algún inusitado encuentro, mas suele ser superficial. Nuestros mundos discurren casi siempre ajenos.
Los expatriados, aquí y en todas partes, se dividen en dos categorías: aquellos que aman su país de acogida y aquellos que lo detestan. Cuanto más carácter posea el país de acogida, más se polariza esta tendencia. A China se le podrá negar el pan y la sal, pero no la falta de carácter, así que por nuestros lares la cuestión adquiere tintes casi histéricos. Los que aman estas tierras se declaran sus adoradores devotos, apasionados. No quita que algunos de ellos, luego del primer fervor, deserten para engrosar la categoría de los segundos, generando entonces una subcategoría: la de los amantes despechados. Ahora bien, los que no cambian de chaqueta y aguantan el tipo sin pasarse al otro bando, son auténticos héroes. Estudian caligrafía y acupuntura. Herborizan, viajan en bicicleta, tragan humos tóxicos que tumbarían a un mutante, asisten a espectáculos de óperas inextricables que no tienen fin. Y se queman las cejas estudiando toneladas de horas de chino para después de siete u ocho años de arduos esfuerzos pillar al vuelo alguna palabra. Conmueve la tenacidad con que estos románticos persiguen la posesión de una amante tan elusiva como es China. Son los sinófilos, la élite de los expatriados.
En cuanto a los de la segunda categoría, esos que se arrastran por entre los polvorientos rascacielos quejándose de todos y de todo, poco hay que decir, salvo que son unos cargantes y unos aguafiestas. Y si encima pertenecen a la subcategoría de los amantes despechados, peor. Lo más irritante es que lloriquean y gimen, pero no se van. Aquí siguen, y lo más probable es que el día en que se larguen padezcan de spleen , esa tristeza resultado de imprecisas nostalgias. Al igual que sucede con otros lugares duros de roer, China engancha, se agarra a la piel como un tatuaje. Y Beijing, quintaesencialmente china, aún mas. Sé de otras ciudades, también salvajes y ásperas –aunque por otros motivos– que producen similar efecto. Puede que se deba a su poderosa personalidad, o al esfuerzo que entraña sobrevivir en ellas con cierto donaire. La cuestión es que dejan marca indeleble. Y cuando uno las abandona, cualquier otra plaza del mundo parece después insípida y carente de color por comparación. A lo mejor es una variante del síndrome de Estocolmo.
No tengo la caradura necesaria como para catalogar a los chinos, o siquiera hacer de ellos una descripción somera. Y el occidental que afirme entenderlos miente, o se miente, o peca de petulancia. Salvo contados casos de genuina integración, normalmente por vía intrauterina –literal, en este caso– la adaptación no pasa del ajuste epidérmico. A lo sumo, si el extranjero consigue hablar el idioma, se convierte en un espectador relativamente activo.
Sin embargo, hay algo que cualquiera que haya vivido un rato por aquí puede afirmar sin temor a faltar a la verdad. Y es lo siguiente: los chinos, contrariamente a la idea que Occidente tiene de ellos, son gente vivaracha, con sentido del humor. Ambas cosas, la vivacidad y el humor, suponen un valor importante a la hora de asentarse, aunque sea solo con media nalga, en cualquier pedazo de mundo.
Estuve tentada de calificar estos breves textos como caligrafías por razones obvias. Pero las caligrafías chinas son demasiado elegantes, demasiado bellas y etéreas. Y estos esbozos, aunque ligeros, no despegan de la tierra.
Algunos llevan un pequeño aguijón, pero su veneno es inocuo. No tengo la menor pretensión de conocer China, ni deseo bucear en aguas más profundas que las descritas en estas páginas. Ignoro por completo lo que se cuece en ese descomunal caldero a quien todos –nativos y extranjeros– llamamos el partido . No sé qué dirección tomará esta nación, tampoco alcanzo a imaginar qué designios la esperan en el futuro.
El tono afable de mis esbozos se debe también a otros motivos. Simpatizo con el país y sus habitantes. Con los expatriados, porque cualquiera que haya tenido la osadía de venirse a trasplantar aquí, merece de antemano mis respetos. Y en cuanto a los nativos, considero ejemplar la paciencia que tienen con nosotros. Somos más altos, nos creemos más sofisticados (hasta hace poco también más ricos), cobramos mejores salarios y no damos una a la hora de hablar –mucho menos, escribir– su idioma. A mi modo de ver, hay que tener la paciencia del Santo Job para soportar semejante plaga en casa de uno. Los chinos la tienen, y, por lo general, se encuentra más gentileza que hostilidad en el trato cotidiano con ellos. Muchas veces no solo gentileza, sino auténtico espíritu de colaboración. Para quien no ha visitado el país resulta un poco difícil hacerse cargo de nuestra situación. Fuera del ghetto occidental, –espacio irrisorio en estas inmensidades–, nos convertimos en seres por completo desvalidos. No importa cuán cultos e inteligentes seamos en nuestros lugares de origen, aquí no pasamos del estadio de analfabetos, por no decir sordomudos. En términos prácticos, significa que la mayor parte del tiempo estamos totalmente en manos de nuestros conciudadanos chinos. Sin su ayuda, sin su comprensión y tolerancia, poco duraríamos. Se dice pronto, aunque no estoy muy segura de que mis colegas expatriados sean conscientes de esta –muy nuestra– precariedad (los occidentales tendemos a la arrogancia de manera instintiva).