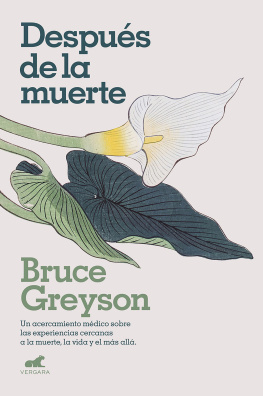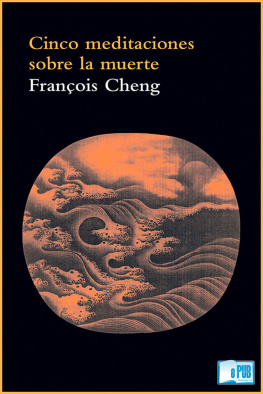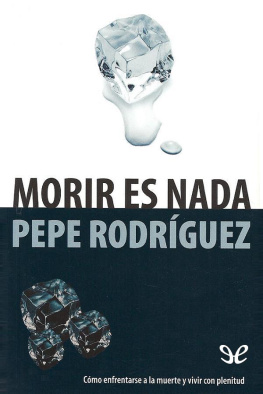Nuestra sociedad moderna occidental vive de espaldas a la muerte. En apenas dos generaciones, los ritos y símbolos con que antes se acompañaba han desaparecido, convirtiendo la muerte en tabú. Aunque creamos que así somos más felices, esta conducta provoca dolor y sufrimiento añadido, pues aleja de la sociedad a las personas que viven la experiencia de la muerte y el duelo condenándolas a la soledad, impidiéndoles que encuentren espacio, referentes o rituales.
La autora repasa cómo ha cambiado nuestra relación con la muerte a lo largo del tiempo a través de datos históricos, artículos de psicólogos, psiquiatras, bioeticistas y filósofos, fragmentos de novelas, canciones y películas. Desde una perspectiva médica, pero sobre todo humana, Montserrat Esquerda analiza cómo hemos convivido con la conciencia de la finitud y pone sobre la mesa otro tema incómodo: señala que la medicina se ha volcado en curar, olvidando que uno de sus objetivos primordiales debería ser intentar una muerte en paz y paliar el sufrimiento que la acompaña.
Este libro nos recuerda la importancia de tener presente nuestra finitud, no solo en nuestra esfera personal sino en nuestras relaciones con los demás. Porque la ausencia de conversaciones sobre este tema en la vida cotidiana o cuando aparece una enfermedad grave en un familiar, la desaparición de los niños en los rituales de despedida y velatorios y la falta de preparación provocan que vivamos con mayor estrés y caos la inevitable experiencia de la muerte.
Todos vamos a morir algún día y, antes, vamos a vivir el duelo por la pérdida de alguna persona querida. Tener referencias sociales, culturales y familiares será de gran ayuda cuando llegue el momento. Debemos recuperar esa familiaridad con la muerte por nuestro propio interés, y es una tarea colectiva. Empecemos leyendo este libro y atrevámonos a derribar otro tabú.
Introducción
¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe?
¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.
J OHN D ONNE ,
Devociones para ocasiones emergentes
Gymnopédie n. o 1, E RIK S ATIE
La muerte formó parte de los escenarios de mi infancia, como de los de muchas de las personas de mi generación y, por supuesto, de las anteriores. Uno de mis primeros recuerdos de muerte es la de la bisabuela de una amiga.
Debíamos de tener unos cuatro o cinco años. La bisabuela era una presencia continua y silenciosa en nuestros juegos, sentada en un rincón sin moverse casi nunca, dormitando, roncando a veces. Si hacíamos ruido, se despertaba y nos gritaba enfadada hasta que volvía a dormitar de nuevo. No sé qué edad tendría, pero, desde la mirada de un niño, debía de superar con creces los cien. A veces, sin saber por qué, alzaba una mano, seca y arrugada, con esas líneas grabadas que dejan años de trabajo y de caricias, y rebuscaba en los bolsillos hasta encontrar algún caramelo pegajoso, que me parecía casi tan viejo como ella, pero tenía el sabor de esas tardes eternas de veranos en la infancia.
Recuerdo su imagen fallecida, el ataúd, el parlotear de los vecinos que la estaban velando y que se acercaban a mirarla, comentado lo guapa que había sido de joven y lo bien que había quedado. Recuerdo tocarle la cara para saber si se movería, el tacto frío y ese color determinado. En el fondo, recuerdo una sensación de normalidad, incluso de calma.
La muerte formaba parte de lo cotidiano, sin estridencias, como esas campanas que sonaban de tanto en cuando, tocando a muerte. Formaron parte del escenario de mi infancia, como de la de muchos. Esa cercanía ha sido la vivencia habitual de la muerte durante generaciones y siglos hasta llegar a nuestra sociedad actual. Ese sonido sordo, lento y repetitivo, nos recordaba la existencia de la muerte y del morir, nos recordaba nuestra propia finitud.
No siempre era una muerte tranquila o esperada. También había mucho dolor y miedo alrededor de la muerte, sufrimiento, por supuesto, pero era algo conocido, en cierta manera doméstico.
Pero en un corto periodo de tiempo, en décadas o casi en años, las campanas han callado y parece como si la muerte hubiera desaparecido, como si pasase a ser un rumor.
Las campanas que doblaban a muerte se han silenciado.
El mutismo de las campanas implica que la pregunta sobre la muerte, la de los otros y la propia, se ha silenciado también. Y este fenómeno se ha dado en muy poco tiempo.
Nuestra sociedad ha perdido la cercanía y la familiaridad con la muerte: morimos en hospitales o en centros sociosanitarios, velamos en tanatorios impersonales en las periferias de las ciudades, evitamos que los niños vayan a las ceremonias fúnebres o cambiamos de tema cuando hablamos o nos preguntan por ello.
En pocos años, la muerte se ha convertido en un nuevo tabú. De hecho, mis recuerdos de infancia corresponden a un pueblo pequeño, y no son compartidos con amigos de mi edad que vivían en la ciudad y que ya experimentaron esta lejanía con la muerte.
La sociedad ha convertido la muerte en algo que hay que callar y esconder, y en este silencio se ha «desculturizado la muerte», es decir, se han perdido las referencias sociales, religiosas o culturales que ayudaban a las personas a lidiar con este hecho, y con el duelo.
El problema es que, aunque no hablemos de ella, sigue ahí, inexorable, presente en la realidad de muchas personas que pasan por un proceso de final de la vida, acompañan a sus familiares o están de duelo, pero ausente en la cotidianidad, sin espacio en la plaza pública.
Al «desculturizar la muerte», la sociedad ha apartado a las personas del final de la vida y del duelo, y ese alejamiento hace que tengan que vivir la experiencia en soledad, sin encontrar espacio, referentes o rituales. El tabú de la muerte puede analizarse como un fenómeno social o cultural, pero debemos ser conscientes de que provoca que aumente el sufrimiento de las personas que están llegando al final de la vida o de las que viven el duelo.