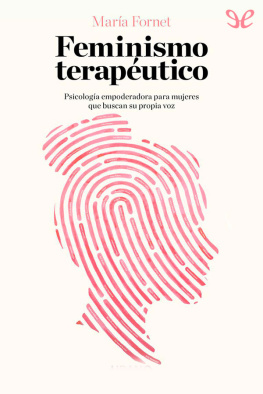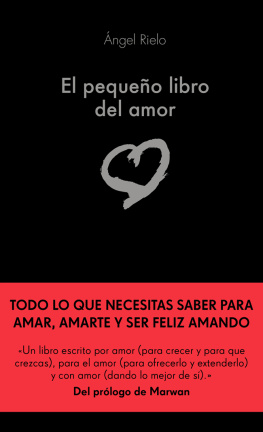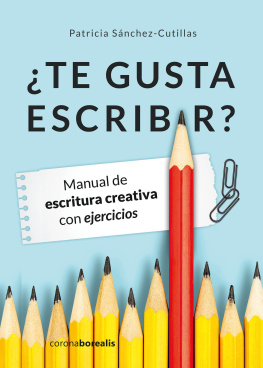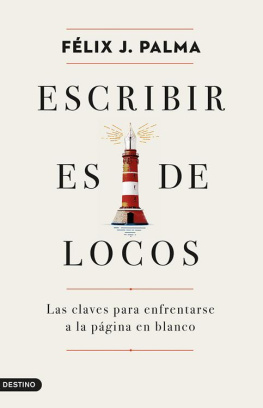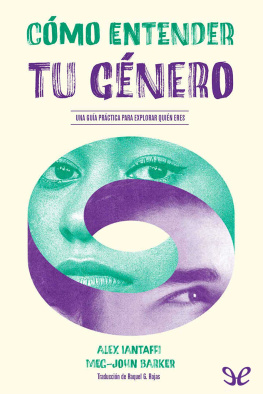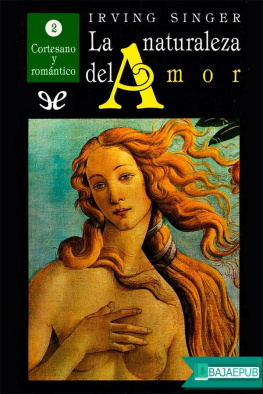Prólogo
Las razones del amor
Podría comenzar este libro dando unas cuantas razones teóricas de por qué escribo novelas románticas. Sin embargo, indagando en mi interior, llegué a la conclusión de que quienes leemos o escribimos sobre el amor es porque tal vez, en nuestra memoria lectora, hubo algún libro del género que nos marcó. Cuando hablo de marcar no me refiero a esos que nos abren la cabeza, sino más bien a esos que nos quedan aleteando en la piel. Esos que nos despiertan una ansiedad y emoción desconocidas, esos que apelan al sentir. En concreto: me refiero a esos libros que no podemos soltar ni siquiera cuando el reloj marca las 3 am y sabemos que el despertador sonará a las 6.30… A mi entender, son esos los libros que nos introducen en el mundo lector. Tienen el poder de abrir un apetito voraz, que con el correr de los años irá saciándose con diferentes platos: tradicionales, artesanales, exóticos, de autor… Incluso es probable que pasado el tiempo recordemos ese primer libro como una lectura naif, pero siempre le tendremos un afecto especial. Será esa suerte de portal mágico que —tal como le ocurrió a la Alicia de Lewis Carroll— nos hizo descubrir “el otro mundo”.
En mi caso sí hubo un libro con esas características: Una chica a la antigua. Lo leí por primera vez a los 12 años (luego lo releí unas cuantas veces, tal vez hasta los 15). Mientras las adolescentes de mi generación morían por Mujercitas, yo me inclinaba por esta otra novela de Louisa May Alcott. Una menos popular, que gozó de cierto éxito gracias a lo cosechado por las hermanas March. Sin embargo, en materia romántica, me atrajo mucho más. Adoraba a Polly Milton, amaba esa confusa relación que mantenía con dos muchachos: Tom Shaw y Arthur Sidney. El primero era un amigo cercano, un chico rebelde que siempre andaba en líos. El segundo, una especie de “candidato” ideal, con dinero y encantador... Recuerdo que por ese entonces no solo me dedicaba a la música como la protagonista, sino que yo también estaba enamorada de dos chicos a los que intentaba hacer encajar en esos estereotipos. Los describía en mi diario íntimo llamándolos con los nombres ficticios de Tom y Arthur. Y así, empezaba a transitar esa delgada cornisa en la que realidad y ficción se tocan. Una “locura exquisita” que solo conocemos los lectores voraces.
Cuando un libro se mete sin querer en nuestras vidas y nos hace pensar no solo en esa historia sino en la nuestra, no pasa de largo sino que se queda. Una chica a la antigua se quedó y despertó en mí la fascinación por el romance. Luego llegaron más títulos, muchos de ellos que poco y nada tenían que ver con las clásicas historias de amor. Pero Una chica a la antigua me dejó ese gusto por el género.
Quizás por eso, a la hora de sentarme a escribir, me gusta diseñar algún vínculo amoroso en el centro de la escena. Me encanta imaginar cómo construyen el amor esas personas, de qué manera se enamoran o desenamoran, y cuáles serán los obstáculos que deberán atravesar. Me esfuerzo por evitar ciertos clichés (esos que tanto daño les hacen a la literatura en general y a las novelas románticas en particular), y hay dos preguntas que suelen obsesionarme: ¿por qué esas personas pueden atraerse, enamorarse o desenamorarse? ¿Qué de único y distintivo tiene ese amor para ellos?
El amor, tantas veces bastardeado por los cánones intelectuales de la literatura, es quizás uno de los temas más universales y complejos de escribir. Su complejidad reside en que todos, todas y todes alguna vez lo experimentamos. Cualquiera sea la edad, la condición social, cultural, sexual... El amor, cuando irrumpe en nuestras vidas, nos cambia, nos enrarece y se transforma en algo difícil de definir. Es justamente en ese “enrarecimiento” donde emerge el embrión de un relato romántico. Porque no todos nos “enrarecemos” de igual manera. Hay quienes viven como en las nubes, hay quienes se vuelven más felices, hay quienes se la pasan pendientes del celular (a la espera de una llamada o un mensaje), hay quienes se tornan más vulnerables, hay quienes hacen locuras, hay quienes se resisten… La “rareza” es un territorio de exploración, y la literatura encuentra allí una pulsión vital.
Escribimos sobre un tema universal, aunque cada historia sea particular y única. Sin olvidar que el amor y las formas de relacionarnos van cambiando, deconstruyéndose y poniéndose en tensión… Allí, tal vez, reside otro de los grandes desafíos del género.
¿Hay malas novelas románticas?
Claro que las hay malas, malísimas. Suelen ser esas novelas “rosas” (que se las llame así ya debería ser una alerta) en las que los estereotipos se repiten una y otra vez, los conflictos son siempre los mismos y las resoluciones, simplistas y poco verosímiles. Son historias que dejan al lector o a la lectora mirando, como espectadores, un universo lejano, imposible, que nada tiene que ver con su ser.
¿Puede que nos entretengan? Es muy probable, y que un libro sea entretenido no deja de ser meritorio (nunca entendí esa idea de que un libro debe ser aburrido hasta el hartazgo para ser conceptuado como “un hallazgo” o “muy interesante”). Pero también es cierto que esas historias hechas a base de fórmulas probadas suelen cansarnos rápidamente. Después de leer dos o tres títulos con esas características tenemos la sensación de que todo es más de lo mismo…, y lo es. Sin embargo, el mayor problema de esas novelas consiste en que nunca hablan de nosotros, nunca nos interpelan, y eso no es bueno para una obra literaria ni para el arte en general.
Explorar en el terreno del amor es algo más profundo. Es una de las ventanas por las cuales podemos entender el mundo en el que estamos inmersos, porque sin dudas el modo de vincularnos afectivamente con otras personas habla de nuestras condiciones culturales, sociales y políticas.
Transitar literariamente el tema del amor es tratar de encontrar razones, respuestas y preguntas sobre esa llama vital que ha mantenido encendida por siglos y siglos a la humanidad.
El difícil camino de la legitimación
Pese a situarse como uno de los géneros más vendidos en el mercado editorial, suele ser bastante menospreciado en el mundillo intelectual literario. Y eso no es algo nuevo. La escritora George Sand (cuyo nombre verdadero era Aurore Dupin) no apreciaba las novelas románticas. Sin embargo, sus obras se vieron atravesadas por sus amores.
Su alocado romance con el novelista y poeta francés Alfred de Musset la impulsó a escribir la novela Ella y él (vale decir que Musset también plasmó el vínculo de ambos en La confesión de un hijo del siglo). Luego, su amorío con Frederic Chopin dio vida a Un invierno en Mallorca. En esas páginas, George Sand narraba —a modo de crónica de viaje— su traslado y estadía en Mallorca acompañando al músico, su amante. Él estaba enfermo y había esperanzas de que allí se recuperara. Más tarde, su relación con el socialista Pierre Leroux la condujo a trabajar sobre textos con otro compromiso social, como El molinero de Angibaut .
Es decir que incluso a ella (con su historia fascinante de mujer rebelde, audaz e inteligente) le fue inevitable escribir por fuera de ese universo pasional que la rodeaba. El amor no fue el tema central de su obra, pero sus amores sí fueron una fuente de inspiración.
Sorprende cuán difícil es que una novela romántica se imponga en premios internacionales u obtenga un lugar destacado en la sección de críticas de los medios convencionales y hegemónicos.